Portada


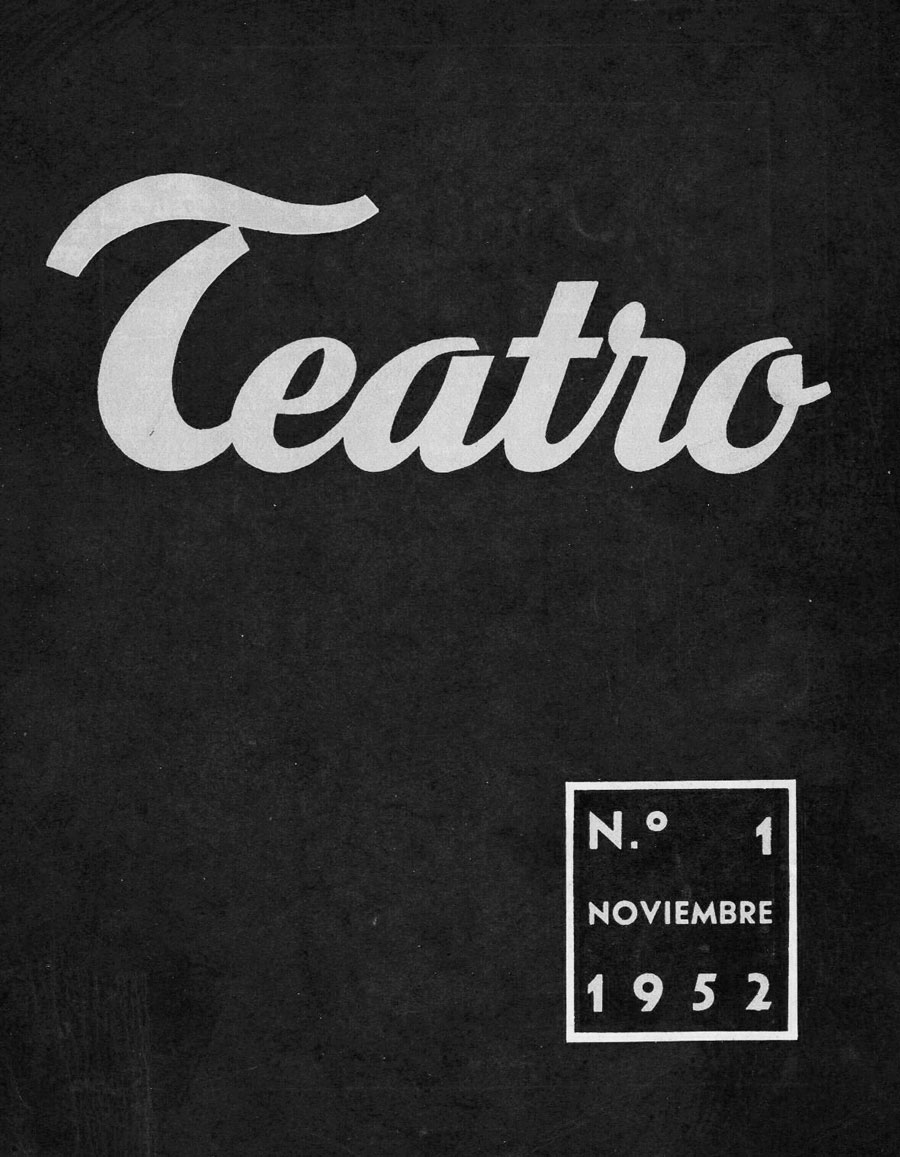
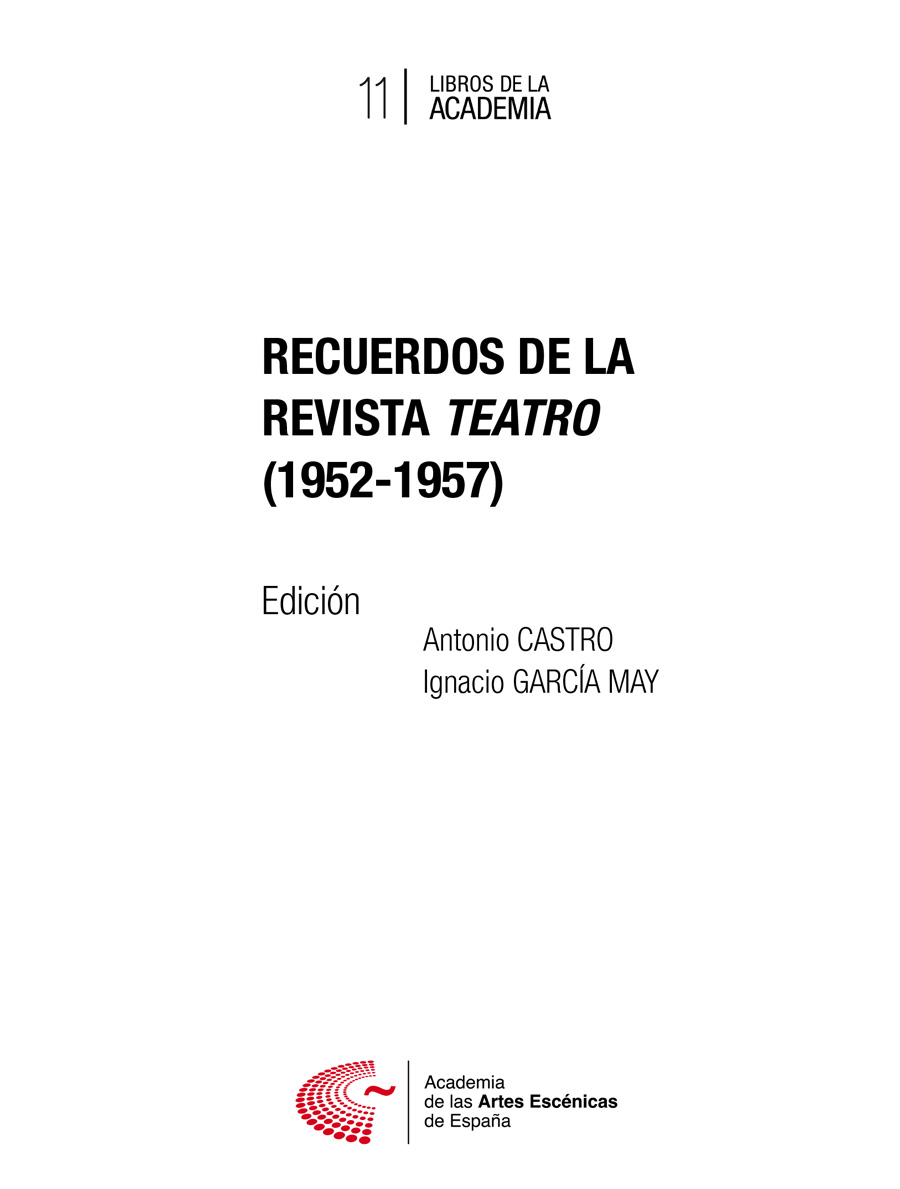
Recuerdos de la revista Teatro (1952-1957)
Colección Libros de la Academia
Publicado por la Academia de las Artes Escénicas de España (AAEE)
www.academiadelasartesescenicas.es – comunicacion@academiaae.es
En colaboración con el Centro de Documentación Teatral
www.teatro.es
Con el apoyo del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) y de la Fundación Aisge
Directora de Publicaciones de la AAEE: Liz Perales
Consejo de Publicaciones de la AAEE: Antonio Castro, Ignacio García May, Julio Huélamo y Margarita Piñero
© De los artículos reproducidos: sus autores
© De la presentación: Javier de Dios
© De los epílogos: Antonio Castro Jiménez e Ignacio García May
© De esta edición: Academia de las Artes Escénicas de España
Todos los derechos reservados
Diseño de cubierta: Mola Studio
Producción: www.spandaeditorial.com
ISBN del libro impreso: 978-84-949059-3-3
ISBN del libro electrónico: 978-84-949059-2-6
Depósito legal: M-4662-2019
Versión electrónica disponible en www.academiadelasartesescenicas.es
«Acaba de aparecer, primorosamente editada, una revista que faltaba en nuestra antología de publicaciones: la revista del teatro. En su declaración de propósitos, los directores –Manuel Benítez Sánchez-Cortés y Juan Manuel Polanco– afirman que sus propósitos son informar con la mayor probidad de los sucesos teatrales españoles y extranjeros; proporcionar un terreno adecuado para el desenvolvimiento de los estudios sobre estética teatral y dar a conocer obras y versiones importantes. Estos objetivos se cumplen ya en el primer número generosamente. Una espléndida antología de firmas –Gregorio Marañón, Fernández Cuenca, Zúñiga, Calvo Soltelo, Escobar, Buero, Pemán, Cayetano Luca de Tena, Ruiz Iriarte, Haro y otros– rodea el texto íntegro con notas, acotaciones, figurines y bocetos de El alcalde de Zalamea. Y el conjunto tiene un aire elegante y atractivo».
Nota del diario ABC sobre la aparición del número 1 de la revista Teatro
(7 de diciembre 1952).
En el año 2003 el Centro de Documentación Teatral del INAEM (CDT), entonces dirigido por Julio Huélamo, digitalizó todos los números de la revista Teatro (1952-1957) y los puso a disposición de público y estudiosos en formato electrónico, tal como había hecho con otras importantes revistas teatrales como Yorick, Pipirijaina, El público y Primer Acto. Hoy, gracias a la iniciativa de la Academia de las Artes Escénicas de España y a la colaboración entre ambas instituciones, ve la luz este volumen recopilatorio de artículos de Teatro que, sobre la base de aquellos materiales digitalizados en 2003, nos invita a valorar de nuevo esta publicación.
A lo largo de sus seis años de existencia, Teatro prestó atención periódica a la actualidad de los escenarios españoles y extranjeros y recogió no solo la noticia de estrenos y giras, sino también la crítica de los espectáculos a los que se aludía, fotografías, caricaturas, bocetos de figurines y escenografías, reseñas de publicaciones y artículos de opinión firmados por un heterogéneo grupo de colaboradores. Desde la convicción de la vitalidad del teatro y la necesidad de apoyarlo –«que todos los esfuerzos se estimulen hacia una producción intensa y honrada. Demos un crédito y un margen de confianza a cuantos trabajan hoy en nuestro teatro», se lee en el editorial que abre el número de diciembre de 1952, toda una declaración de intenciones–, la revista pretendió dar cuenta tanto de las manifestaciones teatrales más exitosas y populares como de propuestas más innovadoras. A esta vocación de reflejar de manera integral e integradora la actualidad escénica se sumó una amplia intención divulgativa que no descuidaba los escenarios internacionales, como muestran las secciones dedicadas a los estrenos en Nueva York, París, Londres, Berlín, Buenos Aires o Roma. Por otro lado, en no pocas ocasiones el enfoque de los artículos perseguía realizar un diagnóstico de la situación vigente en determinados géneros o tipologías de espectáculos en España –la danza, el circo, el teatro de cámara, por ejemplo–, con el fin de propiciar la reflexión sobre ellos y establecer, en lo posible, pautas fiables de valoración.
Si tenemos todo esto en cuenta, podríamos afirmar que el interés de la revista Teatro, vista la publicación desde nuestros días, trasciende lo meramente relacionado con datos y anécdotas para ofrecernos el panorama de una época y de su particular manera de entender y considerar las artes escénicas y a sus profesionales. Un panorama subjetivo, parcial y acotado en el tiempo, si se quiere, pero no por ello menos valioso, tanto por lo ecléctico –que no disperso– de su contenido como porque supuso entonces un proyecto ambicioso de difusión y atención sistemática tanto a lo que se representaba sobre los escenarios como a sus creadores.
Considero, pues, una feliz circunstancia esta colaboración entre la Academia de Artes Escénicas y el Centro de Documentación Teatral, que facilita que usted tenga ahora en sus manos esta antología de artículos de Teatro. Una colaboración que no solo puede considerarse lógica y natural, dado el carácter y objetivos de ambas instituciones, sino que además remite al sentido último del Centro: la conservación y difusión de los materiales que atestiguan pasado y presente de nuestras artes escénicas, con el compromiso decidido de poner a disposición de profesionales e investigadores, bien en nuestra sede, bien mediante el portal teatro.es, las casi diez mil grabaciones audiovisuales, trescientas mil fotografías, quince mil programas de mano, mil grabaciones de audio y medio millón de documentos de prensa de que dispone el CDT en sus fondos. En definitiva, un insustituible patrimonio que nos pertenece a todos y constituye una valiosísima parte de la memoria escénica y colectiva de nuestra sociedad.
Javier de Dios
Director del Centro de Documentación Teatral – INAEM

Esta revista ha nacido como una profesión de fe en nuestra profesión actual. Al margen de cuantos se empeñan en negar validez a las cosas propias o se afanan por una engañosa exigencia de perfección, TEATRO quisiera afirmar y defender, ante todo, una realidad evidente. Desde luego, se habla mucho ‒como en el Siglo de Oro, como siempre...‒ de que una «grave crisis» amenaza, con peligro de muerte, la vida del teatro en España. Bueno está que nos inquietemos por ello si ante la palabra y el posible hecho de esa «crisis», se adopta la actitud razonable: esto es, la de una vigilante preocupación. Pero será estéril, además de falso, que se confunda con una equivalencia de agotamiento final. Pocas cosas tendremos tan poco apagadas como nuestra vida teatral: esa «crisis», si se quiere insistir en ella, tiene muy poco de agonía y, en cambio, tiene mucho de «estirón» de juventud.
Difícilmente podría ser de otro modo en un país como España, en donde el teatro tiene probablemente la más ancha resonancia popular. Donde el teatro ha calado hasta las entrañas del pueblo, desentendiéndose de cualquier estrechez minoritaria para ir a buscar un eco de comprensión en las gentes y rincones más humildes. Es posible, que la contrapartida de esta popularidad nos prive de poder incluir en el índice de nuestros índices de exportación ese teatro intelectual, para turistas y diletantes, al que tampoco conviene desdeñar. Pero a la hora de medirle la vitalidad al nuestro, lo que hay que tener presente, en primer término, es ese carácter colectivo hasta lo multitudinario, so pena de que el termómetro no nos marque nada ante una comedia de los Quintero, o se nos rompa ante una comedia de Calderón.
Claro está que la pujanza y el hecho social de nuestro teatro no pueden llevarnos a defender, ni siquiera a tolerar, determinadas debilidades y ramplonerías. Pero debe servir, eso sí, para saber apreciarlas en su medida justa como malas hierbas inevitables junto a la raíz de cada tronco aislado y fructífero. Pretender, como parece que pretenden algunos, que todos los años surja una comedia con proyección de obra genial, es absurdo. Entre otras razones no menores, por la singularidad que requiere una producción de ese carácter; pero además, porque la perfección no es la genialidad y ya es ardua tarea para el hombre conseguir un grado de perfección. Dejemos a las generaciones posteriores que juzguen luego y aparten de la cosecha de estos años lo que pueda haber excelente. Y mientras, que todos los esfuerzos se estimulen hacia una producción intensa y honrada. Demos un crédito y un margen de confianza a cuantos trabajan hoy en nuestro teatro. Pero sin apremios ni estridencias. El teatro es un juego, un juego casi divino, pero juego al fin, y no conduce a nada incorporarse a él con mal humor y en plan de aguafiestas. Y, sobre todo, no se olvide de que no son grupos ni tertulias los que dan vida al teatro. Que más acá de las candilejas, quien está es el pueblo.
... Puede que dentro de cien años
lo veamos todos un poco más claro.
Por Antonio Buero Vallejo
En estos tiempos nuestros, cuando el gusto y el interés de las gentes por la escena parece crecer en extensión y en profundidad, el movimiento de los llamados teatros de cámara3 rebrota una y otra vez, con elogiable insistencia, sobre el ahogo de las dificultades económicas o de la indiferencia preconcebida. ¿Teatros de cámara? Sí. Como si dijésemos música de cámara. Pero la música de cámara hace mucho tiempo que se ejecuta en los conciertos multitudinarios; y la consoladora impresión de que las obras que se nos ofrecen en las sesiones experimentales de teatro no nos acarrean ningún mal ha trascendido también a los teatros comerciales y ha hecho posible para el gran público y para su despertar al gran arte del teatro la presentación, por ejemplo, de La muerte de un viajante, de Miller: esa tragedia de discutible técnica, pero de hermosa y limpia audacia, que tan prolongado éxito consiguió en la última temporada. O la de Llama un inspector: esa otra extraordinaria obra de Priestley que conquistó al público por la humanidad de su tremendo tema y por la clásica belleza de su desarrollo.
El hecho es significativo, y puede tal vez ayudarnos a replantear el verdadero sentido que las sesiones de teatro de cámara debieran tener para nosotros. Pues un concepto que encuentro equivocado de raíz parecía sostener que tales espectáculos no podían ni debían trascender al espectador medio. Un público escogido, a salvo de venenos y riesgos por su elevada formación, sería el exclusivamente destinado a presenciar obras que, por la rareza de su estética o la osadía de su tema, no serían aptas en absoluto para los más. Una especie de terreno acotado –en el que, paradójicamente, cualquiera puede entrar si se abona– y en el cual, por unas monedas, Fulano y Zutano podrían sentir la embriagadora sensación de encontrarse diferenciados, partícipes de un coro de expertos y capaces de gustar las mieles de lo exquisito, raro y singular.
Pero los teatros experimentales nunca han sido ni pueden ser tal cosa, porque su objeto, como el de todo teatro, es el de llevar su lección al gran público. La experimentación de una obra o un estilo rara vez es arbitraria; se efectúa sobre el supuesto previo de su mérito, y, en ocasiones, sobre la seguridad de su excelencia teatral, por tratarse de comedia acreditada en otros países. En este caso, más que la prueba de una comedia difícil o peligrosa ante un público incontestable, lo que en realidad se efectúa, sepámoslo o no, es la experimentación educación– del espectador carente... o sobrado de prejuicios, ante una obra acaso admirable.
Cierto es que el público «de cámara» acierta, de hecho, en su repulsa de algunas de las obras que se le ofrecen; bien porque su montaje, interpretación o traducción se hicieron precipitadamente, bien por la mediocridad de la obra en sí. Sin embargo, los teatros experimentales del mundo entero nos han dado más de una vez la evidencia de que en sus filas militaron dramaturgos insignes a quienes se rechazaba en sus principios; y los españoles, la evidencia de que en ellos suelen caer y guarecerse, también de rechazo, parte de las mejores comedias de los autores extranjeros. Tales evidencias nos proponen, creo, un ejercicio de humildad más que de orgullo; de cautela más que de apresurada suficiencia; una invitación a sentirnos, como «selectos» favorecedores de la labor de los teatros de cámara, algo menos «soberanos» y algo más alumnos de una cátedra complicada.
Sólo en tal sentido puede ser aristocrático el movimiento de los teatros de cámara: en el sentido de reconocerle formador del gusto, vivificador sutil de la escena y no estéril reunión de elegidos. Los autores que revela, los estilos que descubre vienen, tarde o temprano, a incorporarse al repertorio de las compañías comerciales. Entender el teatro de cámara como un coto cerrado es reducir a minorías lo que para enseñanza de las mayorías se escribe. Es tratar de poner puertas al campo. En el ancho campo de la ciudad, las comedias de Miller y de Priestley trajeron al gran público la fuerza y la emoción reflexiva de lo que, a juzgar por sus argumentos, había que considerar como obras «de cámara». Esto es, naturalmente, un bien, y lo habría sido aun cuando tales obras no hubiesen gustado, por el momento, a la mayoría. Pero, al gustar, nos mostraron que la cuestión de las «salas de arte» y la de las comerciales es, en el fondo, la misma. Creo que ello debe animarnos a dar al público lo que es del público: el conocimiento de todas aquellas obras que, dentro de una recta intención de teatro de calidad, sean tan atrevidas por lo menos como las citadas de Miller y Priestley. Las de los autores españoles con preferencia, claro está; pues sería un peregrino modo de entender el fomento de nuestro teatro el reservar las más amplias facilidades de tema o expresión para nuestros colegas extranjeros. Sería algo así como una especie de barreras aduaneras al revés.
No. El florecimiento pleno de nuestro teatro no podrá conseguirse con asépticos temores, sino con valor y honestidad. Si el público multitudinario debe ser también, como el de los teatros de cámara, aplicado alumno antes que caprichoso «soberano»; si deseamos de su parte gratitud y calor, lo primero que tenemos que hacer es explicarle sin temor ni paliativos desde las tablas la difícil asignatura de la vida. Sin temor ni paliativos; la cátedra del teatro no debe explicarse de otra manera. Sólo así lograremos de los públicos las profundas y positivas reacciones por las que todo profesor aprende también de sus alumnos. La eficacia del teatro está en revelar, no en ocultar. La lección que nos da se desprende de la densidad del panorama humano que nos muestra y no de los pueriles intentos que a veces se hacen de convertirlo en un cándido y moralizador cuento para niños, del mismo modo que la humana lección de la pintura reside en su autenticidad y no en los infinitos cuadros malos que se pintaron para glosar una sentencia moral. ¡Gran responsabilidad la nuestra, si llegásemos a formar un público ávido de puerilidades y no de verdades! Gran error, también. Porque el espectador, como el niño, perdona la equivocación, pero no el engaño. Desea hondamente la verdad y se decepciona de sus educadores si descubre que estos no se la dan. Y, entonces, terminan por campar a sus anchas en el teatro... y, a veces, en la vida.
La inevitable irradiación hacia el gran público de las sesiones de cámara nos hace a todos, teatralmente, más hombres. Hombres aptos para la cortés atención, para el valor de las equivocaciones, para la serena evitación del error, para la civilizadora claridad.
Por Jaime de Armiñán
El teatro de cámara.
¿Qué es el teatro de cámara?
Y el otro...
De origen, el teatro de cámara es el que se representa para minorías. Sus antecedentes remotos se hallan en Fenicia. Los fenicios hacían pequeñas farsas para los nativos que querían engañar. Los griegos, en cambio, presentaban tragedias para los fenicios. De las tragedias griegas viven aún nuestros autores contemporáneos. Las farsas fenicias alimentan a los comerciantes del mundo entero.
«Cámara: sala o pieza principal de una casa».
Y en una casa no hay manera de meter un teatro.
De donde se deduce que el teatro de cámara es reducido, minoritario y... Iba a poner selecto, pero no todo lo pequeño es recomendable. Los bacilos son también chicos y al mismo tiempo nefastos.
El teatro de cámara es bueno o malo; pero que sea espectáculo para unos pocos no presupone bondad. Sin embargo, lo reducido de su ámbito es, casi siempre, indicio de selección.
¿Para qué sirve el teatro de cámara?
En primer lugar, y como tarea primordial, para enseñar al público. Debe ser maestro. Dentro de este círculo, y en segunda fase, traerá a España las obras que por su altura intelectual o por dificultades de otro orden no se pueden estrenar en el llamado «teatro ordinario». Y en tercer término está llamado a remozar nuestra pobre escena presentando directores, actores y autores que no tienen cabida en el «otro», porque son jóvenes, en el teatro la juventud es desdoro, o porque son inteligentes. Podríamos sazonar este párrafo con mil ejemplares: Tamayo, María Jesús Valdés, Mihura... Mihura dio el «salto» con Tres sombreros de copa, estrenado en teatro de cámara.
Y vamos al primer lugar.
Maestría.
El público es un señor muy gordo y muy mal educado al que hay que enseñar. Al público, me refiero al «gran público», le chiflan los chistes sobre el alcalde y la Tabacalera y las restricciones. Muchos autores y muchos empresarios conocen el secreto y atascan los teatros de comedias o revistas totalmente indignas, pero que dan dinero... Y eso es lo malo, ¡dan dinero! Sin embargo, el «gran público» también acude a las salas donde le ofrecen buena literatura y aplaude obras que el teatro de cámara le ha enseñado a aplaudir. Es un paso firme. Es un paso recio. En España ya no somos tan brutos como hace unos años. Muy pocos años.
En segundo término.
El foco.
Representar obras que por la causa que sea no pueden normalmente estrenarse en los locales de espectáculos. Pero esto es muy peligroso. No todo lo que se escribe fuera de España es bueno. Ni es teatro de cámara el raro, el que no entiende nadie; ni el pornográfico. Por esta causa es muy difícil poner obras extranjeras en teatros de minorías. Es complicadísimo hacer una buena traducción, pero es aún más ardua la tarea de «traducir al público».
Y en tercer lugar.
Traer a nuestra escena lo nuevo.
Hablaré del autor que empieza; tema que conozco a fondo.
El pobre llega con su comedia a una compañía cualquiera. El director o el empresario la lee, vamos a suponer que la lee, y después, con un gesto de suficiencia, le dice:
‒Querido amigo, opino que por sus virtudes es difícil estrenar su comedia en un teatro comercial, pero podría llevarla a uno de los teatros de ensayo... ¡Buenos días!
¡Por sus virtudes! Entonces lo que debe hacer es escribir algo muy malo.
El joven autor pergeña, algunos aunque quieran no pueden, una obrita llena de chascarrillos baturros y chistes sobre el alcantarillado y lleno de ilusión la presenta a la empresa. Y la empresa le responde, ya sin llamarte «querido amigo»:
‒González... ¡Esto es un plagio! Ha plagiado usted a...
Y añade el nombre de un «famoso».
El joven autor, triste, hace oposiciones a Correos que son mucho más fáciles.
Sin embargo, yo creo que ningún «genio» se ha quedado en la sombra, y que, pese a quien pese, lo bueno siempre sale a la superficie. Todo lo bueno que hay en España, y hay mucho más de los que algunos maliciosos creen, ha sido nuevo y ha empezado. La cuesta arriba es dura. Es difícil llegar a la cumbre. Pero el que tiene clavos en las botas, llega. ¡Claro que llega!
El teatro de cámara es un poco de oxígeno que ayuda a arrancar.
A mí me ha ayudado.
¡Ya está! ¡Ya salió la primera persona!
Usted perdone... Es tan divertido escribir en primera persona... ¿Me dejan?
Gracias.
Voy a contarles mi experiencia con el teatro de cámara. Cómo trabaja. De qué medios se sirve y por qué etapas atraviesa.
Vaya por delante una afirmación.
El teatro de ensayo no es negocio, aunque algunos lo crean así. En el mejor de los casos se gana unos miles de pesetas, muy pocos, y en la generalidad de las veces se pierde dinero.
El teatro de cámara es heroico y heroicos son, sobre todo, los actores que en él intervienen.
¡Los actores! Voy a romper por ellos una docena de lanzas, que bien lo merecen.
El cómico «viejo», por fortuna, casi es una especie desaparecida en España. El actor es hoy «amateur», deportista, aficionado. Tiene las cualidades del que ama su profesión y la seriedad del que siente su oficio. Cuando yo estrené Eva sin manzana, y hube de hablarles uno a uno a todos los que quisieron intervenir en la tarea, me respondieron no sólo afirmativamente, sino con ilusión, apasionados. Luego, poco a poco, se fueron interesando en nuestra empresa hasta terminar, el día del estreno, más nerviosos y esperanzados que el autor.
Teníamos dos ensayos diarios, premura de tiempo y dificultad de locales.
Ensayábamos en un «camaranchón» del María Guerrero. Con una escalera terrible por delante. ¡Una escalera de seis pisos y sin poder utilizar el ascensor!
Casi todos ellos tenían trabajo. Algunos actuaban en compañías de Madrid y otros se ocupaban en el cine.
Jamás vi un mal gesto... Siempre la sonrisa en los labios.
Aceptaban las correcciones que yo, ¡pobre de mí!, o el director les hacíamos a su experiencia y a su talento. Y las admitían, no suficientemente, sino con alegría y con disciplina, como si cobraran una gran nómina, como si estuvieran enrolados en un elenco profesional.
Quiero citar sus nombres, que no olvidaré nunca, no por «orden de aparición en escena», sino en bloque, en un abrazo. Sin categorías. Porque los actores, eso sí, son muy «vanidosillos».
Adela Carbone. Con muchos años de teatro encima. Con mucho talento. Con mucho amor a su profesión. Adela Carbone subía aquella escalera y sin voz llegaba al desván para sonreír y sentarse cansadísima... Estoy seguro de que si le hubiera expuesto la necesidad de ascender diez veces la escalera por el bien de la obra, Adela Carbone, como un soldado prusiano, la hubiera subido diez veces. ¡Y muy contenta!
Mercedes Albert, Carmen Lozano, trabajando en el Teatro de la Comedia. María Cuevas, José María Rodero, con una película sobre sus hombros y asistiendo a los ensayos por la mañana, ¡por la mañana! Cuando para un actor levantarse a las diez supone el mismo esfuerzo que si sacáramos de la cama a las cinco de la madrugada a un perito agrónomo griposo. José María de Prada, Agustín González y Antonio Forcada, el único aficionado, el único aficionado, tan entusiasta como los profesionales y con tres exámenes diarios en su Facultad de Medicina. Con ellos, Gustavo Pérez Puig, el director, el hombre «más ocupado de España», de taxi en taxi y de salto en salto.
Con mucho que perder.
Y nada que ganar.
Yo no podré olvidarlos nunca. Y si al morir encarno en el cuerpo de una rana de charca, seré una rana de charca agradecida.
Ensayamos día a día con esfuerzo y estrenamos después de haber pasado la comedia cuatro veces «a la concha». Es decir, con apuntador en un escenario.
Y hablemos ahora de qué medios se sirve el Teatro de Cámara. Lo pongo con mayúsculas porque me refiero al que dirigen Carmen Troitiño y José Luis Alonso, los dos «héroes» que se atrevieron a estrenar la comedia de un autor nuevo.
Todo objeto que ha de ponerse en movimiento necesita un impulso inicial.
El impulso que mueve al teatro de cámara se da con el corazón.
Pero los administradores de los locales de espectáculos no admiten el pago en «vísceras cardíacas». Y por esta causa hay que arriesgar un dinero que nunca se tiene.
El teatro cuesta dinero.
El decorado cuesta dinero.
Las copias. La propaganda. Los obreros, Los impuestos. El «atrezzo». El vestuario. ¡Todo cuesta dinero!
Y cuando se levanta el telón, al menos tres horas antes, en la garganta nace un nudo que no se sabe si terminará en la cárcel o en el paraíso.
Yo he «sufrido» mucho con el teatro de cámara. Tuve que oír mil advertencias y cien mil predicciones.
‒No interesáis.
‒Los noveles no interesan en España.
‒El primer día se han vendido ocho pesetas.
‒Hay que suspender.
‒Si te llamaras O’Neill, otro gallo nos cantara.
‒Jamás se verá un teatro más vacío.
‒¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror!
Pero gracias a Dios, las predicciones de «agoreros» no prosperaron y en el momento de levantarse el telón, el Teatro Español estaba vendido en peso. Una vez más fallaron los que de buena o mala fe auguraban un fracaso.
Y desde aquel instante, todo fueron sonrisas y enhorabuenas.
Los «amigos» de José Luis Alonso y Carmen Troitiño, que les abrumaban con funestos presagios, cambiaron de tono y de forma.
Y perdónenme ustedes que ¡una vez más! haya llevado la cuestión al terreno personal. Pero el ejemplo sirve de norma general. Así trabaja el teatro de cámara. Por propio impulso. Sin ayuda de nadie. Solo.
Y, a veces, el esfuerzo no compensa.
Y la solución no llega. El público se retrae y no asoma en la taquilla. Entonces, los organizadores han de hacer frente a los hechos buscando por los rincones unos prismáticos que empeñar. No exagero. Y esto es muy triste.
Pero hoy, ya lo dije, casi la única forma de salir a escena, para un autor que no ha estrenado, es el teatro de ensayo. Se lo juega todo a una carta, y pueden pintar bastos o pueden pintar oros. El albur es necesario.
Benavente, «el niño del doctor Benavente», estrenó El nido ajeno en el Teatro de la Comedia, con la mejor compañía de Madrid, dirigida por Emilio Mario, cuando nadie le conocía y sólo porque al director le gustó la obra.
Federico Oliver, sin más equipaje que su arte, vino de Sevilla con un drama en las manos y lo estrenó Carmen Cobeña. Aquel drama de un novel se llamaba La muralla.
Y más a nuestra época. Jardiel Poncela, en el Teatro Lara, de Madrid, puso en escena, con la compañía de Emilio Thuillier, su primera obra Una noche de primavera sin sueño.
Hoy, con más dedos entre los dedos y menos afición, esto es imposible.
Frente a los tres ejemplos anteriores los tres casos actuales.
Alfonso Sastre estrena en teatro de cámara, con el T. P. U., su drama Escuadra hacia la muerte.
Luis Delgado Benavente presenta en teatro de ensayo, con el T.P.U., su drama, Premio Ciudad de Barcelona, Tres ventanas.
Y yo, sólo soy «yo» por ser el tercer «verbigracia», estreno con el teatro de cámara Eva sin manzana.
El contraste es bien...
‒¡Eh!
‒¿Qué?
‒No sea usted tonto... ¡Eso ha ocurrido siempre! ¡Léame!
Y leo un libro que se abre ante mí.
Es de Jardiel Poncela, que luchó durante toda su vida, sin conocer el descanso, me dice:
«Señores críticos, señores autores inéditos que gruñen contra los “consagrados”, acusándoles de imponerse a las empresas para estrenar una y otra vez, pasando por encima de los demás “pobres” autores:
Así, y no de otra manera es como estrenamos los que ustedes llaman consagrados y culpan de déspotas.
Son las empresas las que suplican las obras.
No es nunca el autor el que las impone.
Llegar a esto le ha costado al autor largos años de lucha, de sinsabores, de tenacidad, de condiciones personales constantemente vigilados y acrecentadas y de acertar.
Y cuando el autor “consagrado” cesa de acertar, las Empresas le dan con la puerta del teatro en las narices y toda su vida de trabajo queda frustrada.
No sean ustedes majaderos, queridos señores.»
No sé qué decir.
Al fin, con voz de hilo, respondo:
‒¡Tiene usted razón. ¡Tienen razón! La razón es sólo una, pero las razones son muchas, y todas respetables.
Y no vuelvo sobre el «asunto».
El otro...
El «teatro ordinario» tiene una ventaja material sobre el de ensayo y una desventaja artística en relación a él.
La ventaja material es eterna: el dinero.
La desventaja artística es más reciente: lo que «puede» ponerse en teatro de ensayo es, muchas veces, imposible de montar en un escenario comercial.
A ellas, y como consecuencia de la primera, puede añadirse la seguridad de ensayos, la asistencia de los cómicos, la realidad de un escenario y de un apuntador y, en fin, todo aquello que convierte la tarea en profesión.
Tiene muy poco mérito que «salga bien» una comedia en estas condiciones, condiciones generales que deben ser, aunque muchas veces no sean. Con mes y medio de ensayos y con treinta y cinco personas laborando por el éxito es fácil lograrlo. Lo verdaderamente milagroso es que una representación de teatro de cámara sea siquiera digna.
Señores críticos, tengan esto en cuenta. No lo olviden.
Señor público. ¿Por qué es usted tan rígido con el teatro de cámara y por qué es usted tan benévolo con el teatro comercial?
Y que conste que los dos teatros son necesarios.
Se complementan perfectamente.
No sólo pueden existir juntos, sino que deben existir juntos.
El teatro de cámara.
Y el otro.
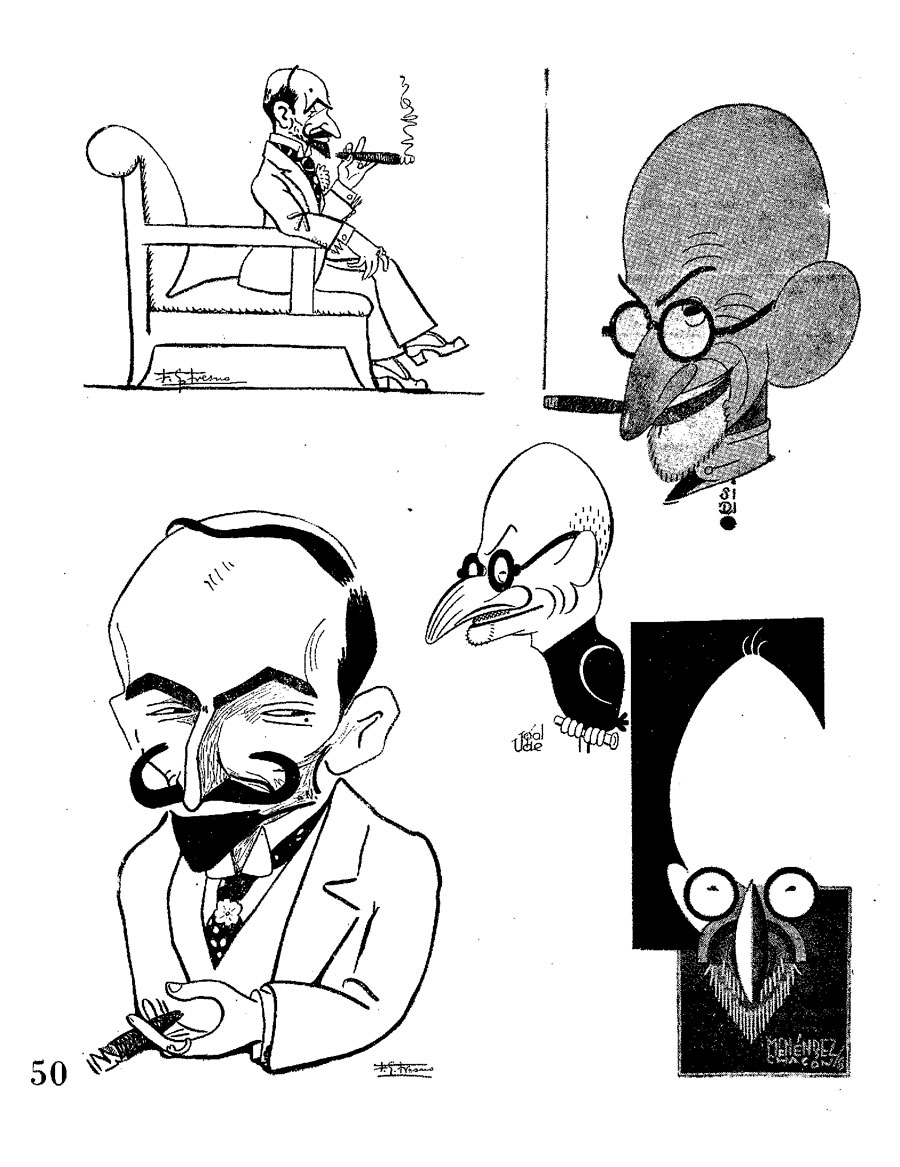
Por Julio Coll
A mediados del año 1945 ‒después de un largo paréntesis impuesto por nuestra cruzada de liberación6‒ el teatro catalán volvió a subir a los escenarios. En orden a su trascendencia, casi podría asegurar que aquel fue un día como los demás. Y, no obstante, algo había ocurrido. Iba a pulsarse de nuevo el grado de su supuesta vitalidad. Y desde aquella fecha, que fue inaugurada con L'Hostal de la Glòria, una de las comedias más calificadas de José María de Sagarra, el teatro catalán no ha dejado de representarse en nuestros escenarios. No ha dado, es cierto hasta este momento, obras extraordinarias, aunque justo es reconocer que se ha mantenido en una digna línea media, entre la discreción y el inteligente tanteo de sus futuras posibilidades.
Ciñéndome, pues, a la estricta atmósfera de estos siete últimos años, puedo aventurar que el teatro catalán tiene cierto parecido con lo que Eugenio d'Ors acaba de escribir sobre el nuevo Premio Nobel de Literatura: «François Mauriac, novelista de anécdota y de los que proporcionan al lector la sensación humillante de estar fisgando por el ojo de una cerradura en la intimidad de casa ajena...» Y, en efecto, el teatro catalán tiene algo de eso: curiosidad con calidades de fisgoneo imitativo (buscando, acaso, su fórmula en el resto del teatro español, que a su vez lo requiere del de allende las fronteras) y también proporciona, a ratos, la sensación de haber adquirido su máximo interés violando los secretos íntimos de alguna familia conocida.
Ello puede ser debido ‒y no quiero discutir si es un tópico más de los muchos con que nos adornan‒ a que las pasiones inconfesables de los hombres de nuestro país son poco conocidas. Nuestra gente ha vivido, y vive aún, sus peores dramas caseros en la más reconcentrada intimidad. No diré que ese escamoteo sea debido a hipocresía, pues las razones del disfraz social no son un patrimonio de nuestra región, pero sí conviene definir esta innata capacidad para el disimulo con alguna oración tradicional: amor propio. Y la puerta, más que un arma contra el frío y los ladrones, puede que sea su más exacto símbolo. De puertas adentro, un mundo. Escaso en sonrisas, el catalán se dedica a ratos perdidos a inventarse «historias» sobre la vida íntima de los demás, pero es notoriamente aficionado a guardar en el más enclaustrado secreto las auténticamente suyas al cruzar el umbral de su casa en saliendo a la calle. De ahí que ‒y echen ustedes tanta ironía como gusten‒ los autores teatrales catalanes, al intentar hacer localismo, se vean obligados a arrodillarse ante las cerraduras ajenas por ver de sorprender algún drama potable para la escena, en busca siempre de pasiones locales que les son, de otro modo, prácticamente desconocidas.
No obstante, ahora que la vida social catalana va ampliando su noctambulismo y su visible afición al café y a las tertulias, su teatro va entrando también en un mejor conocimiento de las virtudes y defectos de sus hombres.
En el transcurso de estos siete últimos años, han aparecido algunos nombres nuevos que, en más de un caso, han demostrado sus valiosas cualidades. Pero, aun así, sigue ocupando el primer puesto José María de Sagarra. Popular, brillante, de una sensualidad crepitante y sanjuanera, profundamente arraigado a nuestro modo de sentir, el teatro de José María de Sagarra es, sin duda alguna, el de mayor vitalidad. Aun al margen del teatro, dará idea de su auténtica y honda raíz poética la extraordinaria traducción que de la Divina comedia acaba de realizar, así como su palpitante versión de la obra total de Shakespeare al idioma catalán. Y en el terreno de las traducciones, impresionantes por su augusta fidelidad, cabe referirse a Carlos Riba, al Carlos Riba traductor del teatro clásico griego. Aportaciones estas que resultan inescamoteables al estudiar la cultura general de un idioma, y aun más si se piensa en las repercusiones que dicha obra pueda tener en el habla de los escenarios locales.
En este sentido, el teatro catalán viene tropezando con varios problemas. Uno, el de su temario original o, más que temario, el de su genuina forma representativa. Otro, el que plantea la urgente necesidad de una limpieza idiomática, violada a veces por la facilidad que aparentemente proporcionan el castellanismo y el galicismo. Y aun otra que, dentro de las más exiguas tolerancias que se tengan para con la creación de modismos, me atrevería a llamar el «barcelonismo». El «barcelonés» es una especie de «sub-idioma» catalán formado por la más encrespada algarabía de sonidos y ademanes, que apenas nada tienen que ver con la lengua de Verdaguer.
Por ejemplo, Salvador Espriu, uno de nuestros jóvenes escritores que con mayor angustia practica el deporte de una absoluta fidelidad lingüística, ha sido recientemente motejado de arcaísta ante la aparición de su graciosa y amarga Primera historia d'Esther ‒farsa para marionetas‒. Y es que Espriu incide en el empleo del idioma catalán con bravo y aristocrático culteranismo, casi como exasperante repulsa contra el mal uso que de él se hace a veces. No obstante ‒y siempre dentro del más exigente purismo‒ el propio Sagarra, apurando su rutilante versificación, ha escrito en mágico catalán L'Alcova vermella, que, si bien no obtuvo un éxito total, representa, dentro de la poética teatral catalana, una auténtica madurez en el empleo, suelto y fácil de la lengua.
Dentro de una muy digna calidad, José Maria de Sagarra cuenta con Galatea, acaso una de las primeras comedias que abandonan el ruralismo para plantearse los problemas vivos de la Europa de la última postguerra internacional. Pero el público, aclimatado a los versos calientes y desgarrados de Sagarra, no vio en esta obra la hondura de su intento sino, simplemente, una obra distinta a las clásicamente producidas por el poeta. Y este, vencido por las exigencias locales, ha vuelto a sus antiguas fórmulas poéticas. La nueva temporada se inaugurará con L'amor viu a dispesa, la ‒por ahora‒ última de sus comedias, y, al decir de los que intervienen en ella, una excelente farsa de humor en verso.
Y si, dentro de la línea de nuestro teatro actual, Sagarra admite el calificativo de popular ‒típicamente catalán‒, Carlos Soldevila puede que merezca el de afrancesado. Afrancesado en el sentido más respetable de la palabra. Y conste que con ello no intento sacar fácil partido de la distinción de la que ha sido objeto por parte del país vecino, al serle impuesta la roseta de la Legión de Honor. Su teatro, pulcro y civilizado, tiene por espíritu a las formas más representativas del teatro francés. Pero es posible que su mejor obra esté aún por estrenar. Me refiero a El tinent Mondor, obra que, aun habiendo quedado finalista en el Premio Ciutat de Barcelona del pasado año, pudo, sin duda, haber ganado el primer puesto, por su indiscutible calidad.
Dentro de nuestra dramática, El tinent Móndor carece de antecedentes. Y me atrevo a asegurar que con esta obra ‒al socaire del estudio que Soldevila hace de un alma tímida llevada por azar a la alta publicidad del héroe‒ nuestra dramática cuenta ya con un sabroso y certero análisis de ciertos aspectos del alma catalana. Su último acto, casi un largo diálogo entre el héroe y un empleado de pompas fúnebres que simboliza a la Muerte, creo que encierra cuanto de filosófico a ras del hombre puede deducirse de nuestro seny. Sorprendentemente, El tinent Móndor no ha sido estrenada aún, pese a haber visto ya la luz pública en una correcta edición.
Podría también referirme a Pousi Pagés, otro de nuestros más destacados comediógrafos, fallecido últimamente. Pero prefiero limitarme a la obra representada, o simplemente escrita, dentro de la rabiosa actualidad de los siete años postreros. Ello me obliga a no soslayar L'Hostal del’Amor, deliciosa obrita de Fernando Soldevila, con la que vino a continuar lo que se ha dado en llamar sagarrismo, un a modo de escuela popular derivada del verso corto, rápido y luminoso de Sagarra. Otra de las obras de Fernando Soldevila, Guifre, tragedia de corte personalísimo, aporta a la dramaturgia catalana uno de los temas más discutidos de nuestra historia.
Con una obra única, «Feliu Aleu» ‒seudónimo que encubre a José Gras, abogado, y a su sobrino en colaboración‒, impuso recientemente La vida d'un home, drama cuyo segundo acto representa, en la sensibilidad teatral del país, una de las más logradas muestras de la forma escénica.
En el capítulo de la facilidad y de la eficacia, es necesario referirse a la veteranía de Luis Elies. Hace ya algunos años, Elies conquistó la popularidad fulminante con una obra: Madame. Después, dentro ya de la nueva etapa, ha logrado repetir la hazaña con Bala perduda. Como fenómeno, el teatro de Luis Elies representa el tono menor, fácil y exento de intencionalidad, que consigue ser aplaudido por las grandes mayorías. En cierto modo, el teatro de Luis Elies ‒un teatro que va del fracaso más abrumador al éxito más delirante, sin apenas términos medios‒ viene a ser como un certificado de vida de nuestro teatro. Como en cualquier latitud, a base del negocio proporcionado por esa clase de obras, puede intentarse la aventura de la otra clase de teatro. Viene a ser como un elemento contemporizador entre el «posible» fracaso de las obras escritas con ambición y la «garantía» comercial de esas otras que mantienen, en su estado más rudimentario, lo más elemental y vivo de la escena.
En la misma línea, Xavier Regàs ha conseguido el éxito de público que andaba buscando. El marit ve de visita, comedia dialogada con desenfado a base de curiosos barcelonismos, obtuvo hace muy poco el asenso de más de doscientas representaciones, la mayor parte de cuyas localidades fueron expedidas en las taquillas de la reventa. A base de reventa, también alcanzó la pródiga asistencia de un público no demasiado exigente Cinc fills, de Alejandro Puig. Y, entre otros, Alfonso Roure y Andrés Artís han demostrado su vena de saineteros barcelonistas en su caricaturismo más moderno. Casas-Fortuny, con L'orgull de la virtut, ha incidido con fortuna en la fórmula del teatro catalán digno. Con L'àvia, rompió lanzas Luis Mas. Juan Cumellas, con SantaIlàr, vino a recordarnos el discutido teatro de nuestro Ignacio Iglesias. Y José Miracle con L'enlluernat, supo lo que era ver representada una comedia propia.
Capítulo aparte merece la fugaz aparición de Ramón Bech, joven autor de vena poética, quien, con Després de cantar el gall, nos dio algo así como una interpretación existencialista del viejo drama rural catalán. Asimismo Martí-Farreres, escritor nato, periodista y poeta de certeras instantaneidades, en colaboración con Xavier Regàs, y en su primera aparición con Sóta la llàntia del Born, nos dio sobrada muestra de su dominio de la poesía escénica. En ambos casos, nada ha vuelto a saberse de su sensible predestinación teatral. Y como caso pintoresco, reseñaré la conversión de un famoso tenor a autor. A Emilio Vendrell, el aplaudidísimo cantante, se debe la discreta obra dramática El miracle de Sant Pontç. En la línea del que podríamos apellidar teatro catalán minoritario está el poeta mallorquín Guillem Colom. Su Antígona, representada en sesión única, en homenaje a su propio autor, viene a recrear el mito griego con sentidas preocupaciones actualistas. A su vez, en el campo de los no representados cabe destacar a Agustín Esclasans con Capitel'lo, tragedia, y al nuevamente incorporado a nuestras letras Bautista Xuriguera, con su sensible y esforzado Aníbal, escrito totalmente en alejandrinos de evidente regusto clásico.
Y he dejado expresamente para el final Quasi un paradís, de la que son autores Juan Oliver ‒finísimo poeta que ha popularizado el seudónimo Pere Quart‒ y Juan Guarro. Esta comedia, en un solo y corto acto, representada por aficionados y entre amigos, es una de las obras más inteligentes de nuestro teatro actual.
Este es, en definitiva, el balance ‒acaso injusto‒ que puede hacerse de sólo siete años de teatro. Simple comienzo de una nueva etapa cuyos resultados finales son, no sólo para el crítico, sino también para los propios autores, totalmente insospechados. Puede que dentro de cien años lo veamos todos un poco más claro.

Por José Tamayo
Cuando se habla de teatro es frecuente caer en una visión parcial de las cosas. El teatro es el arte más complejo y paradójico de todos. Es, en realidad, un bosque. Y, como en la frase sabida, a veces ese bosque queda oculto por sus propios árboles. La misma carrera vital de una obra desde que surge en la mente de su creador, hasta que llega al ánimo paciente o impaciente de los espectadores, manifiesta ya el índice de contradicciones y sorpresas que encierra el teatro: un arte que para nacer exige la intimidad y para expresarse necesita la multitud.
Hay que tener presente esta complejidad para comprender cualquier aspecto del teatro. Porque en el conjunto de todos sus elementos, aparentemente disociados y en realidad fundidos por la chispa milagrosa del arte, es donde radicalmente vive. En su conjunto, y no en uno solo de sus elementos. De aquí podemos deducir ya hasta qué punto carecen de interés todos esos estudios e interpretaciones que tienden a reducir el teatro a una cuestión de grupos y minorías.
Pocas cosas, como el teatro, tan difíciles de comprimir en unos moldes estrechos, sobre todo en España, donde la vida teatral tuvo siempre –en sus autores, en sus mitos y en sus influencias– una resonancia de valor social. Yo creo que cuantos se olvidan de esto, están faltos no de buena voluntad, pero sí de amor al teatro. Al teatro hay que amarlo apasionadamente, y sólo después se puede aspirar a comprenderlo y a discutirlo.
Los factores decisivos del espectáculo teatral, ya se sabe, son: obra, representación y público. De un lado, los dos primeros se funden para producir el espectáculo. De otro lado, el tercero de ellos asiste como espectador para que pueda cobrar vida ese espectáculo. No cabe duda de que buscando una prioridad entre los tres elementos, el más importante de ellos es la obra, quiero decir, el autor. Y el más complicado de los tres: la representación; en la cual han de conjugarse factores humanos y técnicos, primero, engarzados entre sí e inmediatamente unidos en estrecho contacto con la sala del teatro. Resulta obvio señalar que el primer requisito que todo este conglomerado reclama es el de un nuevo y distinto elemento que haga posible la coordinación, que establezca el equilibrio, que logre la melodía orquestal: el director.
Naturalmente, la necesidad del director es tan vieja como el teatro mismo. En España ha venido ocupando ese puesto, casi siempre, el primer actor, la primera actriz, el empresario o el propio autor. En definitiva, un elemento ya preocupado por una misión concreta y, por tanto, sin verdadera posibilidad de perspectiva. Hoy, estos criterios han cambiado y vemos que no sólo en las compañías protegidas oficialmente, sino incluso en las particulares, se cuida muy en primer lugar la existencia del director.
Vamos a revisar, desde esa posición coordinadora del director, la situación panorámica de nuestro teatro actual. Pero antes, quiero dejar constancia de una observación previa que se me ocurre, a propósito de la turbulencia, llamémosle así, y de la disparidad de criterios que se advierte al escuchar las voces de muchos de los que hablan del teatro.
Yo, que he buscado ansiosamente toda la orientación que podían darme los libros, ensayos, opiniones, etc.; y que al mismo tiempo he procurado no caminar nunca de espaldas a la realidad, sino con la mirada alta y llena de ilusiones, pero con los pies muy sobre la tierra, he visto y comprobado que el mundillo de la gente de teatro está dividido en dos bandos irreconciliables y entregados a una continua disputa.
De una parte, los que viven convencidos de que conocen el teatro, solamente porque siguen muy de cerca sus problemas domésticos. Son personas atadas a procedimientos e ideas viejos, y, si bien están en posesión del valioso caudal de la experiencia, permanecen como aprisionados en el estrecho recinto de sus despachos o camerinos, sin más sol que la luz blanca de la batería, ni más noche que la del aire viciado de un café.
Frente a todos estos, y en rotunda oposición, está otro grupo, menos compacto, pero que produce más ruido y algarabía, integrado por cuantos, desde fuera, hablan, escriben, proyectan –sobre todo proyectan–, por la renovación de nuestro teatro, con una envidiable voluntad pero sin la menor conexión con la realidad, y, por tanto, con un grave peligro: que su esfuerzo resulte estéril.
Todo esto, que en principio podría parecer indicio de salud y vitalidad, produce en rigor una confusión grande, porque pocas veces se logra dar a esas discusiones la comprensión y la perspectiva necesaria para que puedan ser positivamente eficaces. Porque si los primeros hacen la guerra desde la trinchera de un teatro sin horizontes, los segundos quieren hacer una revolución sin el menor apoyo en la realidad. De todos modos, acaso no sea todo esto sino una consecuencia más de la fuerza con que gravita sobre nosotros la tradición teatral de España: herencia de pesadumbre y privilegio, que muchas veces no sabemos soportar y ni siquiera administrar.
Vivimos de las rentas de un teatro glorioso y nos rodea un público ferviente y entusiasta. No podemos traicionar aquella herencia, ni defraudar la inquietud de ese público.
En España, precisamente, es donde el teatro tiene una mayor anchura popular. Otros países, con más propaganda, con una ordenación más cuidada, y, en algunos casos, hay que reconocerlo, con más posibilidades, el teatro no pasa de tener un aire ciudadano limitado a la capital. Entre nosotros, no. En España –y yo tengo abundantes pruebas de ello– se puede ir con el programa más ambicioso, desde el pueblo más humilde a la ciudad más refinada y se encontrará siempre el eco de una comprensión entusiasta. Valoremos la importancia que todo esto tiene, para asegurar la continuidad y la permanencia de una empresa teatral a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. Y no digamos, si se piensa en las posibilidades que nos ofrecen esos otros países de más allá del Atlántico, en donde hablan nuestra misma lengua y consideran al teatro español como su propio teatro.
Cuando yo inicié mi aventura teatral –los profesionales que me lean saben por qué utilizo la palabra aventura–, el teatro español tenía una configuración que hoy parece lejanísima. Una configuración de la que hoy apenas queda nada. Era el año 1946. Los escenarios cambiaban sus carteleras porque, eso sí, la inquietud, el movimiento, no ha languidecido nunca entre nosotros. Pero se apreciaban ya los síntomas de una evolución. Nombres reconocidos como consagrados iban quedando en segundo término, mientras otros iniciaban un camino nuevo. Las compañías hacían reformas fundamentales, y el público asistía con impaciencia a este estado de cosas que forzosamente tenía que cambiar.
En medio de aquellas inseguridades, dos teatros madrileños marcaban una ruta cierta. El María Guerrero y el Español. Luis Escobar con Huberto Pérez de la Ossa, atentos a los éxitos extranjeros, y Cayetano Luca de Tena a los títulos universales del repertorio clásico, sin olvidarse ambos de la mejor producción nacional, mantenían sobre la escena de los dos teatros oficiales no ya una bandera de probidad y excelencia, sino más aún: el foco de inquietud renovadora, la cifra de la esperanza para cuantos, disconformes con la situación general, aspiraban a hacer del teatro una realidad moderna que, utilizando los medios más perfectos, pudiera llevar otra vez al gran público al entusiasmo de la representación teatral.
Por desgracia, esa labor tan estimable de los dos teatros oficiales no podía repercutir sino indirectamente sobre la masa de espectadores del resto de España. Dándome cuenta de ello, y a la vista de la eficacia de esta experiencia, me lancé ilusionado, poseído de una ciega seguridad, por los escenarios de España. Con un equipaje, flaco de medios, pero repleto de ideales, fui a la busca del gran público con el mensaje de nuestras obras eternas. El encuentro entre los grandes maestros y el gran público no pudo ser más cordial ni más elocuente. Y cumplido nuestro objetivo en España, con el mismo impulso que de España recibimos, quise llevar a América –donde se nos ama tanto como se nos desconoce–, el regalo de nuestro mejor teatro.
Esta categoría decisiva que el elemento público tuvo para determinar mi vocación ha sido fundamental a lo largo de cuanto he querido realizar. En el diálogo que, a fin de cuentas, es toda representación, el público no es sólo oyente, sino también interlocutor, aunque en lugar de con palabras intervenga con silencios, con aplausos o protestas. Ante un cuadro o una estatua, no cabe otra postura que la de la contemplación; pero frente a la escena, el auditorio viene a ser algo así como un personaje, diabólicamente embozado en la oscuridad de la sala. Un personaje cuyo papel que no fue escrito ni determinado por el autor es, sin embargo, el que va a consagrar o destruir todas las esperanzas.
Ahora bien, el público de estos años ha vivido una experiencia que nuestros padres y abuelos no pudieron imaginar: la experiencia del cine. Es fácil suponer la distancia que hay entre aquellos señores que aceptaban un telón de papel para imaginar una selva y los espectadores de hoy, para los cuales, por efecto del cine, una selva no tiene ya posibilidades de misterio. Sin embargo, esta evidente distinción, en la práctica, quedaba ignorada por muchos que preferían continuar con los viejos métodos, incluso a riesgo de que el buen público se apartara, poco a poco, del teatro. Había que renovar la escenografía, las luces, los figurines, e incluso la interpretación. Había que restablecer el equilibrio imprescindible entre la palabra y la realización.
No se podía seguir admitiendo aquellos viejos aristócratas de alta comedia, reunidos en un viejo caserón de papel pintado, cuando el día antes habíamos visto a la simpática chica norteamericana que se afanaba por buscar empleo, obsequiando a su novio en una cocina eléctrica, moderna y reluciente. Como tampoco se podía tolerar el viejo estilo de esas representaciones clásicas cuya acción trepidante se apagaba en innumerables mutaciones y entreactos, cuando en el cine de enfrente, la fantasía más audaz se veía satisfecha en la cómoda contemplación de un tecnicolor cualquiera. Luego veremos cómo a esta apremiante necesidad de renovación plástica correspondía una renovación ideológica mucho más profunda.
No sé si cuanto voy diciendo del público –del público considerado como actor– será motivo de escándalo para algunos de esos a los cuales parece que asusta una sala llena. Claro está que del público se habla frecuentemente de manera equivocada, y es al mismo público al que se le cuelgan todas1as tendencias a la ramplonería, que muchos necesitan para justificar la pobreza y tosquedad de sus empresas. Yo he oído decir muchas veces que los gustos del público son éstos o aquéllos... No sé. Lo que no he oído, sino que he visto y comprobado personalmente, es que el público siempre está atento a cualquier empresa de categoría artística, y con aguda intuición, acaba por entregarse solamente cuando lo que se le ofrece tiene verdadero valor y profundidad.
He dicho antes que la experiencia cine ha impuesto una nueva concepción técnica. Debo añadir que, al mismo tiempo, ha significado un cambio en el planteamiento de los temas. Claro es que lo que ha hecho evolucionar de manera radical el repertorio, de posibilidades argumentales, de asuntos, personajes y situaciones, ha sido la inquietud de la hora que nos ha tocado vivir.
El teatro tiene que ser reflejo de la realidad que se vive, aunque unas veces lo sea de forma fiel y naturalista, y otras de manera deformada e irónica. Por eso a nuestro público no podían decirle ya nada todas esas comedias de alta sociedad, y todos esos melodramas folletinescos, que hace cincuenta años encendían un delirio de entusiasmos.
Al teatro se le pide hoy una verdad, un contenido, una sinceridad, incluso en esas obras que se plantean y escriben exclusivamente para entretener un rato. No era esta una misión que pudiera estar al alcance de cualquiera, y por ello no tiene nada de particular que, desde aquella fecha que señalé de mis comienzos hasta ahora, la lista de autores haya experimentado una renovación total. De aquellos autores que entonces acaparaban las carteleras madrileñas no nos quedan más que dos o tres nombres, porque su teatro era ya y sigue siendo valioso. Es obligatorio nombrar, entre ellos, al maestro Benavente, que corona su inmortal carrera con una ancianidad fecunda y gloriosa; a Juan Ignacio Luca de Tena, creador de tantos éxitos centenarios, y a ese otro autor, figura señera del teatro como de la oratoria, la poesía y el periodismo, que se llama José María Pemán. No quiero decir lo que en cualquier otro país sería ponderado un nombre como el de este autor, que nos ha dado para el teatro, siempre a través de un estilo brillante, un mundo rico y variado de personajes, bellezas y profundidades.
A este grupo se ha incorporado un plantel de nombres nuevos que, aunque escasos en número, han demostrado suficiente garantía para que podamos concederles un amplio crédito de confianza. Si se me permite, yo me atrevería a pedir a esos autores que, conscientes de la enorme posibilidad del teatro, y sin desalentarse por dificultades de montaje o censura, se esforzaran por animar el mundo de sus personajes con la mayor actualidad y sinceridad posible. Sinceridad, con unos sentimientos que si, por humanos, son tan viejos como el mundo, necesitan una forma de expresión actual. En definitiva, que nuestro teatro sea un verdadero reflejo de la vida que nos rodea.
Esto no significa que hayamos de limitarnos a tal o cual género determinado. Cualquier forma puede ser buena, si su contenido es auténtico.
Mi compañía lleva una temporada completa recorriendo los escenarios españoles, casi exclusivamente con una obra que es buen ejemplo de lo que voy diciendo: que no importa el género o el ambiente, si la obra está enraizada en nuestra mentalidad actual. Ahí está, venciendo por la absoluta sinceridad de su trágico argumento, todas las reservas de monotonía, angustia y pesimismo, que hubieran hecho creer por anticipado en su fracaso ante el gran público8.
Por un camino totalmente opuesto, encontramos entre los autores españoles varios casos de los que podemos citar, a título de ejemplo, uno bien elocuente: el de Víctor Ruiz Iriarte. Ruiz Iriarte ha conseguido que su teatro –escrito en un equilibrio de sutilezas y aparentes facilidades–, vaya desde la aprobación de la crítica a la comprensión popular. El secreto de esta posibilidad es el mismo que aplicábamos a la obra anterior. Estamos ante un teatro en el cual los personajes, las situaciones y problemas son totalmente del día. Tiene esa verdad que decíamos más arriba porque se apoya en reacciones humanas análogas a las que pueden latir en los propios espectadores que las presencian.
Así estamos asistiendo a la curiosa experiencia de que vayan de la mano, entre el aplauso del público, por los escenarios de España, un viajante norteamericano, angustiado por el peso de su civilización materialista, y unos chicos intrépidos que con gracia e ingenio van haciendo del amor un juego de niños.
Cito este caso por la proximidad con que lo he vivido. Pero, sin referirme a otros éxitos, que están en la mente de todos, podría señalar también como expresión de ese mismo contraste, la acogida que el público dispensó a otras dos obras, de tan distinto carácter, pero igualmente extraordinarias, cada una en su género: Historia de una escalera, de Buero Vallejo, y ese prodigio de inteligencia y belleza literaria que fue Celos del aire, de José López Rubio, obra con la que nuestro teatro ha rebasado fronteras.
Con esta referencia al público y a las obras, esto es, al primero y al último de los que antes señalé como factores integrantes del teatro, entremos ahora en el terreno de la representación, en el que vamos a encontrarnos primero con los actores y en seguida con los medios materiales, técnicos y administrativos que les sirven de base.
Las viejas compañías, donde el matrimonio don Fulano y doña Zutana imponían un repertorio exclusivamente a su gusto, o esas otras en las que todo giraba alrededor de un divo, acompañado de una especie de coro inexpresivo y anónimo, han sido sustituidas por otras nuevas. Y, salvo desaliñados restos que aún siguen naufragando en nuestro ambiente, contamos hoy con agrupaciones organizadas con un sentido distinto; bien agrupando antiguos valores, bien incorporando otros nuevos, pero siempre con tendencia a buscar una calidad de conjunto, aunque en ese mismo conjunto brillen con luz propia determinadas figuras de condiciones extraordinarias.
Por fortuna, las compañías han empezado a ponerse al servicio de las obras y no al contrario, como sucedía antes, cuando los autores debían supeditar sus creaciones a los gustos de las compañías.
Hoy el público acude a ver una obra atraído por el interés de la obra misma, y no tanto por una interpretación determinada. Claro está que el éxito sigue y seguirá dependiendo en parte del prestigio de la compañía y del teatro donde se represente. Pero la conclusión es que la sensibilidad del público actual ha comprendido ya que lo que tiene de verdad mayor valor en el teatro, es la obra; considerando al envoltorio que la rodea –la representación– como complemento importante para su éxito, pero no como fundamento.
Buena parte de esta evolución ha sido debida a la presencia del director, según la nueva concepción a que aludíamos antes, y gracias a la cual se han logrado estos resultados, con la coordinación de los distintos factores que deciden la representación, orientados al servicio exclusivo de la obra precisamente con el empleo de algo que apenas se valoraba, que es la técnica.
La técnica de nuestros escenarios evoluciona también, aunque lentamente. Tanto las compañías como el público se dan cuenta de la necesidad de presentar las obras con verdadera propiedad, mediante la renovación de la escenografía, de los figurines y el mejor empleo de la luz, elemento todavía muy descuidado y poco aprovechado entre nosotros, y que ha de ser decisivo. En España contamos con los mejores escenógrafos y figurinistas, y puedo decir con gran satisfacción que sus cualidades están a la altura de los mejores del mundo. Sin embargo, el aspecto técnico de nuestros escenarios está muy lejos de reunir las condiciones mínimas, imprescindibles, para la sencilla resolución de los problemas que pueden plantear los montajes de las obras.
Y conste que no me refiero a una acumulación de medios que convierta cada representación en un gran espectáculo, lleno de sorpresas o de suntuosidades. Sino a que la solución de una realización, por simple que sea, pueda resolverse con los medios más indicados.
Y no se piense que la valoración de todos estos factores se limita al día del estreno. Porque estrenar una obra con todos los aciertos imaginables es importante, pero no lo suficiente para asegurar su vida futura. El pintor, terminado su cuadro, puede separarse de él, satisfecho. La estatua acabada de modelar y pulir podrá ser admirada, sin necesidad de que su creador permanezca a su lado. No habrá más que cuidarse de su conservación. La producción teatral, a diferencia de todo esto, tiene que seguirse recreando cada día, en cada representación. Y en cada ciudad, y cada mes, y cada año, y en cada ocasión en que vuelva a tomar vida, hará falta el mismo cuido, la misma atención, el mismo buen sentido de sus intérpretes (que pueden ser distintos), la misma disposición de sus escenarios, el mismo tono de luz, y, en fin, la misma conservación de su propio clima. Y hasta necesita algo más: la preparación de un público, que será nuevo, distinto, y al que hay que hacer llegar, anticipadamente, las cualidades y los atractivos de la obra, para despertar su interés.
La complejidad de todas estas funciones, y otras más que no es necesario enumerar, desempeñadas por tantas personas distintas, vuelve a plantearnos el mismo problema: ¿quién se ocupará de que nada pierda su justa medida, de que nada se saque de quicio, de que nada se abandone o malogre? Los autores que me escuchan saben la importancia que este cuido representa para la vida futura de la obra.
Por eso es imprescindible la presencia de un director junto a cada compañía, no sólo para la formalidad de poner una obra en pie mediante su estreno afortunado, sino para seguir orientando y vigilando las representaciones futuras. El director es para la obra como el preceptor de la criatura, que lejos del cariño paternal, necesita la mano vigorosa que la conduzca y vigile.
Al llegar aquí se me ocurre que yo debiera dar una explicación teórica de cómo debe conducirse un director. Pero prefiero decir sencillamente, y acaso resulte más pintoresco, qué es lo que hago, cómo empleo mi tiempo, en qué proporción distribuyo esas horas apasionantes que llenan por completo mi trabajo, en este quehacer continuo, en este vivir dentro del teatro y para el teatro, en el que me he convencido de que ningún esfuerzo resulta inútil, porque el teatro suele ser generoso para quien se entrega a él con toda su alma.
De los trescientos sesenta y cinco días del año, mi compañía ha actuado nada menos que trescientos cuarenta. Yo he permanecido junto a ella, en mi puesto, exactamente doscientos ochenta. En conocer, estudiar y cuidar de antemano el ambiente de las ciudades y el carácter de sus habitantes, a fin de preparar la propaganda que creo más adecuada, y hasta los precios que se pueden poner a las localidades sin escandalizar demasiado, cumplo unos veinte días.
Pongamos otros veinte, y no es mucho, en viajar, buscando nuevos horizontes, por distintas rutas, orientando mis posibles salidas al extranjero al frente de mi compañía. En Madrid, más de un mes, en catorce ocasiones distintas, para hablar con los autores, encargar figurines, decorados, carteles, partituras..., vigilar la ejecución del vestuario, la selección de telas y materiales, completando mi guion de trabajo, montando decorados y disponiendo el estreno de ocho obras distintas.
Un día corriente entregado a mi compañía, se divide en la siguiente forma:
Ensayos, de tres a cuatro horas.
Atención a los preparativos de representación, luces, y otros detalles, una hora.
Estudio de la obra en ensayo, un par de horas largas.
Lectura de prensa y orientación de propaganda, una hora corta. En el despacho, que suelo improvisar y atestar de papeles en uno de los camerinos del teatro, dos horas corrientes para escribir cartas, recibir visitas. Entro en el teatro a las doce de la mañana. Salgo a las dos y vuelvo a las tres, para salir diez o doce horas más tarde.
Resulta que de las horas del día apenas me quedan siete para dormir, y, cuando las cosas marchan normalmente, he de contentarme con tres cuartos de hora para cada comida. Claro que, si las cosas no van normalmente, y los apremios de tiempo obligan a forzar la máquina, se da el caso de tener que hacer dos o tres cosas simultáneamente: comer mientras se hace el ensayo de luces, dictar cartas mientras me afeito, recibir visitas mientras leo la prensa...
Fuera de este horario, he de buscar horas suplementarias (el día no tiene más que veinticuatro) para leer las obras que me traen y los problemas que los actores plantean. Y los autores no dejan de traer obras, ni los actores de crear problemas.
Hay que hablar alguna vez con los empresarios..., hay que echar una mirada a las cuentas..., y vivir en el tren, por junto, treinta días con sus treinta noches.
Comprobarán ustedes que, después de todo esto, lo de dirigir viene a resultar lo más sencillo, lo que para el director supone la más alegre evasión, la más feliz de sus obligaciones. Porque el director, dirigiendo, está como el pez en el agua Y de todas sus obligaciones, la de poner en pie una obra viene a resultarle lo que le redime, lo que le compensa de tantos y tan múltiples azares, lo que le permite respirar a gusto, y encontrarse a sí mismo.
Este quehacer continuo, este vivir todo el tiempo dentro de las paredes del teatro y para el teatro, me ha dado tan buenos resultados, tan gozosas alegrías de toda índole, que he acabado por convencerme de que todo debe darse por bien empleado, de que en este oficio ningún esfuerzo deja de verse recompensado y de que el teatro es más que generoso con los que se emplean, con amor, en su servicio.
Creo haber dejado aclarado que el teatro actual ha experimentado mejoras en muchos aspectos, y que estamos orientados hacia un porvenir mejor, hasta el extremo de que no tienen derecho a quejarse los que, sin hacer nada para evitarlo, se lamentan de su situación y siguen proclamando por ahí eso de la crisis teatral, que jamás he comprendido.
Hasta aquí, lo que me parece positivo. Pero claro está que también hay que hablar de los aspectos negativos. Porque de la mano de mi ideal, que no pierdo por este contacto directo, y que no se deja dominar por el ambiente, me queda el convencimiento de que no nos encontramos ni a la mitad del camino que debemos recorrer.
Ahora bien, como no es ocasión de entrar en un análisis minucioso de las contrariedades que dificultan la vida escénica, voy a reducirme a tres problemas fundamentales: el administrativo, el de los autores noveles y el de la formación profesional.
Desde luego el teatro no es una industria. Aunque es verdad que se basa en cifras y que toda su complejidad artística depende de un acierto administrativo. E incluso que cuando se coordinan, armoniosamente, las dos labores, la artística y la administrativa, se puede producir una fuente de ingresos de alguna consideración. Pero también existen grandes riesgos, muy superiores a los de cualquier negocio e industria. Casi no se concibe ya que alguien ajeno al teatro se constituya en empresario de una compañía sólo por el hecho de buscar una explotación a su dinero. Y más aún, sí se piensa que, en última instancia, esa persona vinculada al teatro únicamente por razones de tipo económico, tendría que ser en última instancia la que orientara y decidiera la suerte de una institución artística. El papel del viejo empresario de compañía hay que sustituirlo, a mi entender, por el del nuevo director, que movido por su vocación se sienta administrador de los bienes que el teatro produzca, en vez de hacerlo con un sentido de explotación.
Sobre esta relación de lo administrativo con lo artístico podría aclarar muchas cosas. Con ello se especula mucho, y sirve para encubrir muchas impotencias. Claro es que el lastre de un sistema caduco, como el que ha rodeado al teatro, falto de una orientación y preocupación por parte del Estado, hasta hace unos años, le ha colocado en un plano de inferioridad con las demás manifestaciones artísticas y culturales, por el hecho de haber sobrevivido con sus propios medios, cuando debiera haber valido para todo lo contrario.
Es cierto que las cosas han cambiado favorablemente, y existen en la actualidad organismos que demuestran esta preocupación. Pero este teatro, que debiera ser orgullo nacional, que fuera de nuestras fronteras da a España tanta gloria como sus universidades y sus obras de arte, aún sigue tributando millones de pesetas a la Hacienda, como una industria cualquiera. Y aunque ya se han oído lamentaciones, no han debido ser suficientes, puesto que además se nos sigue arrancando de cada representación el cinco por ciento de lo que paga nuestro público por ver su teatro, para atender a las necesidades de la infancia. ¿Pero no podríamos hacer un mayor bien a esa infancia trayéndola gratuitamente a conocer este teatro que sigue ignorando9?
A mi modo de ver, la mejor manera de ayudar al teatro sería la de llegar a una eliminación total de impuestos. Esta medida ya ha sido tomada con los teatros oficiales. ¿Por qué no extenderla a los demás teatros, aun cuando para ello se exigiera el cumplimiento de unas condiciones mínimas de tipo artístico?
Yo he oído, y con toda razón, quejarse al empresario del Teatro de la Comedia, de Madrid, de que representando la compañía Lope de Vega el auto sacramental, de Calderón, El gran teatro del mundo, hubiera que pagar al Estado impuestos superiores a las dos mil pesetas diarias, mientras en el teatro de enfrente, el Español, alquilado a un espectáculo privado, se disfrutaba de la exención total de impuestos. Todavía recuerdo la insistencia con que todos los días me repetía: «¡Y eso que estamos haciendo arte!»
Los autores noveles constituyen un problema apremiante. No sé si la palabra exacta sería: un problema dramático, por lo menos para los que andamos por toda España, y en cada lugar experimentamos personalmente la angustia de tantos cientos de autores en potencia como resulta que tenemos en nuestro país.
Y las posibilidades de que estrene un autor novel son escasas. Yo no tengo inconveniente en firmar que para decidirme a montar una obra de autor desconocido hace falta que yo esté seguro de que es superior a cualquier otra de autor consagrado. Y esto es natural, porque sólo ese convencimiento puede decidirme a afrontar los riesgos enormes de su estreno, teniendo en cuenta todo lo que una compañía expone en cada obra que monta. Esto quiere decir sencillamente que el problema de los autores noveles no puede ser resuelto por las compañías particulares.
Pero como por otro lado el teatro necesita que no se agote nunca la cantera de sus autores, tampoco podemos eludirlo. La solución de mayor alcance que se ha empleado hasta ahora es la de los concursos. Ahora bien, de los concursos no podemos esperar más que el estímulo para que se produzcan obras, puesto que la calidad de ellas depende exclusivamente de sus autores y por regla general esos autores no logran infundir a sus creaciones las calidades necesarias, por una lógica falta de experiencia. Sin embargo, a la larga, de cuando en cuando, es en un concurso donde ha surgido precisamente el nombre nuevo. Hoy tenemos la prueba patente en varios de los autores consagrados.
Yo creo, no obstante, que la verdadera solución de este problema estaría en la creación de una especie de teatro laboratorio, donde no se estrenara más que a estos autores. Así podría apreciarse de manera muy clara cuanto de bueno o de malo saliera de ellos. Algo semejante a la experimentación que se hace en otros países, incluso con los autores consagrados, cuando se presentan previamente en pueblos o ciudades de los alrededores las obras que van a estrenarse en la capital.
Relacionado, de manera directa, con esta idea de un teatro experimental y permanente, está el tercero y último de los problemas a que me quería referir: el de la formación inicial de los profesionales del teatro.
Si queremos aspirar a una auténtica superación de nuestro teatro, tenemos que pensar en preparar debidamente a los que hayan de nutrirlo, en sus diferentes tareas y menesteres.
Yo he podido comprobar la atención que en algunos países hermanos de América, por referirnos a algo que he conocido personalmente, se dedica a la preparación de cuantos sienten vocación por el teatro en cada una de sus especialidades. En casi todas sus universidades existen teatros admirablemente dotados, regidos por directores de prestigio y ayudados por cuadros de profesores que no sólo procuran estimular a la juventud hacia el teatro, sino que dan clases y formación teórica y práctica a los estudiantes que pretenden reconvertirse en profesionales y a aquellos otros que simplemente desean recibir cultura teatral.
En España, si exceptuamos el Instituto del Teatro de Barcelona y el propósito de transformar la antigua sección de declamación del Conservatorio en Escuela Superior de Arte Dramático10, no podemos hablar de más.
¿Corresponden estas dos realidades a las exigencias de un teatro de la trascendencia del nuestro? Desde luego, no. Y acaso, no por falta de buena intención en sus dirigentes, sino por carencia absoluta de medios.
Por ventura, la vocación teatral infunde tales impulsos que, sin necesidad de esta formación académica e incluso, venciendo grandes contrariedades e inconvenientes, nos ha permitido a muchos llegar al teatro y completar en él lo que quizá debiéramos de haber aprendido antes, sin agobios ni responsabilidades.
Aunque, en pura teoría, no puede negarse que no es imprescindible el paso por una institución académica para brillar en el teatro, nadie dejará de advertir las ventajas que tiene esa educación previa.
La Dirección General de Teatro y Cine tiene en sus manos las posibilidades decisivas que necesitamos los profesionales para continuar nuestra tarea. La iniciativa nos corresponde y es conveniente que esté en nosotros. Pero el apoyo y la colaboración tienen que venir de la Dirección General. Apoyo no solo en el aspecto económico que, con ser necesario, no es fundamental, sino en el artístico: dando facilidades a las empresas de verdadera calidad; haciendo que la censura no se reduzca a una función agria y negativa, sino que sea positiva y orientadora; estimulando la producción por medio de premios que deben ser numerosos e importantes; en fin, protegiendo al teatro como lo que en realidad es: una de las expresiones más auténticas de la cultura nacional.
Para todo esto yo pido a la Dirección General que acometa definitiva y rápidamente la elaboración de una ley orgánica del teatro.
Entretanto, confiados en el entusiasmo que por todas partes alienta de nuevo en pro del teatro, que cada uno continúe trabajando en la tarea que le corresponda. Yo, desde mi despacho improvisado en el teatro donde actúa mi compañía, sigo en contacto con mis problemas, mis actores y mi público. Para colaborar, en la medida de mis modestos esfuerzos, a esa magnífica realidad de que por toda España, en más de un millar de teatros, todos los días a las siete y a las once, se levante una vez más el telón.

Por Joy Rea (Traducción de B. Gonzalo Soria)
Una forma dramática poco conocida fuera de España y en este país solamente tratada por un autor es el «esperpento», una especie de drama cruel e inhumano. Algo, como ha dicho un crítico español, tan distinto de una farsa como una farsa lo es de una comedia, ésta a su vez de un melodrama y el melodrama de la tragedia. Valle-Inclán, su descubridor, ruega su paternidad e insiste en que el primer autor de «esperpentos» fue Goya, aconsejando a aquellos que quieren una elemental definición de esta palabra pasarse por la calle del Gato, en Madrid. La calle del Gato está al lado de la plaza de Santa Ana. Mide unos 2,70 metros de ancha. Los gatos se pasean por ella y algunas viejas viciosas se sientan en las puertas de los cafés. De noche los faroles parecen dar más sombras que luces. La vida del resto de la ciudad parece detenerse aquí, y pocas personas la frecuentan, excepto aquellos que, por divertirse, se miran en los espejos cóncavos. En sus Luces Bohemias12 Valle-Inclán describe dos pícaros madrileños, hambrientos, helados e ingeniosos, que se paran ante ellos. Uno de los dos, Max Estrella, poeta y ciego, deduciendo la fisonomía que ofrece su amigo en el espejo, exclama: «¡Don Latino de Hispalis, muchacho extraño, yo escribiré algo sobre ti y serás inmortal!». Don Latino, recordando su vida al principio en Sevilla, durante su juventud en París y en la actualidad inserta en la bohemia madrileña, pregunta: «¿Será una tragedia, Max?». Cuando Max advierte que su tragedia no lo será, propiamente, Don Latino dice: «Bueno; pero será algo. Una comedia, una tragedia o algo parecido de ellas». Max replica, simplemente: «Un esperpento. Lo que yo escriba sobre ti no será tragedia, comedia ni cosa semejante. Será un esperpento».
La palabra «esperpento» quiere decir, en español, «persona fea y ridícula». Don Latino, a pesar de conocer las excentricidades de su amigo, se apresura a cambiar de conversación. Pero Max da una definición de «esperpento» como forma literaria. Sería muy curioso observar la imagen que los héroes famosos ofrecerían ante estos espejos. Y añade que la misma España es una deformación de la civilización europea. Goya fue el primero que lo hizo notar y Max apunta que una deformación no existe mientras una perfección matemática sostiene a la persona, pero que sería curioso ver, por ejemplo, el reflejo cóncavo de Hamlet. Sí, dice Don Latino, los reflejos que ellos ven en los espejos son los absurdos reflejos de una desacertada época de España, cuya verdad sólo puede ser contrastada al verla deforme.
La desfigurada realidad que se contempla en un espejo cóncavo no es, exactamente, la definición completa de «esperpento». Este es una forma dramática en que los caracteres se presentan, aparte su desfiguración, como títeres. En Luces bohemias algunos de los amigos de Max son considerados como títeres cuando están reunidos, de pie, en la buhardilla, y Zaratustra, el editor madrileño que ayudaba a los escritores, tiene, asimismo, un extraño movimiento de marioneta. Y en El dilema del teniente13 la arenga que Don Friolera pronuncia, cuando se escapa después de haber matado a su esposa, es una caricatura del drama Otelo.
Este «esperpento» citado es un guiñol dentro de otro. Don Estrafalario, aficionado a la literatura, con gafas y barbas como Valle-Inclán y su amigo Don Manolito el Pintor, ambos intelectuales, están viajando por España. Aparecen en el patio de una posada en Santiago el Verde, un pueblecito de la frontera con Portugal, donde encuentran un cuadro de Orbaneja y un teatro de marionetas para cada uno de ellos, respectivamente.
Un «esperpento» es un juego en el que los personajes, creyéndose humanos, no lo son por completo, sino más bien algo híbrido entre personas y muñecos. Son repugnantes y dignos de lástima, al mismo tiempo, ya que su autor así quiso que fueran. Muchos españoles se vieron reflejados en ellos. Como dice Chesterton, los caracteres fingidos de los libros de Dickens, siempre han existido.
Sin embargo, el «esperpento» aun queda indefinido. Debe ser una colección de cuadros grotescos, horribles, alarmantes y atrayentes. Debe ser una serie de retratos de demonios, pesadillas y muertes. Debe ser y lo es porque cada uno, según Valle-Inclán, es su propio diablo, porque no hay ningún sueño tan malo como la realidad que vivimos, porque la muerte es tremendamente cierta y porque algún día todos seremos iguales como en una horrible y nueva Revolución Francesa.
Pero si en los retratos de Orbaneja hay risas, también aquí las hay. No hay nada de lo que el autor no se haya reído. Las personas y las instituciones han sido para él pretextos para reír, para aniquilar con su carcajada. Forma dramática, pues, en que la fealdad se purifica en una catarsis del humor. Se plantean y presentan en forma dialogada. A cada escena preceden unas líneas descriptivas. El castellano, muy bello, contrasta a veces con el lenguaje recogido de los tipos de la calle. Cuatro son las obras de Valle-Inclán consideradas como «esperpentos»: El dilema del teniente, Luces bohemias, La mortaja14 y La hija del capitán. El primero fue escrito en 1921, cuando el autor contaba cincuenta y dos años. De cómo se le ocurrió hacerlo, después de medio intentando, como Cellini, llegar a ser marqués y escribiendo novelas con castillos medievales, podría explicárnoslo aquello que ya dijo Chesterton: mientras más viejos nos vamos haciendo, con mayor facilidad descubrimos nuestra propia personalidad y lo que debemos hacer. Valle-Inclán, al envejecer, aprendió a exponer la injusticia social de la España de su tiempo. No teniendo libertad de palabra para decirlo claramente, expuso la corrupción por medio de sus espejos cóncavos, sus títeres, sus diablos y sus pesadillas15.
Si fueran traducidos y representados, los esperpentos podrán exponer los defectos o vicios de cualquier país y cosechar grandes aplausos; entonces las risas que provocan darían paso a lo que verdaderamente significan tanto para España como para el resto del mundo. Quizá el esperpentismo está esperando para hacer su aparición pública a que el público se esfuerce en comprender sus pensamientos toscos o a que un director competente los dé a conocer. Quizá espera que Gian Carlo Menotti ponga música a la risa del diablo.
Por Juan Bautista Devoto
Nuestra revista quiere provocar y sostener un diálogo permanente entre cuantos aman el teatro. Para ello tiene abiertas sus páginas a todos los que se preocupan y escriben sobre los problemas del mundo escénico y muy especialmente a quienes lo hacen para tratar del teatro de la lengua castellana: teatro común de España e Hispanoamérica que nos importa mucho extender y propagar. Sirviendo a esta comunicación inter hispánica, un joven escritor argentino escribe aquí sobre un joven autor español 17.
En la actualidad, España contribuye al desarrollo del teatro dramático europeo con figuras de prestigio internacional en la lid escénica del mundo. Por dichosa coincidencia, toca a sus autores agruparse a la vera de los creadores latinos, que son los que, de momento, ostentan los mejores blasones de los tablados.
Vemos en Francia a Armand Salacrou, Jean Anouilh y Albert Camus; en Italia, a Silvio Giovaninetti, Ugo Betti y Ezzio D'Errico; hasta que las bambalinas hispánicas se estremecen y nos entregan –en un aflorar venturoso y presentido– el perfil de Antonio Buero Vallejo, gallardo y vital dramaturgo, de moderno trámite e inspiración feraz.
Hay una existencia de poesía y drama en la trayectoria de Buero Vallejo. Es un rodar empedrado de cantos y sangre, de amor y muerte, de lágrimas y emociones. Hay una visión objetiva de la vida –ese complejo y difícil libro del subsistir– donde se adivina un trasfondo casi prohibido, que se desgarra ante la busca tenaz y visionaria del narrador dramático.
En el escabroso sendero de hacer reír y llorar, Buero Vallejo despliega sus anhelos, y su fuerza creadora se agiganta, segura, hacia la luz. Como un susurro de misterio y quejumbre que huyese de un muro gris de sombra, para adentrarse en la vida, junto al sol...
Sincero en la temática y entero en la autocrítica («la hora de la verdad», como él le llama), cuando se juzga y se reconstruye, a través de la experiencia pasada. Porque sabe que debe acicatearse y revisar la propia obra, ya que así solamente podrá lograr el temple y la real dureza necesaria para sobrevivir en el sendero del teatro, en pos de esa quimera ideal que es la de nunca llegar.
Porque nunca se llega aun cuando la consagración plena se vuelque en el pórtico –en algún día de campanas y coros felices–, ya que cuando se tiene entereza moral, siempre ha de estarse hurgando la alforja de los ensueños, en procura de la pieza con la que se ha de dar un paso, siempre más y más... A partir de Las palabras en la arena, con ese sintético, pero revelador, misterio evangélico, nuestro autor abre toda una esperanza y nos hace gustar el saludable momento de una renovación en el teatro dramático hispano –que rogamos sea por mucho tiempo–, certificando, en su caso personal, con otros lauros: los premios Lope de Vega y Asociación de Amigos de los Quintero.
Historia de una escalera consagra su mano, esa mano segura y viril que, arrancando un trozo de existencia veraz, la posa delicadamente en el escenario. Sin estrépitos malgustados ni malsana intención. Solamente un artista –artista en el alma y en el nervio–pudo habernos entregado esa muestra de cotidiana miseria, con tantas desvaídas ilusiones como con tanto aliento capital.
En la ardiente oscuridad estremece con el rasgón desgraciado de sus ciegos, con todo el hálito omnipresente de la fatalidad griega. Intenso dramatismo hay en el planteo de esta gran obra que anonada con el enfrentamiento de su problema. Porque desde los espacios, donde reinan las estrellas soñadas por Ignacio –ciego de luz y muerte–, parece soltarse un soplo malo, un vaho de infortunio que destruye la fe.
La ambición metafísica está representada –rotunda y magistral– en las palabras del varón cegado: «Puede que la muerte sea la única forma de conseguir la definitiva visión». Hundido «en la ardiente oscuridad» desde su nacimiento, adivina y ama –sin conocerlos– los espasmos brillantes de las estrellas, que animan y excitan su alma, a través de sus pupilas entenebrecidas. Porque él «las ve» en el esfuerzo ideal de su espíritu grande. (¿Cómo subir hasta ellas? ¿Cómo abrazarse al ámbito celeste y dejar detrás suyo la carroña del dolor?). Sus palabras, pesadas y desalentadoras, nos dicen la verdad: «Bien sé que si gozara de la vista moriría de pesar por no poder alcanzarlas».
La colisión de las almas es gigantesca, y las posibilidades de la pieza conducen a muchos caminos en la investigación formal y estudiosa. En la ardiente oscuridad es, para nosotros, la obra donde mayor significación adquiere Buero Vallejo como dramaturgo integral. Casi podría calificársele de multifacético por lo abundante de sus planos y los interrogantes que plantea.
En La señal que se espera se desdobla la delicada tonalidad del amor y la esperanza. Un canto anheloso de ventura y felicidad se edifica sobre una espera de lenta carcoma nerviosa. Una paz fraterna inunda los cálices propios, tranquilizando los escozores ardorosos que suscitara la incomprensión en la erizada escala de los celos. Psicológicamente es todo un acierto que revela agudeza sensitiva y avidez de introspección. Cuando la melodía escondida –símbolo puro de una vitalidad espiritual– desgrana sus notas de enigma sobre la magia de la escena, asistimos a la restauración feliz de la verdad.
La tejedora de sueños es una obra ambiciosa en la que encontramos un gran caudal poético. Retomar el mito del poema homérico, abordando el magno tema de Penélope y Ulises, es tarea de mucha envergadura. La originalidad de Buero Vallejo reside en que, osado y capaz, construye «su» teoría propia orientándonos hacia otros limites, no siempre conocidos ni explorados, cual lo es el estudio de las interpolaciones efectuadas al texto original. Es allí donde se registra la inquieta odisea particular de fidelidad de Penélope, con todos los sueños y suspiros de su tortura. El retorno de Ulises, vacilante y angustiado, ante su mujer, que no le reconoce; el regreso, llevando todo un prejuicio estúpido y obcecado que se les escapa de sus palabras –las de hombre déspota y altanero–, que debieron ser las de un humanista comprensivo. No hay en él la grandeza mitológica de los helénicos, y por eso asistimos a la derrota interior del héroe, la más fatal y amarga de las derrotas.
Penélope se exalta en su paciente pugna contra la tiranía de las normas; mientras edifica –en el más oculto rincón de su corazón– el castillo rosado de sus amores, amores que nunca serán vividos por ella. Y de sus ensueños, de toda la urdimbre de fantasías e ilusiones que tejiera –en imágenes– en el famoso sudario, sólo nos queda la silueta del «templete vacío», huérfano ya, que se desgaja gimiente como el árbol débil ante el vendaval atroz.
El alma se extingue suavemente –sin aleteos– en el proscenio encantado, y a medida que crecen las sombras de nuestra imaginación, vemos desaparecer a Penélope en pos de la rapsodia que «su Anfino no llegó a hacer... »
Al momento que dice –o se le cae de sus labios renunciantes– la frase «Dichosos los muertos...», se nos escapa –tras el telón final– su perfil de tanagra, cual la postrer estampa de un ballet...
En la orientación creadora de este dramaturgo hay un vivo afán dignificante de la expresión teatral, una postura hidalga en favor de aquellos que quieren creer y aman lo hermoso.
Su raíz dramática se nos antoja hundida en el páramo ceniciento de lo desconocido –en una crispación sufriente de alumbramiento– para alzarse de pronto, con su anuncio de fundamento universal que, quizá, asusta y nos hiere, pero nos hace entrever la ansiada claridad, como una profecía.
Vislumbramos y sentimos –muy adentro– el ardimiento de la búsqueda en pos del espíritu.
Buero Vallejo, muy sugestivamente, nos recuerda en su postura ética a Georges Bracque cuando éste expresa: «Los sentidos deforman, pero el espíritu forma». Las criaturas humanas del gran dramaturgo español se pierden en un horizonte de silencio, mientras a lo largo de los espíritus van desgarrándose las túnicas de la angustia.
Las horas se desprenden desde el agua del tiempo, hasta mostrar el día de las raíces marchitas. Una canción empieza entonces a crecer entre la soledad de la vida madura. Es el vibrante momento del drama, es la fuerza cósmica desatando sus lebreles, negros. Pero el dramaturgo, retomando las fibras de sus seres ficticios, atempera el efecto, para hacernos conocer la noche serena, en una cita con la primera soledad, detrás de la que adivinamos el abrazo del Amor y de la Muerte.
En el mensaje de Buero Vallejo palpitan con sonoridad de bronce las palabras de Paul Fort: «Hago vibrar todas las liras; el alma humana es mi religión; el oro se mezcla en mis reflexiones con la sangre, las rosas y Shakespeare... »
Por Alfredo Marqueríe
En estos dieciséis años que nos separan del fin de la guerra de liberación han surgido en el teatro nombres de autores nuevos y con la personalidad suficiente para dedicar a su obra merecida atención.
Pemán, Luca de Tena, Casona, López Rubio, Neville, Calvo Sotelo, habían estrenado ya y eran conocidos antes de 1936. Pero desde 1939 alumbran otros nombres que se incorporan a lo que podríamos llamar «teatro literario», para diferenciarlo del que no alienta más propósito que seguir por el camino trillado del costumbrismo o del juguete cómico, de la comedia de enredo sin gracia original, sin imaginación ni fantasía.
En el orden dramático Antonio Buero Vallejo incluye en cada una de sus obras una ambición noble que no puede ser negada ni desconocida. La angustia metafísica, el duelo entre realidad y apariencia, la sed de espiritualidad, el amor entendido como problema y congoja, el tiempo y la vida, el sino y el destino, la fatalidad, son en la producción de este autor sugestiones tan importantes o más que la pura anécdota sentimental o trágica. Construye Buero con firmeza, dialoga de un modo dignísimo, ceñido a la acción y a la psicología de los personajes, jamás incurre en el pecado de la frivolidad. El mayor o menor éxito de sus estrenos no desvirtúa el concepto que su labor general merece. Exigente con el propio esfuerzo no cede ni concede. Lo más importante en los dramas de Buero es el trasfondo de su pensamiento, la profundidad, la hondura. Si en Historia de una escalera se reveló de un modo deslumbrante, en En la ardiente oscuridad logró conmover y apasionar y en Madrugada dio lecciones de técnica constructiva incomparable. Mucho y bueno se puede esperar de él.
Alfonso Sastre hace varios años que saltó del campo de la promesa a la tierra firme de la realidad. Escuadra hacia la muerte es un drama que admite y resiste la comparación con cualquier obra maestra del otro lado de las fronteras. En La mordaza pasó de lo minoritario al gran público sin perder ni un ápice de su decoro literario y escénico. Sangre de Dios, El pan de todos, confirman plenamente sus valores. Una enorme inquietud humana social, dramática se agita en el fondo de su tarea a la cual es difícil encontrar antecedentes vernáculos.
No he preguntado nunca a Sastre por sus preferencias literarias. Ni hace falta. Se trasparentan en su producción. No tiene nada que ver ni con Echegaray, ni con Tamayo y Baus, ni con Benavente. Pero han dejado huella en él Ibsen y Bjornson, O’Neill y Thornton Wilder, Sartre y Camus. A través de esos autores y con un propósito perfectamente claro el joven dramaturgo ha encontrado su camino. Y eso es lo interesante.
Luis Delgado Benavente se abrió paso a violentos manotazos dramáticos con Tres ventanas y Jacinta. Esas obras eran desiguales de forma, arrítmicas, batallonas; pero dejaban adivinar ya el duro y tremendo escritor de Media hora antes, preocupado por la temática del tiempo y por la problemática de la pasión, del terror, del miedo, de la crueldad humana, del amor y de la muerte.
Presiento que para imponer su teatro Delgado Benavente va a tener que reñir todavía muchas batallas, no es tarea fácil. Pero ese aire hostil y agresivo que le rodea quiere decir mucho. En la mano de este escritor hay aguijones y dardos, látigos y frutas. Hacen falta autores combativos que sacudan el marasmo del ambiente escénico. Y Delgado Benavente sabe muy bien cuál es su misión.
Empezó Víctor Ruiz Iriarte con El puente de los suicidas y Un día en la gloria, una labor concreta de teatro irónico y espiritualista. Luego se pasó al campo de la comedieta, de la farsa de humor, con algunas evasiones líricas como El landó de seis caballos o La cena de los tres reyes. Disminuyó, minimizó el propósito y, esto es evidente, aumentó su éxito popular. Pero sería injusto negarle en esta labor dignidad y decoro literario, comicidad de buena ley, observación sutil, buena traza de tipos, frases y situaciones. Y también fondo de poesía y de ternura, virtudes evidentes todas ellas que cualquier día harán saltar otra vez al tono mayor para el que sin duda tiene ingenio, voz, cultura y experiencia teatral.
Carlos Llopis posee ya un dominio dentro del teatro burlesco que le coloca a la cabeza de los autores «muy representados». Su teatro es de fórmula y de receta, de dosificación de efectos, de tipos asainetados, de frases hilarantes. No quiere hacer pensar sino hacer reír por el camino de lo grotesco. Y como tiene talento y gracia, experta «carpintería», consigue lo que se propone. Siempre ha existido un género divertido e intrascendente en el teatro: el que Carlos Llopis cultiva con tan gentil desenvoltura como desembarazo y donaire. La ficha de su casillero no hay quien la mueva. Sería injusto pedirle que hiciera lo que nunca se propuso hacer. Pero «en lo suyo» es magnífico.
Miguel Mihura ha llevado adelante y más allá la tarea que inició Jardiel Poncela. En Tres sombreros de copa, en Ni pobre ni rico, alentaba todavía una trepidación destructiva, revolucionaria, contra el tópico y la frase hecha, contra la pereza mental. La dimensión fantástica e imaginaria era mucho mayor que la dimensión realista. Ahora Mihura ha ganado ya el equilibrio de la madurez, Sublime decisión o Mi adorado Juan son comedias irónicas deliciosas en la que todo es bueno y de calidad: las tramas, las situaciones, los personajes, los diálogos. Y la soterrada poesía, la oculta ternura que a veces se hace visible y palpita en un momento con irisado temblor... Me parece que es Miguel Mihura uno de los autores más importantes del actual momento español. Y se ha impuesto sin hacer concesiones, otro de sus innegables méritos.
José Antonio Giménez Arnau, influido por la técnica cinematográfica que cultivan algunos autores norteamericanos, divide sus obras en cuadros cortos y goza prodigando las retrospecciones. A pesar de que eso lo inventó Lope de Vega, a nuestro público le gusta más la construcción directa. Pero no vamos a discutir al autor su libérrimo capricho expositivo. Lo que interesa en su teatro es la preocupación y la valentía. Carta a París me parece hasta la fecha lo mejor que ha escrito, lo menos novelesco, lo más humano y teatral. En el resto de su labor se advierten también signos positivos de buen dramaturgo. Sus personajes tienen nervios y sangre. Sus diálogos son decorosos y dignos, como corresponde a un auténtico escritor y lleva a la escena problemas importantes y no fruslerías de mesa camilla. Ante él se abre un ancho margen de esperanza.
Dentro de una concepción nueva de humor y de teatro hay también entre nosotros autores jóvenes a los que se debería dar acceso y tránsito por los escenarios mayoritarios. Así Alfonso Sastre, Jaime de Armiñán, Manuel Ruiz Castillo... ¿por qué han de limitarse a dar a conocer sus obras en función única y ocasional? Tienen talento, inventiva, gracia nueva. Imaginación. ¿Se les puede pedir más? Pero el miedo o el egoísmo de las empresas les cierra momentáneamente el paso. Cuando al fin se decidan quienes pueden y deben a dar a conocer sus obras, los buenos pronósticos se confirmarán. No hay crisis de invención en España. Hay mala organización teatral. Y eso, por fortuna, tiene arreglo. Lo otro no lo tendría.
(...) Él parte, bien a sabiendas de ello,
de la vieja fórmula: por lo local, a lo universal.

Por María Pilar Comín
El ilustre escritor francés habla para Teatro a nuestra colaboradora.
Jean Cocteau llegó a Barcelona por vía aérea. Al poner el pie en el aeropuerto del Prat, era la primera vez que pisaba tierra española. En principio pensó estar en nuestra ciudad un día escaso, pues le esperaba el yate de unos amigos para emprender un viaje por nuestro litoral. Pero la verdad es que debe encontrarse muy bien aquí, pues lleva ya más de quince días. Han surgido, por lo visto, ciertas dificultades meteorológicas, y si éstas no se resuelven, Cocteau está dispuesto a trazar su «tour» por España, en automóvil. Pero no se irá sin agotar hasta el fin nuestro país.
Una entrevista con Cocteau es participar de un monólogo viviente, cálido, incisivo. Asistir a una sucesión interminable de sugerencias y de círculos abiertos. Conversar con el poeta francés es realmente delicioso, dejando a un lado el tópico que pueda encerrar la frase hecha. Con su nariz afilada, sus cabellos revueltos y una inquietud eléctrica en su mirada de color indefinido, Jean Cocteau emana continuamente la fuerza de una personalidad insobornable, siempre dispuesta a desparramar la salsa de su saber mediterráneo en el pensamiento de trascendencia o en la nadería del puro juego.
Dejemos, pues, monologar a Cocteau, y nosotros seamos sus simples y fieles testigos.
–A España no se viene nunca por primera vez.
¡Oh, España! Tiene lo más difícil que puede tener un país: personalidad. Esta personalidad pasa las fronteras. A España se la conoce de antemano.
Barcelona ha impresionado hondamente al poeta.
–¡Qué ciudad más misteriosa! Sus contrastes son insondables. ¡Ese Gaudí! Por favor, no se les ocurra terminar la Sagrada Familia. Esa catedral debe quedar así ¿No le llaman ustedes la Sinfonía Inacabada? ¡Cómo lamento esa plaza urbana que han hecho delante de ella! Allí tendría que haber una especie de bosque. Es magnífico este Gaudí. Y después de contemplar las obras de Gaudí, se explica uno a Dalí.
Jean Cocteau y Dalí son buenos amigos. Hablamos del pintor de Cadaqués, Cocteau lo admira. Nosotros también. Pero objetamos el insistente empeño daliniano en la terminación acabada y perfecta de todos los detalles superfluos.
–¡Oh, eso es también muy bello! Todo es valorable en arte, aunque haya escala de valores, naturalmente. Hay obras que llegan hasta ti y allí terminan. Hay otras que pasan por ti, se escapan y siguen su camino, dejando tu deseo latente. Aunque yo prefiera éstas –son los poetas– no hay que negar su valor a las otras. ¿Cómo lo explicaría? Si alguien me preguntase mi opinión sobre Goya o el Greco, yo diría: «¡Son de la familia!». Si me la preguntan sobre Dalí, diré: «Me gusta, pero no es de la familia».
Surge Picasso sobre el tapete.
–Picasso, gran poeta Picasso. De la familia, de la familia. Le pasó algo muy bueno en París. A raíz de la liberación, se quedaron muchos soldados americanos cursando estudios de pintura en las calles de Montmartre. Picasso se paseaba un día por allí. Entabló conversación con un muchacho.
–Me he quedado en París con la única ilusión de conocer a Picasso. Pero vamos, a ese hombre no hay ( ) dijo el pintor20:
–Pues si usted quiere, se lo presentaré ahora mismo.
–¿Cómo?
–Sí, hombre, sí. Venga usted conmigo.
Juntos se fueron el muchacho americano y Picasso hacia la casa de este último. Una. vez en su antesala, dijo el pintor:
–Acaba usted de tomar posesión de la casa de Pablo Picasso.
Después de esta anécdota, nos refiere otra, cuyo protagonista es el propio Cocteau.
–Me acaba de ocurrir algo gracioso en Barcelona. Hemos ido a comer a un restaurante cercano al puerto, y como había bastante gente, nos hemos sentado al fondo del comedor. Se acerca el camarero a presentarnos la minuta, y de pronto, se me queda mirando fijo, fijo. Me señala con el dedo y dice:
–¡Les enfants terribles21!
Estas anécdotas le sirven a Cocteau de trampolín para sumergirse en el tema de «la personalidad».
–Es realmente impenetrable el misterio de la fuerza de una personalidad. Nunca sabremos «por qué» ésta se difunde, incontenible, por todas partes. ¿Quizá porque se conocen las obras tal del autor cual? No. ¿Acaso conocía el muchacho americano los cuadros de Picasso? Seguramente, no. Es una fuerza misteriosa. La poesía va más lejos que los textos poéticos y los poetas son más importantes que sus obras. Pero tampoco se conoce a los poetas. Ni a los hombres. Es misterio, misterio y sólo misterio. Por eso es necesario ser generoso, muy generoso con los poetas, no cerrarles ninguna puerta, no pretender encuadrarlos. Yo me carteaba con García Lorca, pero no voy a tener la pretensión de conocer enteramente a García Lorca, puesto que no domino el español. (¡Oh qué «muro» el de las lenguas!) Sin embargo, ¡qué personalidad más formidable! ¡Cómo se impone aún a los que no saben nada de él, ni han leído nada de él, en su vida!
García Lorca es uno de los pocos dramaturgos modernos españoles que conoció Cocteau. Por tanto, poco podemos hablar de nuestro teatro de postguerra. Si a esto añaden ustedes el lamentable erial dramático que Barcelona va sufriendo este verano –una sola compañía de comedia durante un mes– comprenderán que no hayamos influido el monólogo de Cocteau en este sentido. Nos hemos limitado a excitar su curiosidad sobre algunos nombres, a nuestro parecer importantes. Le preguntamos por Diálogos de las Carmelitas22, de Bernanos, la obra que está montando ahora José Tamayo.
–Interesante, muy interesante, aunque tal vez un poco diluida. Será estrenada como ópera en la Scala de Milán, y yo considero que el texto de la ópera es aún mejor que el del drama.
Los toros han sido para Cocteau una de sus impresiones más inolvidables.
–No me he perdido una sola corrida. ¡Y cómo me fatigan! Pues sin querer, uno se ve obligado a repetir todos los movimientos que se desarrollan en el ruedo. La corrida no es en absoluto un espectáculo salvaje, sino todo lo contrario. Es un drama, un auténtico drama, que a veces degenera en comedia, y entonces –como en todas las comedias–, es más triste que el drama. Pero ¡qué lección la de los espadas! Hoy les aplauden y mañana les silban. Y eso ¿qué? Lo interesante no es el éxito, sino el camino escogido. Creo que el tema taurino jamás podrá ser cinematográfico, porque excede las posibilidades de la cámara. Lo importante de una corrida de toros es «lo que tiene lugar» y no «lo que ha tenido lugar». Si a los toros les quitan su vivencia en el presente, les quitan su entraña. ¡Cómo admiraba yo a Manolete! Su vida fue una vida perfecta. Murió a la vez que el toro, en la juntura de un círculo cerrado. El hombre que vive más que su gloria...
Y Cocteau, con esta frase, deja abierto uno de sus sucesivos círculos.
–Estos días estoy haciendo muchos dibujos de toros y de gitanos. ¡Oh el baile gitano! He asistido a una fiesta gitana de verdad, en casa de unos amigos, con gitanos auténticos. ¡Qué fuego increíble! Tome apuntes, muchos apuntes. Claro, que después, a distancia, pienso tomar muchos más y mejor, pues el recuerdo, la imaginación siempre es más viva que la propia vida. Yo dibujo y pinto mucho, y regalo muchos dibujos y muchos cuadros. Pero casi nunca tengo cuadros míos, porque no tengo dinero para comprarlos, son muy caros.
Cocteau no es un hombre mercantilista ni ordenado, y dice que la única vez que se le ocurrió serlo fue castigado con creces.
–No tenía un céntimo, y me ofrecieron tres millones por un título, precisamente para una película, no sé si española o latinoamericana. Yo lancé el título: «La corona negra», y ya no me preocupé más del mencionado film. Después he sabido que los diálogos se anunciaron como míos, y que se hizo propaganda a base de mi nombre, Le ruego que haga usted bien público esto: Cocteau no tiene nada que ver con «La corona negra» y considera todo ese «affaire» repugnante y escandaloso. ¡Dios mío! La única vez que he hecho algo por dinero, bien castigado he sido.
Las malas lenguas dicen que el affaire de La corona negra23 se urdió porque su estrella, presunta protagonista, quería a todo trance filmar un guion de Cocteau, y para que firmara el contrato, los productores la engañaron como a una china.
Su carácter anárquico y desordenado ha puesto a Cocteau en situaciones divertidísimas.
–Tengo gran facilidad para prestar libros y cuadros, que luego no me devuelven, como es natural. Así pude ver en el Museo de Nueva York tres cuadros de mi antigua propiedad. Los hay más vivos que yo. Pero todos estos detalles son necesarios en la existencia de un hombre que ama la amistad y la vida intensa.
Volvemos al tema de España.
–Figúrese si amaré a España, que le perdono que descubriera América.
El escritor americano Tennessee Williams, que ha estado un ratito con nosotros, acababa de dejarnos. Cocteau no es muy partidario de América, porque cree que los americanos son unos deformadores de todo lo europeo y unos exhibicionistas. Pero, a decir verdad, Tennessee Williams da el ejemplo de todo lo contrario. Es el hombre más callado y modesto que hemos sorprendido en el ambiente artístico de los últimos años. Por lo menos, aparentemente.
Le preguntamos al indómito francés si sería capaz de definir a España.
–Definir un país es imposible. España es un país violento. China también lo es, pero de distinta manera.
No deja de divertirnos ese traer a China a colación, cuando la conversación gira en torno de España. Le pedimos, pues a Cocteau que nos aclare «la distinta manera».
–China es un país silenciosamente violento.
–Y nosotros, los españoles, ¿ruidosamente violentos?
–No para mí, que al fin y al cabo soy mediterráneo.
Otro circulo que no se cierra. ¡Pero qué diablo más cuco es este Cocteau!
–Me gusta mucho España, mucho, y quiero entrar en contacto con sus jóvenes escritores. De muchos, ya tengo referencias por mi amigo Ramón Gómez de la Serna. Muy difícil de definir España. Por mucho que me tentase, yo no vendría nunca a rodar una película en este hermoso país porque no me creo capaz de penetrar en el cúmulo de sus tradiciones.
Y otra vez sale la China a colación.
–También las tradiciones de China son impenetrables.
–¿Por qué no nos cuenta una anécdota China, Mr. Cocteau?
–En China hay un gran actor octogenario, que interpreta siempre papeles de muchacha, pues allí las mujeres no tienen cabida en las compañías teatrales. Yo charlaba un día con él, cuando el hombre contaba ya sus sesenta y pico de años. Hablábamos del teatro y de sus problemas. De las ambiciones de los jóvenes valores. Se me quedó mirando y me dijo:
–Y ya ve usted, Mr.Cocteau. ¡Pensar que yo ahora, a mis sesenta y ocho años, es cuando creo que «puedo empezar» a interpretar los papeles de ingenua!
Oída esta anécdota, nos convencemos de que, efectivamente, China y España son países violentos de «distinta manera».
Es posible, de todas formas, que el autor de La voz humana encuentre cierta repetición de la confidencia.
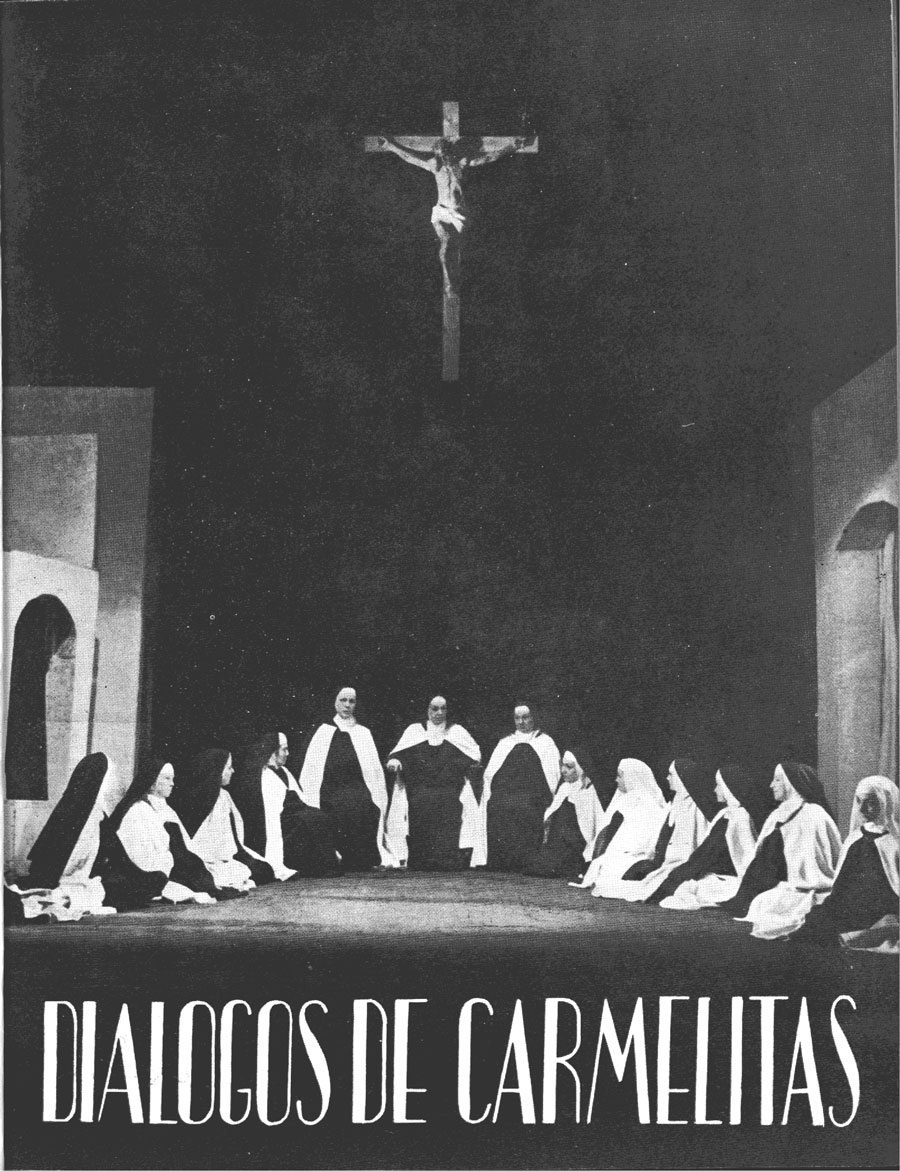
Por Gonzalo Torrente Ballester
Es prematuro afirmar que la muerte personal de Eugenio O’Neill se haya retrasado o adelantado en relación con su muerte literaria, pues en esto de las muertes, cualquiera que sea su naturaleza, las hay siempre aparentes, y bien pudiera ser que un año de estos Eugenio O’Neill se convirtiese en portaestandarte de un estilo teatral legítimamente europeo. Yo, sin embargo, no me atrevería a profetizar semejante cosa; al menos, no me atrevería a pronosticar al teatro de O’Neill una futura gloria europea: o mucho han de cambiar las cosas y las personas entre el Atlántico y Polonia, o el teatro de O’Neill, estudiado, admirado y estimado en lo que es, no conocerá renacimientos ni súbditos entusiasmos. Cualquiera de nuestros escritores puede oscurecerse en su renombre, desaparecer para el gusto de los públicos y reaparecer un siglo o dos más tarde. Eugenio O’Neill, resueltamente no. En Europa, no. En América del Norte, quizá. Pero tampoco lo creo.
Me gustaría, por esta vez, ser justo y desapasionado. Tengo afecto a O’Neill. Cuando yo tenía veinte años, leía con entusiasmo El emperador Jones. Algún tiempo después, cayó en mis manos un ejemplar de Strange Interlude, y sólo el calor del hallazgo pudo sostenerme durante las fatigosas horas de su traducción y su lectura. Otras piezas vinieron más tarde; algunas tan tarde ya, que el sol había iniciado el ocaso, y no me entusiasmaban, ni me gustaban siquiera. Pero debo a O’Neill muchas horas encendidas, muchos sueños teatrales y ciertas inspiraciones parciales que no avergüenzo de confesar. Por todo esto, si ya no me gusta O’Neill, ¿qué mejor gratitud que pretender ser justo? Pero, en este caso, como en casi todos, la justicia viene después del entendimiento. Hay que entender primero el conjunto gigantesco de su teatro. Gigantesco, no por el número de sus piezas, sino por las piezas mismas, que son gigantescas en su ambición, en sus pretensiones, en sus proporciones.
Es la primera impresión que nos deja, cuando se lee en reposo, el teatro de O’Neill: una impresión previa a toda inteligencia y a todo razonamiento. Como siempre sucede, después de razonar y de entender, acabaremos resumiendo el juicio en esa palabra: gigantesco. Y si esto ha de ser así, ¿a qué seguir? Sin embargo, hay que hacerlo, porque el gusto está en los caminos, no en las metas.
Por lo pronto, la extraordinaria magnitud de sus dramas no es un mal principio, no es una mala pista. Conforme uno se adentra en el teatro de O’Neill, se va sintiendo pequeño. Los hombres y las mujeres de estos dramas pasan furiosos, frenéticos, gesticulando y hablando en sus jergas condenadas. Son enormes. Incluso los de mentalidad primitiva, incluso esos bárbaros «Cabots» de El deseo bajo los olmos, o aquel bárbaro «Yank» de El mono velludo. ¿Enormes, con qué clase de enormidad? Los europeos tenemos una larga experiencia de enormidades, que en nuestro lenguaje, se llaman grandezas. Desde Aquiles y Héctor a Emma Bovary e Iván Karamazov, sabemos en qué consiste la grandeza de un personaje literario, sabemos que esta grandeza tiene dos vertientes: una, la perfección formal en los trazos de la figura (Emma Bovary); otra, la magnitud moral del personaje (Hamlet). Un personaje literario puede ser un imbécil, y, al mismo tiempo, el resultado grandioso de un enorme talento artístico. “«Yank», por ejemplo, pudo haber sido uno de esos. La perfección, las posibilidades formales del arte literario europeo son tan grandes que «no le importa», o puede prescindir, de las cualidades morales del modelo y atender sólo al primer de la representación. Hay toda una literatura, como toda una pintura, especializada en el retrato de monstruos.
¿Son grandes, según alguna de estas maneras de grandeza, los «Yanks» o los «Cabots» de O’Neill? Sucede que el lector, impresionado, abrumado, cuando se acerca y examina, va poco a poco recobrando el sentido de su propia normalidad. Y no por nada, sino porque el estudio desde cerca rebaja el tamaño de las figuras teatrales de O’Neill. Ni una sola de ellas está tan perfectamente retratada como Emma Bovary, ni una sola de ellas reproduce la grandeza humana, aunque sea la grandeza diabólica de Ivan Karamazov. La grandeza es sólo material. Es como la grandeza del Empire State Building. Es curioso. Eugenio O’Neill se atreve a hacer en el teatro lo que nadie había osado desde Fernando de Rojas: Extraño intermedio. Y, dentro de este drama, se atreve a mostrarnos lo que el teatro nunca debe mostrar: la vida interior de los personajes como tal vida interior. Ahí están, hablando y monologando incansablemente, los Marsden, los Leeds, los Evans. Vaya. Por esta vez, el dramaturgo ha elegido un medio selecto, un medio universitario, en el que pueden criarse personas complicadas, personas de delicada psicología. Por esta vez el dramaturgo abandona los habituales cafetines de puerto, las camaretas y las bodegas de los buques de carga, los bares y los prostíbulos. Sin límites de tiempo ni de espacio, su media docena de hombres y mujeres pueden entrar, salir, hablar, callar y soñar. Disponen de todos los recursos del teatro y de la novela para expresarse. Lo hacen: en esto consiste el drama. Cada uno de ellos, entre lo que piensa y lo que habla, supera cuantitativamente a Hamlet como dos o tres veces. Pero ninguno de ellos se clavará en nuestro recuerdo ni como modelo de perfección ni como ejemplo de humanidad. Hay que hojear el texto del drama, buscar el nombre de los personajes, para recordarlos. Y no se me diga que no juego limpio comparando a O’Neill con Shakespeare (aparte de que él mismo se haya comparado). El perfil físico y moral, el color, la voz, los gestos, incluso el aire y el acento de Celestina permanecen en nuestra imaginación con muchísima más fuerza que el de Nina Leeds. Y eso que Celestina es anterior a Freud. (O quizá por eso)
O’Neill tenía un talento macho. Todo su teatro manifiesta su virilidad, su fuerza, como la cualidad más evidente y apreciable. No obstante, O’Neill no sacó a su talento todo el provecho artístico que pudiera, de haber nacido en otras condiciones. Porque la razón de la impotencia que manifiesta O’Neill, a pesar de su fuerza, a pesar de sus pretensiones y de sus personajes gigantescos, consiste en la fatalidad de su nacimiento. Su padre es un irlandés de profesión teatral, pero O’Neill no nace en Dublín, no tiene a mano la espléndida tradición cultural irlandesa, ni el Abbey Theater para sus experiencias. O’Neill es el ejemplo típico de una situación de las letras norteamericana, en que el escritor no tiene ante sí más que dos caminos: o la inserción en las corrientes europeas (Poe, Thornton Wilder), o frustrarse. Hay, desde luego, frustraciones grandiosas, y la de O’Neill pudiera ser una de ellas. Por lo pronto, la sociedad en que O’Neill nace y se educa no le brinda un cauce adecuado. La adolescencia, la juventud de O’Neill no son las propias de un escritor concebido a la europea. Compárese la errabundez de O’Neill, su indeterminación, con la de Conrad, o con la de cualquier errabundo europeo. Se me dirá que, en estos años, O’Neill almacena experiencias, o mejor, experiencia, en singular. Bueno. No es de la experiencia que sirve al artista, no por su material, sino por el modo de insertarse en una vida, en una personalidad espiritual. O’Neill sale dramaturgo como pudo haber salido millonario. Su experiencia juvenil pudo haberle servido para organizar un gang. No hay duda de que, en el tuétano de su alma se agita un gran poeta, pero, entre el poeta y la experiencia, algo falla. Me atrevería a decir que es el ambiente. El ambiente, y todos los ambientes que busca y abandona en su errabundez, no le dan lo que él apetece y necesita, lo que hubiera configurado su alma, es decir, cultura. O, si se quiere, educación. Podemos entender a O’Neill como un in-culto o como un in-educado. No-culto, mal-educado lo era, por ejemplo, Goya. Tampoco me refiero a cultura libresca, a paso por la universidad y todo eso. No. Lo que le falta a O’Neill es forma espiritual, y por eso todo lo que su alma hace es informe. Es posible que el gigantismo de O’Neill respondiese a la íntima necesidad de disimular su incapacidad para crear formas.
Esta incultura es grave. Impide que el alma de O’Neill se desarrolle con armonía y que saque de sí todo lo que lleva dentro, como una planta de maíz se saca las espigas. Hay en su teatro mucho material allegadizo, mucha ideología venida de afuera y mal digerida, cuando no indigesta. Todo artista suele permanecer abierto a la fecundación exterior, pero el quid de esa fecundación es el modo vital cómo se incorpora a la persona profunda del artista. O’Neill no verifica jamás esa incorporación, porque el material de acarreo entre en su alma sin que el alma lo exija, permanece en ella sin incorporarse, y sale como entró. Estúdiese, por favor, con cuidado, lo que significa, por ejemplo, el freudismo, dentro de su teatro; el modo cómo entra en él, cómo permanece y sale. O también el episodio expresionista de Lázaro ríe, un expresionismo que el desarrollo natural del estilo de O’Neill no hubiera exigido jamás. Me atrevería a afirmar que ninguno de los ensayos técnicos o expresivos de todo este teatro está verdaderamente exigido por el teatro mismo. Las máscaras del Dios Brown son tan postizas como los monólogos interiores del Extraño intermedio. Todo lo que con ello se consigue podría conseguirse del mismo modo por medios más sencillos y naturales. Sin embargo, el dramaturgo parece muy satisfecho de sus monólogos y de sus máscaras. Cualquier dramaturgo europeo podría decirle: No es para tanto. Pero O’Neill insiste en la propia satisfacción, no ya por los recursos, sino por los temas. Electra, por ejemplo. Como la incultura no puede anular el talento. O’Neill acierta absolutamente en el título, que es la única señal de humor de todo el drama, y, si se me apura, de todo su teatro. A Electra le sienta el luto –o le cae bien, o le favorece–. Pero, ¡caramba!, el humorismo se agota en la titulación. El modo como se enfoca un tema literario nos da la pista de la importancia que le da el autor, y hasta de la que el autor se da. O’Neill se da un pisto enorme con su Electra, de la que puede decirse, también, que no es para tanto. Bien es cierto que otro tanto podría decirse, por ejemplo, de Faulkner, con alguna de sus novelas, aunque Faulkner sea más artista que O’Neill. No es para tanto. Ninguno de los grandes temas de O’Neill es para tanto, aunque sean de verdad grandes temas, temas eternos que le han llegado sabe Dios de dónde. Le han llegado y se le han ido. Es curioso. Cuando se estudie a O’Neill con seriedad y profundidad, se verá en seguida que sus grandes temas dramáticos no son coherentes entre sí, ni con el dramaturgo. Están allí como si los hubieran metido. Dan la impresión de que el artista se echó a buscar, encontró y se admiró del hallazgo. Como si dijera: «¡Caray, qué tema de tragedia acabo de encontrar en la Orestiada!». Y, sin embargo, esto no es así. Muchos de los temas importantes de este teatro responden a una preocupación sincera, a una experiencia personal; de suerte que lo habría de estudiar era el modo cómo se producían en O’Neill esas experiencias, que en otros artistas son decisivas, y en él parecen adquiridas. No sé. Creo que estuvo loco una temporada.
De cualquier manera, todo aquello que pueda tener raíz biográfica debe tratarse con cuidado, mientras no se posean datos seguros. Hasta ahora lo que se puede hacer es un simple, un superficial estudio de forma. O’Neill se armó un verdadero lío con las formas. El lío principal es haber confundido la novela con el teatro.
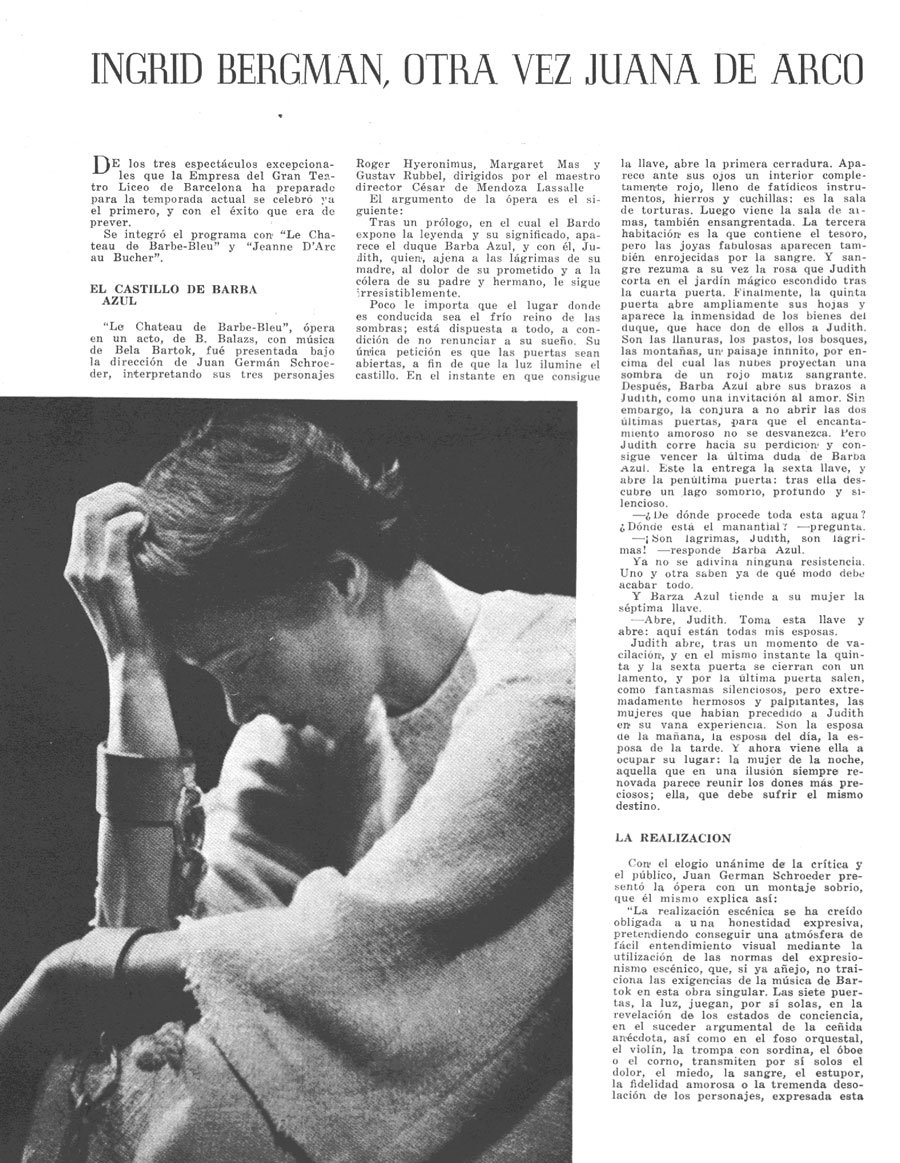
Por Roberto Mesa Garrido
El día 7 de marzo, festividad de Santo Tomás de Aquino, Libélula, Teatro de Cámara Universitario de Sevilla, estrenó en España la obra de Jean Giraudoux La guerra de Troya no ocurrirá.26
La expectación era singular, pues Libélula se ha hecho acreedora del interés que el público y los universitarios sevillanos le conceden. Se conoce poco en España a Giraudoux, y esta obra, tan querida por Louis Jouvet, el gran actor de imperecedero recuerdo que tanto amaba a España, suscitaba en su representación una apasionada atención en él, podíamos decir, redivivo ambiente teatral sevillano, inyectado de esperanza con este teatro de Cámara. La obra, presentada por Bernardo Víctor Carande con las siguientes palabras: «Hace tres mil años, de la posible paz, de descansar y ver crecer a los hijos, de amar apasionadamente, de exacerbar los odios, de engañar a un marido, de insultar a la vida, de hacer la guerra, se ocuparon... los troyanos..., los griegos..., los políticos..., el Olimpo... y el Amor...”, es un espléndido episodio humano. Entre un discurrir de sutilezas griegas clásicas y francesas cotidianas, se abren las cortinas de la poesía. No existe ni declamación, ni compleja didáctica; únicamente sinceridad del día, hombres y mujeres que tutean a los dioses. Es el canto del militar que ama, por encima de todas las victorias, la paz. El poema de la mujer que quiere el cuerpo cobarde y caliente de su marido, no su mano yerta y sus ojos espantados de muerte. Seres que se buscan, que odian el fantasma que destruye los hogares. Por encima de grandes intereses, poesía del hombre cotidiano contra la vida anacreóntica y vocinglera que huele a tapiz y a decadencia. Poesía, que a la vez canta la lucha y enardece los pechos...
El diálogo que en el segundo acto mantienen Héctor y Ulises, amigos antes de la muerte, es ejemplar. El diálogo y el claro trazo de los personajes es lo ejemplar de la obra. Héctor es la ternura y el amor de un soldado: ama la justicia que, por desgracia, no existe, y adora a su mujer y al hijo que va a nacer. Ulises, maduro, está de vuelta, pero aún cree. Humano y político, marcha triste porque Penélope se parece a Andrómaca. Busiris de Siracusa es tan ave de rapiña como Demokós, el político troyano, pero a la inversa: no es capaz de morir, como éste, por una idea. Busiris recuerda a un canciller grasiento de la Europa mediocre de cuando Munich27.
Las mujeres de la obra son rígidas. Andrómaca acaso sea la más dulce y apasionada. Quizá en el gineceo de la obra se apreciase cierto fallo. Helena es astuta y estúpida a la vez; Casandra, afectada; maternal e indiferente, Hécuba. No hay duda, en la guerra de Troya la mujer fue un objeto pasivo.
Permanecerá inmóvil, cual diana de arquero. Pues hacia ella irán dirigidos los deseos. Este estatismo de la obra fue admirablemente captado por los intérpretes femeninos.
Libélula, Teatro de Cámara Universitario, ha culminado con esta representación en vísperas de un viaje a Madrid, invitados especialmente por Joaquín Pérez Villanueva, director general de Enseñanza Universitaria, una labor intensa de representaciones y lecturas (Valle-Inclán, Saroyan, García Lorca, Green, Casona, O’Neill, Marcel, Shaw y otros) en este invierno que acaba de morir. Ha adquirido una responsabilidad y se ha formado una personalidad. Es digna de señalarse la unidad de criterio que se aprecia, desde el patio de butacas, en la dirección. El peligro enorme de contradicción que encierran los binomios dirigentes ha sido perfectamente eludido por Mario Rarasona, el jefe del Departamento de Actividades Culturales del S.E.U., al que está adscrita Libélula y Bernardo Víctor Carande. Su labor es digna de elogio, desde la elección de la obra hasta su puesta en escena. Si se aprecia, desde luego, en esta dirección, no sólo en la representación que nos ocupa, sino en toda su labor, una profunda orientación a lo poético. Pero, al fin y al cabo, lo poético es lo humano y trascendente. Obra de ellos, de Bernardo Víctor Carande, son los bocetos de la obra, que no pudieron ser más simplistas: un banco, un árbol, un estrado, una atalaya y cortinas ante un cielo desvaído. El vestuario en la misma línea: túnicas desceñidas y corazas brillantes, siguiendo los bocetos, fue realizado por Charo Herrero, algo así como el hada madrina de esta libélula.
No hubo ninguna nota discordante en la representación, lo cual ya es una buena afirmación. Pero es hora de destacar nombres, y hay dos, Manolo Rubio y Sebastián Blanch, que tienen categoría artística excepcional, inmejorables animadores de Héctor y Ulises, respectivamente. A estos muchachos se les queda ya pequeña Sevilla. José Luis García Junco, que encarnaba a Príamo, tiene grandes posibilidades y una cosa que vale mucho: afición. Antonio Barasona en el violento Oiax, Manolo Tejeiro en Paris y Enrique Campa en Busiris, acertados. De las actrices, digna de mención Mariló Naval en Andrómaca, y agradables: Begoña Achaval en Helena, Marisol Otal en Casandra, Rosario Bautista en Hécuba y Conchita Herrero en la diosa Iris.
Esperamos nuevos días con nuevas obras en este nuevo Teatro de Cámara de Sevilla, que día a día aporta su firme grano, paso a paso, contra la resabida crisis teatral.

Por Enrique Sordo
Al utilizar el término «poesía», tan vago, tan amplio, tan impreciso, aún han de hacerse aclaraciones. Y más aún cuando este término se emplea para enfrentarlo a otro, de apariencia antagónica: el término «realidad». El sentido de la palabra «poesía» exige, inevitablemente, ser definido con sumo cuidado porque, todavía en nuestros días, suele confundírsele o involucrársele, muy especialmente cuando se refiere a la literatura dramática. El teatro, que fue llamado poético hasta hace solamente unos veinte años, estaba casi exclusivamente relacionado con el verso, con la versificación más o menos sonora y pegadiza, que ha sido tanto tiempo la última y recalcitrante consecuencia del romanticismo, o, en el mejor de los casos, secuela trasnochada de la antigua tragedia. Es precisamente esta denominación de teatro poético la que queremos eludir, porque ya no tiene la menor vigencia en el arte dramático, si exceptuamos un caso excepcional, el de T. S. Eliot, que intenta renovarlo, proyectarlo hacia el futuro por nuevos derroteros. Al teatro poético que queremos referirnos –concretamente al teatro de Tennessee Williams–29 es al que, desdeñando por inoperante y extemporáneas las coerciones retóricas, la medida y la rima, quiere penetrar más hondamente en el sentido del concepto «poesía», haciendo que ésta aparezca ligada o intrigada a la propia vida de los personajes puestos en juego, a su íntima realidad espiritual y física, y posponiendo a un segundo término el lirismo de la expresión oral con que estos personajes se manifiestan. Una corriente de poesía ha de atravesar la creación dramática, no para disfrazar la realidad de ésta, ni para producir una cómoda postura de evasión, sino, por el contrario, para realzar esa misma realidad, para hacerla más intensa y eficaz y simbólica, en razón del contraste. En este caso, casi podríamos dar a la palabra «poesía» un sentido de «humanidad», de calor humano, en la faceta menos material del hombre. Federico García Lorca, cuya poesía dramática no radica en la versificación, por otro lado genial de sus obras, sino en el apretado contenido humano de las mismas, afirmaba en cierta ocasión la radical humanización del teatro con estas palabras: «El teatro es la poesía, que se hace humana. Y al hacerse, habla y grita, llora y se desespera. El teatro necesita que los personajes que aparecen en escena lleven un traje de poesía y, al mismo tiempo, que se les vean los huesos y la sangre. Han de ser tan humanos, tan horrorosamente trágicos y ligados a la vida y al día con una fuerza tal, que muestren sus traiciones, que se aprecien sus olores y salga a los labios toda la valentía de las palabras llenas de amor o de ascos. Lo que no puede continuar es la supervivencia de los personajes dramáticos que hoy suben a los escenarios llevados de la mano por sus autores. Son personajes huecos, vaciados totalmente... Hoy, en España, la generalidad de los actores y de los autores ocupan una zona apenas intermedia. Se escribe en el teatro para el piso principal y se queda sin satisfacer la parte de butacas y los pisos del paraíso... Y el público virgen, el público ingenuo, no comprende cómo se le habla de problemas despreciados por él en los patios de vecindad...»
Salvando la distancia del tiempo, que ahora ya ha llenado muchos huecos de los señalados por Lorca, estas palabras suyas pueden servirnos muy bien para definir lo que queríamos, aunque sólo sea someramente: Lo «poético» confiere humanidad, extensión, al teatro, al hacer que la realidad no se quede en problemas pequeñitos y alicortos. Por su parte, el propio Tennessee Williams afirmaba que la comedia francamente realista, con sus escobas, sus comidas, sus utensilios auténticos, con sus personajes de lenguaje idéntico al del público, se corresponden con el paisaje académico, y tiene las virtudes de una semejanza fotográfica, incapaz de producir una emoción. Todos deben conocer ahora la intrascendencia de lo fotográfico en el arte; y saber que la verdad, la vida o la realidad son algo orgánico que sólo la imaginación poética puede representar o sugerir, en esencia, mediante la transformación, la transmutación en otras formas que las existentes simplemente en su apariencia. Todas las técnicas actuales del teatro tienden, pues, a conseguir un objetivo: el mayor acercamiento a la verdad. No es que pretenda eludir la realidad, todo lo contrario, pretende hallar el ángulo de enfoque más próximo, una expresión más penetrante y vívida de las cosas, para lo cual cree el mejor camino el da la insinuación poética. Poesía y realidad, ilusión y verdad cotidiana, entran en conflicto aparente en este teatro, para luego fundirse íntimamente, produciendo lo que se pretendía: alcanzar a reproducir la verdad dándole a esta verdad una fuerza más intensa y de más eficacia humana.
He aquí los materiales sobre los que se edifica el teatro de Tennessee Williams, uno de los más representativos del momento actual. Para llegar a su más precisa comprensión, echemos una rápida ojeada a dichos materiales. El primero, naturalmente, el de la realidad sobre la que se orientan las miradas de Williams: una realidad geográfica, familiar, humana, perfectamente definida.
Es difícil que, en nuestros días, haya alguien que no sepa muchas cosas de Nueva Orleáns, de esa América tan caracterizada. Por todo el mundo suenan los ritmos negros, desde hace un cuarto de siglo, y todos recordamos cómo tuvo efecto el nacimiento del jazz en las casas mal afamadas de Basin Street, entre espasmos sincopados y vahos de marihuana. El barrio francés, la ciudad criolla, el recuerdo de la gloria colonial recién muerta, los linchamientos, la discriminación racial, todavía latente. El delta del Mississipi, la Luisiana, con la evocación del filibusterismo, de la aventura desencadenada. Demasiado pintoresco tal vez todo ello, pero lleno de fuerza y de carácter. Es en este clima donde se nutre y vive la obra de Tennessee Williams. Pero no es lo epidérmicamente pintoresco lo que a él le conmueve. Sus ojos pasan sobre todo ese folklorismo vano y van a detenerse, con lúcida intensidad, entre esta baraúnda de colores y de sonidos, sobre las cosas bien definida, bien patentes, bien suyas, aquellas cosas que trascienden los límites del tipismo y que se ahondan en el corazón humano. Él parte, bien a sabiendas de ello, de la vieja fórmula: por lo local, a lo universal. Se comprende de dónde le viene a Williams esta intención: de Sherwood Anderson, por un lado, y de Lorca y Chejov, por otro. Tres nombres que indican claramente tres fases alternas de su disposición poética. Pero el campo de visión de Williams, como arriba hemos visto, es muy diferente del de Anderson. Mientras aquél se detenía sobre el Middle West y tomaba como base humana de sus obras a una sociedad agrícola que hacía crisis en el camino de la industrialización, Williams lanza una mirada más ancha, más panorámica, hacia el Sur, hacia esas riberas del golfo de Méjico en las que se han realizado tantos encuentros, tantos cruces de razas y de civilizaciones. Hacia esas tierras donde el mar, que los confunde y transforma todo, ha conseguido mezclar un rígido puritanismo a ultranza con la aguda, insistente, tentación latina del instinto. Este puritanismo es una postura ética que está en peligro, que lucha denodadamente por supervivir, asediado por todas partes de la seducción irrefrenable de los nuevos valores que se le oponen. Es una lucha semejante a la de Alma, el personaje femenino de Verano y humo, que intenta resistir con la fortaleza de su instinto y de sus normas al tentador avasallamiento de la naturaleza, representada por el oponente masculino. Se trata, en fin, de los últimos combates que sostiene la casta de los conquistadores, de los pioneros, de los antiguos dueños de esclavos; esa casta que ya está bien minada por la decadencia, y que sólo sabe alzar una desesperada defensa de sus últimos reductos ante esta avalancha de fuerza vital que se le desploma encima. Y estos últimos reductos de casta son la dignidad, el orgullo, el cuidado de las formas y de las fórmulas. Se trata como puede verse, de una sociedad en peligro que erige una barrera de agonizantes tradiciones contra las continuas oleadas que le asaltan desde abajo. Es un conflicto de generaciones, dentro de una clase determinada: una aristocracia declinante que, como todas las aristocracias que están al borde de la desaparición, pugna de cualquier modo por seguir viviendo.
He aquí uno de los principales temas de Williams, el de esta clase social, el de esta cultura que no quiere morir y se refugia en sus últimos reductos. Porque él mismo es descendiente de una raza de pioneros, y sabe comprender hondamente el problema de una tradición que se petrifica y se aísla, que no sabe ni quiere transformarse, que se convierte en ceremonia y rito al perder su vigencia, y que, así reducida, se va inclinando, poco a poco, a la locura, ya que llegan a ella del mismo modo que llegan Blanche du Bois, la protagonista de Un tranvía llamado Deseo, o Amanda, la veleidosa Amanda de El zoo de cristal; o la pobre Lucrecia Collins de Un retrato de señorita, todas ellas abrumadas por el recuerdo de su pasado, por su impotente megalomanía, por el terrible fracaso de sus vidas sin orientación. Esos son, por tanto, los principales personajes del teatro de Tennessee Williams; aquellos que todo lo cifran en el honor y que, sosteniendo este honor, se ponen al borde mismo de la paranoia. Porque para defenderlo, sea como sea, ya que no pueden hacerlo racionalmente, son capaces de exacerbar un orgullo inútil, de sostener una fidelidad recalcitrante a la propia casta, y hasta de renegar de los personales e íntimos sentimientos, de negar la verdad y la evidencia en nombre de una nobleza y de una tradición que quieren hacer supervivir a toda costa, y con las que se construyen un escudo.
He aquí, a veloces rasgos, el panorama humano y geográfico que Tennessee Williams usará para construir su extensa obra. Este medio ambiente ha arraigado profundamente en el alma del autor. Y no menos arraigada y significativa será su experiencia familiar. El mismo, nacido en Columbus en el año 1914 nos narraba en cierta ocasión su infancia, su formación juvenil, su introvertida adolescencia, una de esas adolescencias que llenan de complejos y de inhibiciones el alma de los hombres que transcurren dentro de una familia muy semejante a la que protagoniza El zoo de cristal, con la que él ha querido hacer una retrato, un retrato purificado, de la suya: un padre alcohólico y fugitivo, una madre dulce y caprichosa y vana, una hermana lisiada, sin porvenir en la vida. El padre, además, pertenecía a esa clase que se ha hecho fundamental en la moderna sociedad americana: la del viajante de comercio, que es la base de la pequeña burguesía del país. A ese tipo social, que por su misma elementalidad tiene validez universal, está dedicada mucha literatura de los Estados Unidos. Todos recuerdan la famosa Muerte de un viajante, de Arthur Miller, que plantea problemas cotidianos casi vulgares, pero con aliento de gran tragedia. Y el mismo Williams, el último cuadro de Verano y humo, hace aparecer a uno de los viajantes, casi caricaturizado, brevemente expuesto como un símbolo de las gentes corrientes del país.
Los antepasados de Williams pertenecían también a la extensa clase de los pioneros, de los adelantados que lucharon contra el indio y que implantaron en las tierras recién conquistadas una curiosa civilización, mitad primitiva, mitad refinada, con muchas notas feudales.
Es precisamente sobre este ambiente físico, sobre este clima, sobre esta REALIDAD, creados por una casta de aventureros aristocráticos venidos a menos y por unos pequeños burgueses llenos de problemas diarios y sin horizonte; es precisamente sobre esta prometedora realidad donde Tennessee Williams inyecta toda la poesía de su obra. El no pretenderá, en ningún caso, ofrecernos un cuadro de costumbres, un panorama histórico, una obra socializante, ni una tesis. Lo que pretende es darnos unos ejemplos de universal humanidad, sin excesivas complicaciones psicológicas acaso, trabajando sobre esta magnífica materia prima que es el ser humano, que sólo se alimenta de recuerdos; pero que no por vivir en el pasado deja de estar inmerso en la lucha cotidiana; y es justamente por esta doble vida por lo que surge el problema dramático, como surgió el problema vital de los que le sirvieron de modelo. Problema que suele desembocar en un gran caos mental cuando la fantasía no ha sabido equilibrarse con la verdad de cada jornada.
Para darnos una más clara idea, para poner mejor de manifiesto esta lucha interior, que caracteriza a la serie de «humillados y ofendidos» que llenan el teatro de Tennessee Williams, observemos, aunque sólo sea superficialmente, a las figuras femeninas de sus obras. Porque la humanidad de los personajes de Williams está mejor representada en sus tipos de mujer, que son los que sirven de eje o núcleo a la mayoría de sus dramas, y en los que él ha puesto todo su cuidado, todo su interés. Este personaje femenino es como un leitmotiv a lo largo de todas sus obras; siempre es el mismo en el fondo; sólo se reviste de ligeras variantes externas. Algo muy parecido a lo que ocurre con los repetidos personajes, también femeninos siempre, del teatro de Jean Anouilh o del de García Lorca. Son como una especie de figura reiterada, observada desde distintos ángulos, en distintas situaciones vitales, distintas edades, pero siempre conservando sus primordiales rasgos psicológicos y morales.
Hagamos, pues, una rápida descripción de los dramas más importantes de Williams para observar mejor esta constante.
El típico personaje femenino aparece todavía esbozado, pero con fuertes líneas, en la mayor parte de las piezas cortas contenidas en las colecciones de 27 vagones de algodón y de los American Blues. De éstas, así como de los dramas más extensos, elegimos los que creemos más útiles para nuestros propósitos.
En Prohibido, una de estas maravillosas piezas cortas, la mujer leitmotiv de Tennessee es todavía una niña. Pero una niña que ya está sumergida en la más violenta y dolorosa y repugnante realidad, prematuramente lanzada en un ambiente cruel y sensual, sin frenos morales de ninguna clase. A pesar de sus escasos años –doce o trece–, esta niña, Willie, que tiene nombre de varón, detalle tal vez significativo, tiene un amplio conocimiento real, de experiencia propia, sobre la crudeza de la existencia y sobre la sensualidad. Se pavonea orgullosamente de sus docenas de amantes. De amantes efectivos, viejos ferroviarios del barrio en que vive; se burla cínicamente de las visitadoras sociales; sabe bailar la danza del vientre y habla de tuberculosis y del amor como pudiera hacerlo una vieja desengañada. Hasta aquí, la realidad. Pero, a pesar de todo, ya existen en su alma los recuerdos tiernos, ya existe la nostalgia, una dulce nostalgia de la hermana muerta; ya posee una capacidad de ensueño que contrasta fuertemente con su precocidad casi repulsiva. Willie arrastra consigo todo lo más sucio de la existencia; pero nos la encontramos haciendo equilibrio sobre un riel del tren y teniendo amorosamente en brazos una triste muñeca de pelo desteñido...
Esta niña ha crecido mucho, y se ha purificado más, cuando reaparece, adolescente ahora, en El zoo de cristal. En esta ocasión se llama Laura, y es una muchacha lisiada. Por eso no ha podido caer en la violenta realidad, y tiene que refugiarse en un mundo de ensueños. Ha perdido todo contacto de lo real, y debe esconderse y dar toda su capacidad de amor a esa frágil colección de figuritas de cristal. También la constante figura femenina de Williams puede ser Amanda, la madre de Laura. Ella sí que vivió una realidad que ya no existe, y se refugia caprichosamente en su fantasía.
Más tarde nos encontramos con Alma, la protagonista de Verano y humo. Llena de pasión soterrada, de instinto reprimido, ninguna de estas fuerzas puede manifestarse en ella, encadenadas, como están en una serie de prejuicios puritanos, de fórmulas rigidísimas, etc. En su caso, la lucha por conservar esta costumbre de casta conduce claramente al desquiciamiento en cuanto topa con el amor. Y el amor en Verano y humo se llama John, un muchacho que personifica a las nuevas razas llegadas a esta sociedad, a las razas desbordantes de vida, de naturaleza, sin frenos ni barreras para colmar sus satisfacciones. Hay en esta lucha de Alma y John, como en casi toda la obra de Williams, un fondo turbio, inexpresado, de algo sucio que se amaga, que no acaba de surgir a la superficie. También en este drama existe el otro tipo de mujer de Williams, la que ha llegado al final, a la anormalidad mental, y se esconde dentro de su muralla de tiempos pretéritos: la madre de Alma.
En La rosa tatuada, la mujer se ha transformado casi íntegramente en hembra. Mientras en las obras anteriores la balanza se inclinaba siempre hacia el lado de la poesía, de la ilusión hecha realidad patente, en éste casi se precipita sobre la parte del instinto, de las realidades de tipo natural. La protagonista es Serafina, una mujer ciega, frenéticamente enamorada de su marido. Este hombre es un conductor de camiones, contrabandista; lleva tatuada sobre el pecho una rosa, y es el símbolo exacerbado de la masculinidad. Pero he aquí que un día Serafina sabe que su marido ha muerto violentamente, que ya no podrá convivir más con él. La desesperación la destroza entonces, y se hunde en la más angustiosa de las soledades. Todo ese estado de cosas no parece tener fin, porque su mundo interior se ha transformado en un mundo de recuerdos, sobre los que se erige siempre la imagen idealizada del hombre muerto. Ya tenemos ahí la poesía, la fantasía, contrastando a la realidad. Pero de pronto esa realidad vuele por sus fueros. Aparece otro hombre, que casualmente también es camionista, que también tiene una rosa tatuada sobre el pecho. Y Serafina traiciona la memoria del ídolo desaparecido ante la presencia del nuevo varón, tal vez menos bello, pero, sin duda, más real.
El mismo problema, aunque más líricamente planteado, vuelve a hacer su aparición en Un tranvía llamado Deseo. La protagonista de este drama, el más famoso de Williams, es una muchacha ya madura que, en su época de adolescente, tuvo un marido también muy joven. Este marido, ya muerto trágicamente, la defraudó, la proporcionó una irreparable desilusión. Al llegar a la madurez, Blanche du Bois, que así se llama, encuentra a Stanley, marido de su hermana, que es un perfecto prototipo de la nueva clase dominante, con su elementalidad, su grosería, su potencia física. Sin pretenderlo, llevada de su subconsciente, Blanche juguetea con este hombre; pero sus prejuicios, su acumulación de preceptos morales y sociales, la proporcionan una firme barrera, que la impiden llegar a la abyección, a la bajeza, que este hombre simboliza. Hasta que un día, involuntariamente, sobreviene la caída, de la que ella, directamente, no es culpable. Y entonces ya tenemos ahí la inevitable desembocadura: el rudo choque entre su pasado y su presente –realidad idealizada, hecha poesía– se enfrenta con el presente –realidad desnuda, sin paliativos.
Esta locura, hecha de recuerdos placenteros, de nostalgias amables, de sexo reprimido, de prejuicios estrechos, que se enfrenta con la vulgaridad de lo actual, es la que posee asimismo a la desgraciada Lucrecia Collins, protagonista de otra de las magistrales piezas costas de Tennessee Williams, la que lleva el título de Retrato de señora. La señora Collins también ha tenido un paso desbordante de grandezas; hubo un tiempo en su vida en el que toda su ternura iba destinada al amor de un joven por el que fue desdeñada ostensiblemente. Y en el momento en que se desarrolla la obra, la señora Collins es una desamparada solterona, inmersa en la más pacífica demencia, que imagina diariamente cómo llega a hacerle el amor aquel desconocido protagonista de su única pasión.
Hemos visto a grandes rasgos, en el desarrollo de la obra de Tennessee Williams, cómo se repiten los temas, los protagonistas, los problemas íntimos, la obsesionante permanencia de la poesía luchando con la cruda realidad. Estas mujeres, que casi siempre son la misma, siempre tienen un pasado que defender, hasta la jovencísima Willie, de Prohibido. Y en todas late un fondo de sensualidad contenida, de insatisfacción vital y física, acorazada de recuerdos y de fórmulas puritanas. El dolor que vibra dentro de estos personajes se convierte en sensorial, lo mismo que en el teatro lorquiano, o se resuelve en nieblas nostálgicas. Pero lo más importante ahora para nosotros es observar cómo, en todas las heroínas de Tennessee, se oculta el sentimiento de una tradición que ya se ha transformado en historia, una tradición demasiado pronto concluida, bruscamente convertida en inútil recuerdo. Ese es el fondo trágico de la raza manejada por Williams: en unos, el complejo surge porque los indios ya están domados y ha adquirido derechos de igualdad, de ciudadanía, y porque los inmigrantes del proletariado europeo, y los negros, y los hebreos, todas las castas antes subyugadas y despreciadas, van tomando carta de naturaleza en los estamentos de la sociedad, igualándose poco a poco a la aristocracia, restándole los últimos alientos de poder y soberanía. Antes de mezclarse se han combatido dos civilizaciones bien definidas: una, la de los antiguos conquistadores, que se ha hecho frágil y sensitiva, en razón de su mismo fracaso, con una rápida y paradójica evolución histórica. Otra, la de los ya vencidos, que ahora marchan al asalto de lo que antes les estaba vedado; la de los que aparecen limpios en la lucha, sin tradiciones ni preocupaciones convencionales; de los que rinden culto a la violencia desbordante de impulsos vitales. A esta oleada irresistible de razas nuevas y recién llegadas, duras, apenas salidas de la barbarie, ¿qué defensa puede oponer la desamparada hija de los pioneros o la hija del emigrante que, apenas tocado el suelo de América, se ha visto envuelta, atropellada por esta inestabilidad social, abandonada totalmente de la tradición y de las costumbres en que había nacido y se había formado?
He aquí el principal problema de los personajes de Tennessee Williams: son unos deracinés, unos inadaptados que se hunden en su mundo de sueños, en su secreta poesía, para escaparse de la asfixia que ha de producirles el nuevo ambiente en que se ven obligados a vivir. Pero esta asfixia, esta suerte fatal de los personajes de Williams, no sería tan terrible si encontrasen en su nueva existencia un poco de amor. Amor que, en ese caso, significaría una ayuda, un punto de apoyo para ponerse otra vez en los caminos del recuerdo, de la nostalgia y del orgullo. Y cuando este amor no aparece o se malogra después de aparecer –cosas ambas que acontecen a menudo en los dramas de Tennessee Williams–, entonces el estallido es mortal. Porque a la herida ya producida por el ambiente impuesto se une la llegada a una soledad sin remedio. Tanto el emigrante como el ex aristócrata están en iguales condiciones, buscando una estabilidad, una norma cotidiana semejante a la que antes tuvieron. Y cuando ven, por los que les rodea, que sus intentos son vanos, entonces su capacidad moral, su resistencia racional, se desencajan, ceden. Y el instinto de conservación tiene que refugiarse en sus imaginaciones, creando allí un universo de chocante poesía que produce el agudo contraste con este oro mundo de hiriente realidad.
Esta tensión, este permanente conflicto entre la ilusión y la realidad, entre el mundo del ensueño y el mundo diario, que es la clave fundamental de teatro de Tennessee Williams, constituye una novedad en el teatro americano y es ya una vieja novedad en el teatro europeo. Ibsen, Chejov, por ejemplo, manifiestan en sus dramas dos expresiones distintas de esta colisión entre la fantasía íntima y la realidad del exterior. Y más tarde, Pirandello transforma el problema en ideología. Sin embargo, es interesante ver cómo el antiguo tema pasa a América, se afinca allí y toma de aquel clima caracteres propios e inconfundibles, más agudos, tal vez, que en los precedentes, más humanos, menos intelectualizados. Es interesante ver cómo desde la sociedad aristocrática de la Rusia meridional que pintara Chejov se ha trasplantado el tema a la Luisiana, tan rica de recuerdos europeos; y también es interesante ver cómo ha saltado desde la sociedad burocrática y pequeña burguesa de Pirandello a los grandes ambientes industriales de los Estados Unidos, a sus barrios obreros, a sus climas candentes de nuevas potencias de todo orden.
Esta aparición, en el campo dramático norteamericano, del conflicto entre la realidad y la fantasía, puede ser un síntoma de muchas cosas que ahora no es ocasión de analizar. Pero lo que sí es evidente es que con esta inteligente mezcla de elementos poéticos y elementos reales, tanto unos como otros de estos elementos han ganado fuerza dentro del teatro, y el teatro mismo ha salido ganando. Gracias a ellos han quedado atrás, en sus cimas indiscutibles, el simbolismo psicoanalítico de O’Neill y las nieblas sentimentales, dulcemente pueriles, de Saroyan. Porque la poesía, bien amalgamada con la más elemental realidad de todos los días, hace que el tema dramático se humanice más, resalte más vivamente, adensándose su clima, sin que por ello pierdan veracidad los caracteres y los problemas planteados.
El indiscutible realismo de la dramática de Williams Saroyan se envuelve en esa atmósfera de poesía para que su alcance sea más extenso y más eficaz. Lo que él se propone con esta fusión es justamente eso: reproducir, y, si es posible, revelar la más patente verdad, la que está sepultada en el misterio del ser, resucitándola, sacándola a luz con minuciosas alusiones, con multitud de detalles dispersos, incluso con la utilización de la música, recurso extrateatral, pero de gran eficacia.
Precisamente a la música, y para concluir, queremos referirnos con dos palabras: Tennessee Williams no puede renunciar a ella, porque a ella confía la expresión de los diferentes estados de ánimo, de tan rápida transición, que no pueden decirse con palabras; a ella confía la creación de una atmósfera, esa atmósfera de su teatro, cargada de rumores, de sonidos, de ecos lejanos –recuérdense los pregones de Un tranvía llamado Deseo–, esa atmósfera que se extiende como un fluido denso, sensitivo, en el que flotan las palabras y los personajes acusan su relieve, como si estuviesen proyectados sobre un muro sonoro. Es muy posible que una gran parte de la poesía que contienen las obras de Tennessee Williams esté proporcionada por estos fondos musicales, que vienen a subrayar los silencios, las tensiones espirituales de los personajes, su ficticio mundo interior, todo lo que han creado sus almas, fracasadas, perdidas, desoladas, en la realidad que les rodea.
Por Enrique Sordo
Apurando los términos, únicamente un breve puñado de realidades nos autorizan para hablar de «un teatro de Kafka»31, como determinante de una nueva ruta en la dramática contemporánea. En primer lugar, las obras directamente destinadas por el autor de El castillo para la escena se reducen exclusivamente a una pieza, inconclusa e inédita, que parece ser posee su albacea literario, Max Brod, y a un fragmento –tal vez de la misma obra– publicado hace algún tiempo en una revista italiana. Seguidamente, las adaptaciones dramáticas de dos de las más importantes novelas kafkianas, cuyas representaciones, en distintos lugares y épocas, han obtenido clamor de polémica. Fue la primera, la ya famosa que efectuaron hace años André Gide y Barrault con El proceso –y en la que había más Gide que Kafka– y la que ha sido posteriormente llevada a cabo por Max Brod con El castillo.
Parcas razones, como se ve, para ser tomadas por base de una afirmación categórica de la influencia de Kafka en las actuales tendencias de la literatura dramática. Razones que quedan aún más maltrechas si consideramos lo menguado que el espíritu kafkiano ha resultado en las versiones citadas. Pero, aun excluyendo esa legitimidad de hallar una relación directa e inmediata entre la obra del gran escritor checo y el teatro moderno, existen sin duda unos básicos razonamientos que nos conducen hacia el descubrimiento de esa relación, por otra parte, incuestionable.
El hecho radica en la influencia indirecta que Kafka ha ejercido sobre un gran número de las manifestaciones del género dramático que ahora triunfa en el mundo occidental. Una nueva dimensión ha aparecido en el teatro moderno, y esta dimensión está presidida por la fecunda sombra de Kafka. Igualmente puede afirmarse, y demostrarse, de una problemática por él llevada a la literatura, y que luego ha hallado notorios ecos en las obras de signo existencialista y en tantas otras. Y, finalmente, es indiscutible el origen de una temática hoy frecuente –el hombre acosado y encarcelado, por ejemplo–, que si se nos mostró primero en las novelas de Kafka, se nos presenta ahora con asiduidad en los dramas de Sartre, Camus, Graham Greene, etc.
Pero de todos estos hechos, que requerirían una mayor exposición, hemos hoy de conformarnos con el de la aparición de una fórmula inédita para el teatro –una fórmula tanto de fondo como de procedimiento expresivos– a la que no puede ser ajeno el ejemplo kafkiano. Las principales características de esta fórmula radican en un irrealismo imaginativo que anega toda una acción fundamentada en problemas reales. Como ejemplo inequívoco, ahí están los dramas de Ionesco, de Beckett, de Adamov.
Ya en las manifestaciones del arte teatral de entreguerras se observó un claro retroceso del realismo burgués por entonces predominante, y pudo verse cómo se iba restituyendo al drama su función poética. Gabriel Marcel, no hace mucho tiempo, señalaba la trascendencia de tal evolución, abogando decididamente por un teatro poseedor de poesía, del que excluía como es lógico, el teatro de verso, secuela trasnochada del romanticismo, hoy completamente sin vigencia, pese a los esfuerzos innovadores de T. S. Eliot. Esta inyección, esta revitalización poética del arte dramático no supone, en absoluto, que sea preciso apartarse de la realidad de nuestro tiempo, ni siquiera de una temática social, humana, edificada sobre una veracidad total; por el contrario, a estas tendencias de arte «testimonial», fiel a su época, hay que desendurecerlas, impregnarlas de una atmósfera de poesía, de subjetivismo, que las salve de caer en el vacío de la proclama comprometida, que las confiera una mayor calidad estética y las preste alcance de símbolos universales y perdurables.
Se ha señalado como salvadora esa fórmula. Se la ha propuesto como uno de los más viables y eficaces derroteros para encauzar el teatro del inmediato futuro. Y nosotros comulgamos íntegramente con esta opinión, al menos mientras no se nos muestren otras posibilidades, y a pesar de no creer muy firmemente en las recetas providenciales. De momento, hemos de aceptar ese camino como el más apto para el remozamiento del teatro moderno. Camino del que Kafka es un hito inicial, y un paradigma constante; aunque a ese respecto se hagan precisas algunas consideraciones.
Las criaturas de ficción de la obra kafkiana no están sumergidas, es cierto, en la áspera cotidianeidad exterior donde florecen nuestros problemas de hombres, pero sí están imbuidas de ese clima, referidas a él, constituyéndose en verdaderos símbolos del mismo, a fuerza de vida interior, de humanidad condensada, poetizada al máximo. Su excentricidad, sus inusitadas actuaciones y reacciones, son consecuencia inmediata del irrealismo que más arriba señalábamos y que en Kafka es eje y motor de su creación. Pero, a pesar de esa aparente extrañeza vital de los personajes, a pesar de su insólita contextura moral, hemos de observar cómo, tras ese velo de sugerente irrealismo, late constantemente una problemática real, de universal validez, diaria y actual. Ese alucinante K..., de El castillo y de El proceso, gira desnortado alrededor de problemas e inquietudes bien sabidas del hombre moderno: el miedo metafísico, el encadenamiento a sí mismo, el acoso de sus inhibiciones, o el acoso de la inutilidad y de la finalidad ignorada, todos ellos de claro signo existencial. Y ahí, justamente, puede hallarse la clave del problema. Si el teatro que pueda inspirarse en Kafka se le resta un ápice de su apretada materia cerebral, se les despoja de algún extremo de su denso y misterioso alegorismo, y se le maneja con una técnica escénica más dinámica, obtendremos así la fórmula exacta: teatro moderno, con problemas reales envueltos en una atmósfera irreal y poética que les lime asperezas y vulgaridad tocados por un hálito de misterio que los eleve a categoría estética y les preste una sugestión y una resonancia universales.
Por este derrotero, cuyo primer jalón queremos situarlo en la producción de Kafka, puede desbrozarse el camino del teatro de un próximo porvenir. Un teatro en el que se funden y confunden, para bien de ambos, los hasta ahora términos antagónicos de «poesía» y «realidad». No pretendemos descubrir con ello, Dios nos libre, nada nuevo. Es algo que pesa hace tiempo en el aire, que casi se puede respirar, que se siente en la piel. La poesía pura –olvidemos ahora al abate Brémond32– ha muerto en el teatro, se ha hecho inoperante. Igualmente, el realismo puro, el naturalismo exacerbado, finiquitó en los experimentos de Antoine, y no ha logrado revivir ni con las flamantes etiquetas de «teatro social», «teatro comprometido», etc. Ambos elementos, sin embargo, pueden fundirse, en cohesión inteligente, y equilibrarse, logrando así un conjunto eficaz y positivo. Ya se han conseguido muchas obras por este procedimiento, más o menos inconsciente, de sus autores. Y la multiplicidad de ejemplos nos llevaría a una selva sin salida. Contentémonos, pues, con acercarnos a uno de los dramas actuales que mejor puedan representar esta tendencia, o una rama de esta tendencia, si así se prefiere. Nos referimos a En attendant Godot, original de Samuel Beckett, y ya conocida en algunos sectores minoritarios españoles.
En esta pieza todos los elementos, de una simplicidad impresionante, están orientados hacia el mismo objetivo: la consecución de un clima misterioso, agobiante. El decorado sorprende por su elementalidad: un árbol, deshojado y maltrecho, extiende sus escuetas ramas sobre un horizonte vacío. Eso es todo, como fondo. Sobre ello, dos vagabundos, dos clochards –dos «hombres»–, comienzan su diálogo, su juego, si se puede hablar de juego en una obra en la que, todavía y aparentemente, no acontece nada. De sus difusas palabras, se desprende que estos hombres esperan, tienen necesidad de esperar. Aguardan a «Godot», personaje invisible, inconcreto, sin perfiles, pero necesario e inevitable como el ananké de las tragedias griegas. Nada se deduce, nada llega a saberse de la identidad de Godot; pero su llegada es imprescindible. Él sabrá dar a los clochards todo lo que les ha sido negado, todo aquello de lo que tienen hambre, sed y nostalgia: techo, trabajo, paz. Cansado de la extraña espera, uno de aquellos hombres intenta huir a veces, escapar de aquel vacío en que tiembla el futuro. Pero, a cada evasión, vuelve, invariablemente molido a golpes, más derrotado que antes, más lleno de absurdo y de desesperanza. «Se espera a Godot». Y el diálogo sigue, sigue, desbordando ráfagas de misterio, chorreando ternura, sembrándonos de interrogantes.
Hasta que, súbitamente, irrumpe en la escena un personaje grotesco, truculento, casi un clown, que lo mismo puede ser un explotador feudal que un financiero –un símbolo de clase, si se prefiere–, pero que tiene categoría, supremacía, y algo así como una calidad de «ídolo». Este personaje indescriptible trae ante él, atado con una soga, agotado y babeante, temblando con todo su ser, a una especie de siervo. Entre el alma y el siervo, sobreviven pronto unas escenas de fuerza espeluznante, demoledora. El esclavo, abyecto hasta la idolatría, humilde hasta la animalidad, corre, baila, se tiende, come o se muerde de hambre, como una bestia amaestrada, según las órdenes de su dueño. A un mandato de éste, incluso llega a «pensar»; es decir, a encadenar un alud de palabras, de frases; que parecen las elucubraciones de un loco que fue sabio, que recuerdan viejas metafísicas. y que se ahogan en el más inverosímil excipiente verbal que imaginarse pueda ...
Y sigue la escena. Al fin, el «ídolo» avasallador, que ha dejado atónitos a los clochards, marcha, arrojando tras él unos huesos mondos que ni los perros aceptarían. Los vagabundos vuelven a encontrarse con su extraña soledad. ¿Qué hacer ahora? «Esperar a Godot». Siempre eso, esperar, esperar a Godot. Un poco más tarde, cuando reaparezca el «ídolo» con su siervo, aquél vendrá ciego. La escena se llena de inexplicable sortilegio, de angustia, de delirio. Los cuatro personajes acaban derrumbados, vencidos, aplastados por las alternativas del odio y del afán de mutua ayuda, por un escalofriante deseo de supervivir. Al fin, Godot, una vez idos el señor feudal y su siervo envía un mensajero. Un mensajero puro, inefable, sobrehumano. Un niño que apenas tiene conocimiento sobre aquél que le envía. Retazos de viejas tradiciones bíblicas se ocultan extrañamente en las acuciantes preguntas de uno de los vagabundos, y en las respuestas indefinidas del muchacho. «Godot no vendrá hoy; pero vendrá mañana». Hay un momento, solos en la escena, frente al árbol derrengado que de pronto ha florecido, en que los clochards piensan en la anulación, en el suicidio. Aquí hace su aparición el absurdo, la negación, el sobrehumano hastío, que finalmente se supera, porque «es preciso esperar a Godot». Cuando el mensajero se va, una luna rojiza ha aparecido sobre el cielo neblinoso. El árbol y los hombres siguen esperando, esperando a Godot. ¿Hasta cuándo? Nada se sabe, nada se ha dicho. Pero se intuye todo.
Como en todas las obras importantes, En attendant Godot presenta, indudablemente, una superposición de símbolos. No sería extraño que, como en otras parecidas ocasiones, la pieza se escapase a los mismos propósitos de su creador y abriese, por su propio peso, camino a soluciones insospechadas. ¿Cuál es, por otra parte, el oculto sentido de la obra? Sin duda, el pensamiento habitual de Samuel Beckett nos impone una conclusión pesimista, a pesar de esa misteriosa, intuición de esperanza que flota incesantemente sobre el diálogo y la acción. ¿Ha querido mostrarnos el autor la vanidad de todas las esperas humanas? ¿Quiere inclinarnos hacia la espera de Dios, que dará una significación al absurdo, al doloroso destino del hombre? Ya se ha hecho notar cómo tras el invisible e inasible Godot puede hallarse «God», Dios. ¿O se trata de la espera de una mejor forma social, de las relaciones menos injustas entre los fuertes y los débiles? ¿O bien quiere decir «miseria para la eternidad»?
Sea como quiera, En attendant Godot es una clara muestra de la moderna literatura dramática. Después de Joyce, y sobre todo, de Kafka, nunca habíamos experimentado un mayor sentimiento de volumen poético. Brota por todos los repliegues del diálogo una riqueza tan real, una tan punzante melancolía, que nos tiene oprimidos y ansiosos durante toda la lectura o la representación. La misteriosa caracterización simbólica de los personajes se une a la permanente obsesión del tiempo, mientras la poesía y la realidad en una onda sobrenatural que no se sabe a dónde conduce ni de dónde proviene. El hecho que nos interesa, pues, radica en esa inimitada fórmula, acaso instintiva, que Beckett ha utilizado: la fusión de lo real y de lo misterioso, de lo cotidiano y de lo inefable, que puede muy bien constituir el revolucionario signo de un nuevo teatro universal. Cuando En attendant Godot fue estrenada en París (1953), Jean Anouilh afirmó: «Esto tiene la importancia del primer Pirandello que, en 1923, montó Pitoëff».
Unamos, finalmente, al colosal y acabado experimento de Beckett, el no menos trascendental intento de Eugenio Ionesco, en casi todas sus comedias, y tendremos un panorama muy completo de las nuevas tendencias del arte teatral. Pero el caso Ionesco, mucho más complejo y matizable, ya ha sido extensamente comentado por nosotros en otra ocasión y otro lugar, por lo que hoy nos limitaremos a dar una somera referencia de su búsqueda estética.
Ionesco, según propia afirmación, ha comprobado que el lenguaje, los gestos y las cosas del mundo actual no están en armonía con el orden del universo. Estamos sumergidos en pleno absurdo, en pleno reinado de lo irrisorio. La significación del mundo ya no existe, y es preciso buscar lo esencial por el camino de la irrealidad. Y, para ello, Ionesco mete al teatro en una aventura singular: construye «antidramas», crea un universo de la contradicción y de la incoherencia. En sus obras –especialmente en el extraordinario Amedée– nos ofrece no solamente una huida de lo habitual, sino también el atractivo de una subversión del pensamiento. Los personajes de Ionesco hablan dislocadamente, sobre una apariencia real, y su acción se disgrega con un ritmo loco. Son unos seres que llevan una vida que se parece a nuestra vida ordinaria, pero que es como el fantasma de esa vida. Todas las cosas en esta existencia irreal se vuelven extrañas, inasibles. Parece como si siguiéramos sobre un muro los movimientos torpes y agrandados de las sombras, que cambian sus formas y las confunden, y oyésemos a la vez un lenguaje lejano, como el que se oye en la duermevela. Pero conservando toda su máxima apariencia de humanidad cotidiana, para que la colisión entre lo irreal y lo real sea eficaz. El mismo Ionesco define su obra como «la proyección sobre la escena de un universo interior». Todas esas figuras están dentro de nosotros, pertenecen al alma colectiva, y sus hechos y palabras parecen querer romper el espesor social que nos separa, con objeto de fundirnos en una especie de identidad psíquica, como si fuesen ellos los «médiums» que nos condujeran a la más honda solidaridad, la que no tiene convenciones ni determinaciones, aquella que se oculta en el mundo de la «hipnosis», la zona más común del ser humano.
Partiendo de la literatura de Franz Kafka, el teatro moderno abre nuevos cauces. Unos cauces anchos e inexplorados, donde la irrealidad y la poesía son, no una evasión, sino un contrapunto que resalte la realidad de cada día. Y en esa ruta, son jalones importantes las obras de Samuel Beckett y Eugenio Ionesco.

Por Enrique Sordo
Probablemente, ningún género literario, ninguna forma de expresión artística, se sienta tan directamente resentida como el teatro por las conmociones políticas de su momento histórico. En la literatura dramática de cada país se reflejan inexorablemente las circunstancias que el acontecer político va ocasionando. Y las crisis y el auge del género teatral van siendo claramente determinadas por la evolución de las formas de gobierno, por el cariz ideológico de éstas y por su mayor o menor proyección universal. Esta subordinación, punto menos que incondicional, del teatro a la política es tan antigua como la existencia misma de ambas invenciones humanas, aun antes de que el carro de Tespis se topase con los temores de Solón.
En general, esos periodos críticos que la literatura dramática del mundo entero, a veces en forma global, otras veces particularmente, experimenta en determinados periodos de su desarrollo, tienen la causa originaria más o menos explícita en los fenómenos políticos que tienen lugar en el país o países donde dicha literatura declina. Mientras la novela, o la poesía, por ejemplo, saben superar muchas de las limitaciones impuestas, el teatro sufre directamente el grado de solidez, de madurez política que le rodea, Es, en resumen, la primera víctima visible de una situación corrompida del estado, o el primer beneficiario de unas circunstancias tranquilas y en sazón y seguridad. El más claro exponente de todo lo antedicho es, en el mundo actual, el caso de Alemania y su teatro. La dura ocasión que el país atravesara, la inestabilidad y el vacío de los tiempos bélicos y postbélicos aherrojaron la literatura dramática, la relegaron a un tercer término. Como en Rusia, y por casi idénticas razones, los alemanes vieron detenido largos años el movimiento escénico, pese a la arraigada tradición teatral del país germano. Tras todas las catástrofes físicas y morales que se desplomaron sobre este, los escenarios se vieron literalmente arruinados, la producción de obras se detuvo casi de un modo total, y sólo una minoría de directores y actores continuaron, contra viento y marea, satisfaciendo las ansias del público por medio de reposiciones clásicas, de traducciones norteamericanas, etc. Ya encalmado el país, una tímida actividad comenzó de nuevo en los escenarios, allá por 1945. Las ruinas, la dispersión de elementos, la absoluta carencia de medios materiales fueron siendo vencidos. Un tiempo de heroica recuperación se iniciaba. Se han contado casos tan magníficos como el de aquellos actores que, en un teatro medio derruido de una pequeña ciudad alemana, caían desmayados de hambre durante la representación, mientras los espectadores se envolvían en mantas para poder soportar el agudo frío que penetraba entre los escombros de la sala.
Pero toda esta voluntad, esta ansia de volver al teatro, no bastaban. Eran precisos los autores, y ésos no pueden improvisarse entre las ruinas. En 1945 y sucesivos años, los alemanes hubieron de conformarse con la resurrección de un repertorio clásico que no bastaba para colmar sus aspiraciones, y con un puñado de obras norteamericanas, francesas, inglesas, etc., que traían un nuevo aire vivificador a los desplomados ideales del país. El vacío ideológico producido por la caída de la precedente circunstancia política no podía llenarse fácilmente. Los jóvenes escritores no tenían alientos aun para la empresa. Uno de ellos, Wolfang Borchert, murió antes de cuajar una realidad. Otros, como Weisenborn o Syberberg, han emprendido el camino con buen pie, pero aún no han pasado de ser una lúcida esperanza. Y otros, en fin, como Hans Bohberg, más maduro en su obra, pero cuyos dramas históricos no han llegado a satisfacer, prosiguen por la ruta ascendente. Fue necesario que las anteriores generaciones, emigradas hasta entonces, huidas a países de amplio criterio cultural, como los Estados Unidos, retornasen a Alemania y volviesen a anudar el hilo largo tiempo seccionado. Entre éstos, y en primerísimo rango, llegaron Carl Zuckmayer y Bertoldt Brecht.
De Zuckmayer, cuya obra realista es un alarde técnico, apenas cabe hacer consideraciones. Sus piezas dramáticas actuales están demasiado constreñidas a determinaciones del momento político y social de la postguerra, y el éxito de estas ha sobrevenido, más que por su valor estético, por el camino del oportunismo. En realidad, Zuckmayer es el único autor de teatro de la Alemania occidental que extrae sus temas de la historia contemporánea, de los últimos veinte años. La más característica de sus producciones, El general del diablo, en un principio protestada por el público alemán, ha encontrado después una verdadera apoteosis de éxito, siendo aclamada en Berlín y en casi todas las ciudades de la que hasta hace poco tiempo fue zona de ocupación aliada35. Zuckmayer escribió este drama durante la guerra. Evoca en él, con un realismo casi popular, todo lo que se veía y se sentía en el III Reich durante los últimos años de Hitler. Su forma de expresión resulta inusitada –y apasionante, por tanto– para el alemán actual. Su línea argumental gira en torno a un episodio histórico, interpretado muy libremente: la biografía de Udet, general de aviación que, según parece, murió a manos del nacionalsocialismo. Con El general del diablo ha conquistado Zuckmayer una sólida fama, que a nosotros ahora no nos interesa. No así Bertoldt Brecht, cuya obra ha traspuesto las fronteras de su país y ha alcanzado cumplidamente una categoría universal bien cimentada, no solamente por la producción literaria, sino por su participación directa en todos los modernos experimentos de renovación escénica, y aun por algunas innovaciones introducidas por él mismo.
Bertoldt Brecht36, nacido en Augsburgo (Baviera), en 1898, es un hombre contradictorio, inquieto, poco capaz para acomodarse a las ideas circundantes. Su rebeldía, sin embargo, está atemperada por un fondo insobornablemente poético, que es, tal vez, el que confiere categoría universal a su obra. Su afanosa lucha por estar siempre en las manifestaciones de vanguardia no le ha hecho caer en el frío intelectualismo de que son víctimas –recuérdese a Hasenclever, por ejemplo– la mayoría de los alemanes que persiguen «la luz no usada». Bertoldt Brecht, si es cierto que ha combatido siempre con un acendrado deseo de renovación y cambio, no es menos cierto que ha sabido llenar, en todo momento, de calor humano su agitada estética. Todos los problemas contemporáneos, todas las angustias sociales del mundo moderno parecen haber hallado acomodo en su obra, y siempre tocadas de un hábito lírico que las salva de caer en el tono panfletario y engagée. Desde sus comienzos, en las aguerridas filas del expresionismo de su país, capitaneado por Jessner, hasta su moderna concepción del «teatro épico», la evolución de la dramática de Brecht ha transpuesto una larga serie de variantes. Todas las corrientes de la concepción escénica parecen haberlo afectado hondamente, no siendo la menor de sus influencias la que le causan los postulados constructivistas, que le vienen desde Meyerhold y de los directores norteamericanos.
La producción de Brecht se inicia con una obra bastante endeble, de estructura vacilante, Leyenda del soldado muerto, en la que todo se impregna de un aire negativo, punto menos que nihilista. Pero el éxito no le llega hasta el estreno de aquella famosa Ópera de los cuatro cuartos, construida sobre la pauta de una pieza del isabelino John Gay, The beggar’s opera, de 1728, ya conocida por los mejores públicos de Occidente. A partir del estreno de aquel inteligente arreglo comienza para Bertoldt Brecht una etapa de intensa actividad, en la que alterna la producción de dramas propios con versiones y adaptaciones de obras ajenas. Entre estas últimas dio a conocer diversos dramas ingleses del período isabelino, algunas piezas fundamentales del teatro clásico español y francés, dos o tres comedias chinas y hasta la adaptación escénica de varias novelas. Merece ser citada la excelente versión de La madre, de Gorki.
Durante esta época, postuló e implantó asimismo un nuevo estilo en la interpretación. Sobre este punto afirmaba que el actor no debe imponer al público una versión propia del personaje, sino que ha de limitarse a mostrarlo, sin añadirle nada de su cosecha, permitiendo de este modo al espectador que formule con toda libertad un juicio propio. Entre las tendencias escénicas entonces vigentes o en pugna, elige Brecht el realismo psicológico, el expresionismo matizado de Otto Brahm, contra el ya caduco naturalismo. Esta misma elección le hace participar en las consecuentes experiencias de Piscator y Reinhardt, siendo un denodado adalid de ellas.
A partir de estas tentativas y ensayos, más o menos cuajados, Bertoldt Brecht va orientando su estética y su dramática hacia su actual y definitiva concepción del «Teatro Épico». A ello contribuye, sin duda, la larga etapa de emigración, emprendida en 1933, con el advenimiento hitleriano. Suiza y América le proporcionan amplio campo para el libre desarrollo de sus iniciativas renovadoras, que van solidificándose paulatinamente, en diversos dramas, hasta la madurez actual. La transición ha sido racional a la vez que turbulenta. En un tiempo le rozó el peligro de la contaminación comunista, pero su naturaleza independiente y arriscada lo supo esquivar. Actualmente, aun dirigiendo Brecht el Berliner Ensemble de la zona oriental de la capital alemana, su obra ha sido puesta en entredicho por los rusos.
A grandes rasgos, el «Teatro Épico» de Bertoldt Brecht puede definirse como la exposición de una crónica cotidiana a la que se ha conferido altura épica. En el fondo de todas sus obras inscritas en esta tendencia por él fomentada y creada hay siempre latente una repercusión del drama del pueblo alemán, a pesar del exotismo de algunos de sus escenarios. En el «Teatro Épico» se manifiesta una síntesis, muchas veces equivoca, de lirismo de altos vuelos y de materialismo histórico. Todas las modernas concepciones del teatro parecen haber incidido en estas obras. El procedimiento de construcción se basa en un sistema que podríamos llamar narrativo-descriptivo. Según el propio Brecht, el teatro consiste en reproducir representaciones vivas de hechos humanos vividos, aunque sean aumentados, con la finalidad de divertir al espectador. El teatro ha de ser considerado como cosa superflua, no olvidando nunca que es lo superfluo lo que da espiritualidad y sentido a la vida del hombre. El arte teatral, dice, no requiere justificaciones, porque la «recreación» nunca ha necesitado que se la justifique. Para Brecht, no es necesaria la ilusión, al menos en su «Teatro Épico»; sí, por el contrario, hay que lograr la participación del público, para lo cual el actor no ha de fingir el personaje, sino limitarse a estudiarlo y mostrarlo tal como es.
En realidad, las ideas con que Brecht trata de fundamentar su estética son frecuentemente muy confusas. Sus teorías se contradicen a menudo, al menos en apariencia. Por ejemplo, tras haber sostenido lo más arriba expuesto, añade tajantemente que el «Teatro Épico» es la negación perfecta de la fiel imitación, y lanza francas diatribas contra las teorizaciones de Stanislavski y Antoine. Pero esta contradicción palpable, este desconcertante conjunto de ideas no mengua en lo más mínimo la perfecta unidad de las obras «épicas» de Brecht. Y si proseguimos buceando por la procela de sus afirmaciones, ese aparente caos se irá ordenando y armonizando paulatinamente.
Lo cierto es, continúa, que el «Teatro Épico» aspira a intervenir en el gusto común, actuando sobre él, con el fin de excitar un interés consciente y progresivo hacia la realidad humana y combatir, en cambio, la «pura ficción del teatro», la evasión excesivamente ideal. Para lograr esto, hay que apoyarse sobre un método crítico que, concatenando los hechos, según un mecanismo determinado, vaya dando conciencia de una realidad. El espectador ha de poder penetrar en esta realidad, tomar parte consciente de ella, ser capaz de vivirla, sin que el arte se lo impida. En vez de imitar, de fingir, es preciso expresar representativamente, procurando evadirse de la norma negativa del exceso de emoción. El «Teatro Épico» quisiera llegar a evadirse del escenario para descender hasta el público y amalgamarse con él, ocasionando en su alma, a la vez colectiva e individual, las renovaciones pedagógicas y sociales que pretende. Por eso no hay que dedicarse a concretar opiniones propias sobre los hechos reales, sino que hay que buscar una posible abertura para que el público penetre en estos hechos, utilizando las posibilidades que se le presenten para imaginarlos según el espíritu individual de cada espectador. El «Teatro Épico», pues, va pasando sobre lo diario, sobre lo real, exponiendo, mostrando, sin detenerse en subrayar lo cómico o lo patético, limitándose a consignarlo todo, aunque caiga en los más violentos contrastes. Nada de evasiones románticas, sino realidades adaptadas.
Todo el teatro de Bertolt Brecht tiene una tesis, pero esta tesis va implícita dentro de la amargura de la crónica y nunca se resuelve discursivamente. Como hiciera Kayser, Brecht utiliza a menudo fondos exóticos para sus obras, acaso con un tácito deseo de disfrazar convenientemente unas realidades más próximas al público al que se destinan. Sus dramas están escritos en verso o en prosa, o participando de ambos métodos expresivos, pero siempre envueltos en un tono como de vieja balada, a la que la intencionalidad da fuerza. Entre sus obras más representativas pueden recordarse: El círculo de tiza en el Cáucaso, una especie de actualización del famoso juicio salomónico; El alma buena de Sechihuan37, donde tres divinidades chinas descienden a la tierra en busca de un alma; El soldado Tanaka; Un hombre es un hombre, que se desarrolla entre las tropas coloniales inglesas de la India; Terror y miseria en el III Reich; El proceso de Lúculo, donde se alega una gran defensa del personaje histórico; Santa Juana de los mataderos, sobre la gran crisis económica americana del 1929; Madre Coraje, balada de una cantinera de la guerra de los treinta años que, lucrándose con los ejércitos, acaba perdiendo a sus hijos y quedándose sola con su carromato; El señor Puntilla y su criado, sátira social contra la explotación; La vida de Galileo, La línea de conducta, Cabezas en punta y cabezas redondas, La excepción y la regla, etc.
En casi todos los dramas y baladas dramáticas de Bertoldt Brecht existen preconizaciones ideológicas con las que es fácil no comulgar, sobre todo para un público latino. Pero sea cual sea el enjuiciamiento particular de esas ideas, es innegable que la obra de Brecht encierra extraordinario interés en todos los aspectos estéticos, y es un magnifico exponente del teatro humano y real que necesita nuestro descentrado mundo moderno.
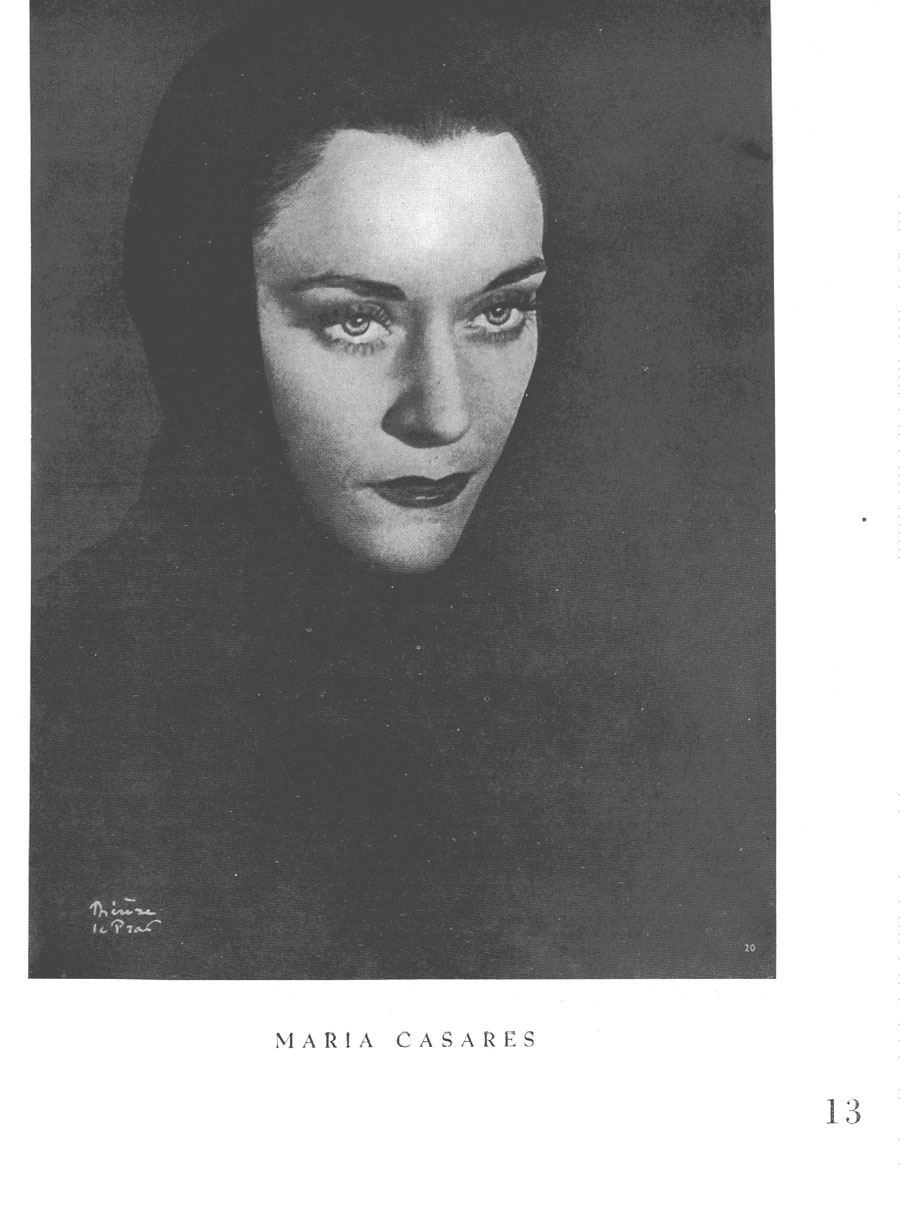
Por Jaime de Armiñán
Albert Camus es un escritor desconocido en España. Entiéndase, desconocido para el gran público.
Porque cuando se emplean los términos «conocido» o «desconocido» deben referirse siempre a la masa de lectores o espectadores, nunca a la minoría ilustrada o profesional. Y, en este sentido, Albert Camus, por las causas que sean, es ignorado en España.
Por eso merece destacarse el esfuerzo que Dido, pequeño teatro de la Asociación de Diplomados del Instituto de Boston, de Madrid, ha realizado al montar –con valentía y por amor a la buena literatura– Le malentendu, de Camus39. Dido es uno de los pocos teatros de cámara que existen en España. Es un teatro de cámara exacto, conciso, ceñido y pulcro.
Refiriéndose a la pieza escénica de Camus, de la que vamos a tratar uno de sus aspectos, porque otros con más títulos y mayor conocimiento que yo, la analizaron suficientemente, señalaremos, en primer lugar, la extraordinaria interpretación que los actores prestaron a Le malentendu. Y en segundo término, segundo término que no implica categoría, la impecable dirección que Alberto González Vergel marcó en la obra de Camus.
Alberto González Vergel es un director joven y ya formado.
No se limita al teatro de cámara, sino que emprende, con entusiasmo renovador y fe en el público –fe injustificada, por desgracia– campañas comerciales, que nadie agradece, y que llevan a provincias el buen teatro, el eterno teatro. Hace poco tiempo realizó una gira triunfal con su compañía Teatro de Arte, y presentó autores de renombre universal que jamás habían estrenado en aquellas provincias. Es triste que Alberto González Vergel y otros, no muchos, que como él aman el teatro y trabajan honestamente en la escena, hayan de abandonar la empresa por falta de calor en el público y en quienes se lo debían prestar.
Pero vamos a lo nuestro.
La dirección escénica de Le malentendu.
Ignoro cuál fue el propósito del director, en cuanto se refiere al montaje de la obra, pero percibí perfectamente la reacción del público –esta vez selecto de verdad– y la falta de un criterio en el juicio que mereció la dirección escénica.
Creo –y mi opinión es modesta y humilde– que Le malentendu es una obra que se desarrolla muy lejos del realismo, y me pareció acertado que González Vergel dirigiera basándose en este supuesto. Por eso, a mi juicio, realzó cuanto de espiritual hay en Le malentendu, huyendo de toda arbitrariedad metafísica. Las luces fueron manejadas en ese sentido y los intérpretes se movieron de acuerdo con el clima que el director había impreso a su trabajo.
La falta de realidad –no de espiritualidad– de la tragedia se marcó en dos momentos decisivos: la supresión de objetos materiales, la falta total de atrezzo, que cobró carácter actual e impresionante verismo en la irrealidad de la taza de té y el pasaporte de «Jan». Los dedos de la «Madre», ceñidos en torno de aquel pasaporte, que descubría la identidad del hijo asesinado por ella, eran la más patética afirmación de la justeza del matiz escénico.
El segundo momento fue el monólogo –la obra de Camus es pródiga en monólogos y, casi, en «apartes»– que la «Madre» recita frente a sus manos. El monólogo se destaca y toma relieve pasando a primer término –por medio de la luz– las manos de la actriz y haciéndolas protagonistas reales del drama de aquella mujer atormentada.
Con estas dos escenas y la inicial, queda suficientemente justificado –siempre a mi juicio– la forma en que estuvo dirigido Le malentendu.
Se inició la tragedia con un simbólico arranque plástico en el que la luz, los sonidos –pájaros y oleaje de mar– y un tema musical de Stravinsky –aquel de La consagración de la primavera– que describe el movimiento furtivo del despertar de la vida animal –intentaron señalar el leit-motiv de la obra.
Desde aquel momento el espectador estaba situado en la realización –acertada o equivocada– de la pieza y no podía llamarse a engaño en la forma en que iba a ser presentado Le malentendu.
El escenario de la tragedia –la doble escena que presenta Camus– estuvo sintetizada, por falta de espacio y de medios realizadores, o quizá por expreso deseo del bocetista, en un solo decorado.
En la obra de Camus el primer acto se desarrolla en el vestíbulo del siniestro albergue que encierra a los protagonistas del drama. El segundo acto transcurre en la habitación de «Jan» y el tercero tiene lugar, de nuevo, en el primer escenario. Eloy Montero –autores del boceto de decorado– sintetizó la escena dando al paisaje –fundamental en la obra– toda su terrible fuerza, y el director hizo que el segundo acto transcurriera en el lado derecho del tablado, marcado con una mesa o un banco –especie de ataúd simbólico–, la cama y la habitación de «Jan». Creo acertado el proceder de los realizadores, sobre todo teniendo en cuenta la línea que siguió la representación de Le malentendu.
En la versión que presenciamos se elevó al paisaje a categoría de protagonista. Aquel paisaje atormentado y patético, aquellas ramas desnudas del árbol –en contraste con el deseo del sol y del mar que manifiesta la hija– era el clima que debía invadir, inexorablemente, al espíritu de «Marta» y de la «Madre».
Y por último la interpretación.
Respondió, sin duda, en determinados personajes, a un sentido deshumanizado y simbólico que, a veces, en los momentos auténticamente dramáticos de la acción, se quebró.
Este temblor realista de que hablamos se impuso al final de la tragedia.
Fue en el tercer acto, en la escena terrible entre «María» –la esposa del asesinado– y «Marta», la hermana fratricida, y en el diálogo que la precede de «Marta» y la «Madre». La fuerza dramática de aquellos momentos. La desbordante violencia del desenlace de Le malentedu no podían ser conducidos de otra manera.
Esta ha sido, en síntesis y levemente abocetada, la impresión que en mí produjo la «puesta en escena» de Le malentendu.
Creo que fue un éxito indudable por dos razones:
Primera –para el teatro–, el presentar la obra de un autor inédito en España, un autor que sigue aún inédito, pero que ya, por el esfuerzo de Dido, alumbra una de sus facetas con leve resplandor.
Y segunda para Alberto González Vergel, que supo acertar con el matiz justo y dar cima a una labor importante.
¡Ah! Y que dirigió a los actores, cometido que olvidan, para su desgracia, no pocos directores de escena.
Y nada más.
Yo solo he relatado lo que vi.

Por Luis Quesada
El telón se alza sobre una sala desnuda y sucia, iluminada débilmente por dos ventanucos abiertos a bastante altura. Un hombre está sentado, en un rincón de la pieza, sobre un sillón de inválido, vestido de un batín rojo y con la cabeza envuelta en un trapajo, a través del cual se adivina un rostro sanguinolento y ciego. Está paralítico, es Hamm, uno de los escasos supervivientes entre los hombres. Los otros son su criado Clov, que se mueve convulsivamente por la pieza, atacado del mal de Parkinson, y los padres de Hamm, que no son más que dos muñones humanos encerrados en sendas cubetas cuyas tapaderas levantan de vez en cuando para dejar oír un difícil balbuceo o para ser injuriados por su hijo.
En este ambiente tétrico los cuatro cadáveres vivientes que se agitan como larvas infectas, van a ir desarrollando, ante un público oprimido por el horror y el malestar, todo un tratado de la desesperación y el odio, una minuciosa exposición de la miseria del hombre. Durante más de una hora la acción del drama se reduce a la repetición de un grito de angustia, a remover la podredumbre de la condición humana...
Así es la última obra de Samuel Beckett Fin de Partie41.
Este escritor francés, irlandés de origen, ha tratado en todas sus obras de la agonía de la existencia, pero no había llegado, como en Fin de Partie a un grado tal de fuerza frente a un público al que niega toda clase de concesiones para ponerlo en contacto directo con la inutilidad, la descomposición física, la muerte y la desesperación.
El mundo de Fin de Partie es la Tierra Baldía que cantó Elliot; el punto de llegada de una civilización y una forma de vida que no podía llevar al hombre a ningún resultado positivo. Becket ha mirado a su alrededor y no ha visto más que la inminencia de una catástrofe o el cuadro desalentador de una vida en la que nada cuentan los valores ni las inquietudes. Nagg, desde su cubeta, cuenta una historieta significativa: la del Lord que encarga a un sastre unos pantalones y se encuentra con que a los tres meses aún no están listos; Nagg, imita la voz de los dos personajes:
–No, verdaderamente, esto es indecente... En seis días, óigame usted, en seis días, Dios hizo el mundo. Sí señor, perfectamente, señor, ¡el mundo! Y usted, ¡usted no ha podido hacerme un pantalón en tres meses! (Voz de sastre, escandalizado) ¡Pero, Milord! ¡Pero Milord! Mire (Gesto despreciativo, con asco) el mundo... (Pausa) y mire (Gesto amoroso, con orgullo) ¡Mi pantalón!
¿Y en qué medida ha contribuido el hombre a fabricar este mundo, cuyo fin intenta describir Becket? Al igual que Camus, el autor de Fin de partie parece concebir un hombre arrojado dentro de un mundo hostil, para el que no ha sido creado. Es cierto que ninguno de los cuatro personajes grita: «¡Dios mío!, ¿por qué me has abandonado?42», ya que, para Becket, el estado de cosas en que se halla sumergido el hombre, se debe a la falta de Providencia; pero la continua lamentación del miserable resto humano es como un lamento de niño perdido, asustado ante un mal del que no alcanza a comprender su origen.
Todo es odio, al final del camino del hombre. Odio de la carne y del sexo: «Maldito fornicador» –dice Hamm de su padre; odio del amor: «Amaos, besaos los unos a los otros...»; odio y mofa de la poesía, cuando se recuerda a Baudelaire: «Tu deseabas la noche, ¡hela aquí!». La conclusión ha llegado, inexorable, porque no hay ninguna esperanza, ninguna salida de socorro para huir de la situación extrema a que han llegado los cuatro personajes; y aquí es donde Becket introduce el fermento del horror, porque el paralítico y su criado y los dos muñones encerrados en los cubos, se resisten a la agonía, y entre sus balbuceos y sus blasfemias, vuelve su pensamiento a un pasado, si no feliz, al menos soportable. «También nosotros fuimos bonitos»–dice Clov-. Y Hamm, frente a su destino, intenta revolverse: «Ya es hora de que esto termine, y, sin embargo, aun dudo en....». Sí, el espíritu destrozado, dentro de una carne deshecha, se alza todavía intentando no morir dentro de la desesperación. Este minúsculo rescoldo dentro de la escoria inerte la hace, por contraste, más fría y desolada, a la par que presta al drama un acento religioso, una atmósfera distinta a la que debía reinar envolviendo tamaña desolación.
La crítica, como suele acontecer, ha tomado en Francia unas posiciones bien diferentes. Mientras que Jean-Jacques Gautier, el crítico del Fígaro, califica a Fin de partie de «sucia, desoladora, malsana, vacía y miserable», otros llegan a escribir que Beckett es, «probablemente, nuestro único gran dramaturgo sagrado, después de Claudel».
Hace siete años Samuel Becket era completamente desconocido en el mundo de las letras, y sólo hasta el año 1953 llega al público su nombre, unido al éxito de una pieza teatral confusa, una de cuyas frases ha trascendido de la escena para incorporarse al grupo de los modismos galos: Nous attendons Godot.
Nacido en Dublín en 1906, a los veintidós años se marcha a París, con la intención de volver a su patria como profesor de francés. En la Escuela Normal parisina, cuya plaza de lector de inglés ocupa, conoce a Sartre, Nizan y otros. También, por esta época, hace amistad con Joyce. Pero el horizonte del profesorado es estrecho y poco agradable para el futuro dramaturgo, que abandona el profesorado, viaja por Europa y, de vuelta en París, escribe en inglés sus primeras obras: Luego viene la guerra, el maquis, la paz y, con la paz, su gran época productiva. En 1945, comienza a escribir directamente en francés sus novelas Molloy, Malone muere y una obra teatral en dos actos que alcanza un éxito sensacional: Esperando a Godot. Después de esta última no publica nada hasta julio de 1956 en que termina Final de partida, drama que encuentra tales dificultades de estreno en París, que ha de ser Londres quien primero la conozca.
Es necesario insistir en tres puntos del esbozo biográfico: su amistad con Joyce y Sartre y el ensayo sobre Proust. Del primero recibe una influencia patente en los monólogos de toda sus obra. Proust le ensaña a ser minucioso; a desmenuzar, palabra por palabra, segundo a segundo, la acción y los caracteres. La particular filosofía sartriana ha de ocupar un importante lugar en la concepción que Becket sustenta del mundo. El lenguaje teatral de Becket es deliberadamente torpe, lento, oscuro a veces. Parece como si los personajes se debatieran y lucharan por elegir las palabras o las pronunciasen, en otros momentos, al azar, ayudándose de fórmulas, de tópicos o contando ingenuamente viejos chistes de almanaque. Becket obliga al público a una fuerte atención, porque dentro del intrincado ramaje de palabras sueltas, de frases sin significado aparente, de silencios y gestos, está encerrada toda la acción y son como el esqueleto sobre el que ha moldeado la imagen del hombre tal y como la ve.
Su estilo oscila entre una grosería franca y una poesía simple y desprovista de cerebralismos. El triste humor de circo que se desprende de estos personajes vacilantes, a la caza de su papel como el gato va tras el insecto que se le escapa, se entremezcla con el malestar de unos largos silencios, durante los cuales parece espesarse aun más la atmósfera. El espectador a veces se queda atónito, sin saber si debe reír la torpeza de los personajes o dejarse hundir en el abatimiento. Todo está previsto en las acotaciones (y a veces éstas ocupan más espacio que el propio texto) para que la acción llegue a una intensidad física lo máximo posible.
«No pasa nada, nadie viene, nadie se va..., es terrible». Esta frase de uno de los personajes de Esperando a Godot, resume mejor que ningún análisis el universo descrito en la obra de Becket. Los hombres están anonadados por el hastío, derrumbados por la inercia... Si Fin de partie es el cuadro del mundo desierto de la Tierra Baldía, Esperando a Godot es un intento de explicar las causas de este derrumbamiento. Aquí vemos a dos hombres, enzarzados en un largo coloquio. Mientras esperan al pie de un árbol, árbol de la cruz, a alguien que no vendrá, porque ya sobre nuestro mundo no queda un nuevo Cristo que venga a crucificarse.
Para Becket no hay redención posible. Enterrado en lo sórdido, el hombre debe salir por sí, con la sola ayuda de sus fuerzas, abandonando el mundo que se le entregó al nacer, para edificar otro a su medida. Pero el hombre se esfuerza en esperar la salvación de fuera. «No hagamos nada, es lo más prudente» –dice Estragón en Esperando a Godot, y su compañero Vladimiro le responde: «Esperemos a ver qué nos dice Godot»–. Giramos en torno a un pequeño círculo, roídos por la no-acción, decididos a acometer cualquier acto durante unos segundos, para abandonarlo luego en espera de un Godot cualquier.
A pesar de la dura crítica de Jean-Jacques Gautier no puede negársele a Becket una intención moralizadora. Ciertamente su afán se centra en dejar por bien sentada la no existencia de Dios, y, como consecuencia de ello, la incertidumbre y el abandono de los hombres, pero como contrapeso de esta actitud, está ese golpe asestado al rostro del espectador, haciéndole visible el horror, consecuencia de su conducta de abandono. No se trata, entonces, de la existencia de un poder superior, sino de la inercia, de la entrega que ha hecho el hombre de su libertad para no cargar con su peso.
El cuadro de un mundo desierto y maldito..., la espera insistente de alguien que no llegará... Todo está perdido, nada queda por hacer... Sin embargo, Clov no abandona a su amo a pesar de sus amenazas de hacerlo, y la esperanza subsiste en los vagabundos de que Godot llegue un día, junto al árbol. Mientras esa débil esperanza subsista, aun no se ha perdido nada. Aún queda algo, insignificante puede que sea, pero que está ahí, tangible, haciendo notar su presencia.
(...) El desprecio con que en este país se habla de las demás intérpretes cuando sólo nos gusta una de ellas,
es una atrocidad.

Por Dolores Palá
El Ballet Theatre es la primera compañía norteamericana que ha actuado en Madrid44. Cuenta con un historial largo y brillante en sus casi veinte años de existencia. A raíz de su fundación, en 1939, la empresa tenía una importancia que, posiblemente, hoy ha disminuido; basta pensar que, inicialmente, contaba con un equipo de once coreógrafos, entre ellos Fokine, Bolm y Mordkin, representantes de la tradición rusa y Agnes de Mille y Eugene Loring, que encarnaban la nueva escuela americana; veinte bailarines principales, catorce solistas, cuarenta y seis elementos de conjunto, un grupo de bailarines negros, que se ha esfumado, y otro grupo español que ha desaparecido también. En cambio, ha conservado algunas de las obras más típicamente americanas de su enorme repertorio, que cierra hoy con la versión danzada de la famosa obra de Tennesse Williams Un tranvía llamado Deseo.
Más antiguo que el ballet de Saroyan45, que los americanos no han presentado en Madrid, es Bill the Kid, Billy el mozo, una obra que no fue creada originalmente por el Ballet Theatre sino por la famosa Ballet Caravan, compañía más reducida, pero más audaz, que dirigió Lincoln Kirstein, uno de los «pioneros» del ballet americano. La obra es un típico western y, cosa curiosa, no encontró, a raíz de su estreno una acogida tan favorable como otro ballet similar de Agnes de Mille, Rodeo, que, sin embargo, le debe mucho. El público acepta complacido el western en el cine y lo rechaza en el terreno del ballet; esta actitud, a lo que parece, ya superada en América, se ha repetido en Madrid. Y es que el público de ballet es un público muy especial y muy apegado a la tradición, sin contar con que la brillantez del ballet ruso ha hecho empalidecer a sus ojos todo los demás. Pero los días del ballet ruso internacional –según la fórmula que ideara Diáguilev– han tocado a su fin.
Billy the Kid es la historia de una especie de Luis Candelas americano. Al principio se muestra como un chico inocentón; lo que ocurre es que el revólver se le dispara casi sin querer de donde resulta una larga serie de crímenes. Cada vez más metido en harina, Billy se convierte en un tipo siniestro que acaba justamente en manos de su mejor amigo. La historia de Billy, que es una historia típica, forma parte, además, de un gran cuadro: el de la marcha de los hombres blancos –los pioneros– hacia el Oeste y las duras condiciones en que la conquista de una nueva tierra se efectúa. En suma, el grande y casi único tema de la épica americana, cantado, infatigablemente, por la poesía, la novela y el cine. ¿Tiene algo de extraño que haya sido transportado a esa otra esfera en la que los americanos se ensayan apasionadamente desde hace veinte años? Me refiero, claro está, al ballet.
Billy the Kid es una obra larga y desigual, con cosas muy bien vistas y otras que no acaban de convencernos, al menos desde el punto de vista coreográfico, que es el más importante. Los dos momentos que pudiéramos llamar definitorios del ballet, la marcha de los pioneros y la muerte de Billy, aparecen plenamente conseguidos. Es verdad que son aciertos más plásticos que coreográficos, es decir, son más expresivos como teatro que como danza o al menos como visión y no como movimiento. Uno de los momentos más flojos, en cambio, es el monólogo de Billy; el bailarín intenta demostrarnos que se ha convertido en un hombre malo, pero lo cierto es que sus movimientos, a pesar de pedir auxilio a la pantomima, no logran expresar o reflejar un estado psíquico, como lo logró Petipa, a pesar de los amaneramientos del ballet académico, en El Lago de los Cisnes.
La escena de la muerte es un acierto, no coreográfico tampoco, pero sí teatral; todo está admirablemente sugerido, con pocos elementos y en un tiempo mínimo: el cansancio, la noche, el miedo de Billy, que oye moverse a alguien en la sombra, el sueño con lo que el coreógrafo intercala un pas de deux muy logrado, la confianza recobrada, el cigarrillo que expresa la seguridad en sí mismo y que, en ese momento, le delata, el disparo mortal. Porque Billy no es un malo vulgar; Billy tiene miedo a morir. Y cae, mientras nace su leyenda y los pioneros prosiguen su marcha; con lo que la obra se cierra a manera de un tríptico sobre sí misma.
Si debe medirse por el aliento y el lirismo que encierra, Billy the Kid es una obra maestra. El Ballet Theatre no tiene en repertorio otra que pueda comparársele, aunque quizá coreográficamente, Interplay y Fancy Free sean más puras. El escenario, de Lincoln Kirstein, está muy bien trabado; téngase en cuenta que las leyes que rigen en un ballet de acción como es este son más rigurosas que hace un siglo. Entonces, como se ha repetido muchas veces, el ballet se proponía narrar algo que inmediatamente olvidaba; las entradas y salidas de los personajes –ejemplo típico: el Lago de los Cisnes– son administradas liberalmente por el coreógrafo. La danza pura conserva esa maravillosa libertad en nuestros días –así está construido Interplay–, pero al ballet de acción le pedimos más lógica y por eso también el coreógrafo se ve con más dificultades precisamente cuanto más articulado es el libreto sobre el que debe trabajar.
La música que Copland ha escrito para Billy the Kid es lo suficientemente conocida como para no tener que insistir sobre la sencillez y el encanto que entraña; pero, al revés que Petruchka o que cualquier otro ballet de Stravinsky –aunque no suele afirmarse así–, la verdad es que gana bastante cuando se la oye en el teatro, acoplada al ballet. Sin resultar excesiva nunca, esa música ilustra con precisión los distintos episodios, entre los cuales la batalla de la banda de Billy y la del sheriff no es uno de los menos divertidos y trepidantes. Las luces tienen un papel muy expresivo en Billy the Kid –otro reflejo, sin duda, de lo cinematográfico– y ayudan al encadenamiento de los episodios y a la inteligencia de los momentos más intensamente dramáticos.
En la misma línea está Rodeo, aunque aquí lo heroico ha desaparecido y en cambio el humor –elemento típicamente americano– entra a formar parte de la obra en una proporción muy considerable. La coreografía se debe a Agnes de Mille, una neoyorquina, nieta de Henry George, el economista, y sobrina del famoso cineasta Cecil B. de Mille. Merece la pena que digamos dos palabras sobre ella.
La futura gran coreógrafa americana vio bailar, de niña, a Paulova y sintió, como tantos otros mortales, que había nacido para la danza. Ruth St. Denis que fue llamada por la madre de Agnes para que le aconsejara, pronunció un veredicto favorable. A pesar de lo cual, y de las poderosas influencias de la familia De Mille, el triunfo tardó en presentarse. Mientras, la joven Agnes pasó por la escuela ortodoxa de Theodore Kosloff, por la de Marta Graham, que representaba exactamente el polo opuesto, y por la de Marie Rambert, en Londres. Completó su educación en la Universidad de California y estudió danzas históricas con el famoso y ya desaparecido Arnold Dolmetsch46, el organizador de los festivales de Haslemere y uno de los hombres que más han contribuido a incorporar a nuestro tiempo el encanto de los viejos tiempos olvidados. La americana permaneció en Londres hasta antes de comenzar la guerra y allí conoció a un coreógrafo inglés, Anthony Tudor, el inventor del ballet «psicológico».
Precisamente, al volver de América, Lucía Chase la llamó al Ballet Theatre que acababa de ser fundado; para esta compañía Agnes de Mille creó grandes e importantes ballets inspirados en el folklore americano y para el Ballet Russe de Montecarlo –que residía permanentemente en América– Rodeo, cuyo subtítulo reza Cortejando en el Rancho de Fuego. Esta obra le ha dado una fama universal.
Veamos cómo trabaja Miss De Mille, según confesión propia. La mayoría de sus ballets están inspirados en temas del folklore americano –la última guerra ha sido propicia al despertar de una conciencia artística nacional–, pero las danzas no tienen valor documental o simplemente colorístico, sino emotivo. Así veremos, por ejemplo, en Rodeo, que la danza apache que cuatro parejas bailan en el intermedio forma parte de la sucesión dramática de la obra. Al crear una danza, piensa primero en el carácter de quienes han de servir de protagonistas, en la atmósfera, en los trajes, en su manera de expresarse y en los ritmos apropiados para dar forma plástica a ese carácter. Trabaja, pues, de una manera, por así decirlo, sentimental, en consonancia con sus primeros y fallidos ensayos, que eran más dramáticos que coreográficos.
Fuera de ciertas actitudes y algunas salidas intempestivas de lo que pudiéramos llamar «llaneza» americana –que al público madrileño sorprenden desagradablemente–, Rodeo es una obra muy fina y muy bien hecha; es verdad que ha sido vista por el dramaturgo antes que por el coreógrafo y que éste la ha vestido luego rellenando el armazón, de la misma manera que se colorea un dibujo a la pluma, con lo cual, mientras los tipos y las situaciones aparecen pintados con soberana nitidez, la coreografía no llega a adquirir ese momento de intensidad que, sin embargo, parece apuntar desde el comienzo. Compárese este ballet, por ejemplo, con La Sonámbula, donde todo es ilógico, confuso y donde todo «vive», no obstante, coreográficamente. Bien es verdad también que Balanchine tiene a sus espaldas toda una tradición y Agnes de Mille, no; por eso no se puede permitir los mismos lujos.
No hay en Rodeo ningún tipo de la estatura de Billy the Kid. La cow-girl, especie de Cenicienta del rancho, que al final, naturalmente, conquista su hombre (her man); el mayoral, el desbravador, las señoritas de Kansas City, y el ambiente de un rancho un sábado por la tarde, todo está admirablemente descrito y evocado; se diría, apunta Cyril Beaumont, crítico desapasionado de la obra, que uno puede percibir el olor de los caballos, del cuero y del kerosene. Menos inspirada que la de Billy the Kid, la música de Aaron Copland, en una línea muy parecida, brinda al ballet de Agnes de Mille un marco apropiado; quizá no sea tan «necesaria» la música como en el ballet de Loring y Kinstein; de hecho, una de las escenas más bonitas coreográficamente –la danza apache a que hemos hecho alusión– no lleva música; un ritmo intenso, ayudado por los gritos de los bailarines, sostiene el episodio. Cyril Beaumont se ha olvidado de consignar que el polvo que se levanta del escenario en este intermedio forma parte también del ambiente del Rancho de Fuego...
Con los ballets de Jerome Robbins Interplay y Fancy Free pasamos a otro mundo, sin dejar, no obstante, el paraíso americano por la forma, no por el fondo. Robbins, por supuesto, es también neoyorquino, nacido en 1918; ha estudiado el ballet clásico con Tudor y Loring, danza española y oriental y danza interpretativa. No nos extrañemos, pues, si mezcla todos estos elementos, más los derivados del jazz, en sus creaciones.
Robbins, que, al parecer, es también un estupendo bailarín, se mueve en un plano totalmente diferente del de Loring o De Mille en las obras que hemos examinado más arriba. No es un dramaturgo, sino un coreógrafo puro. Mi impresión es que se trata de un coreógrafo de talento, pero al mismo tiempo –al menos por lo que hemos visto en Madrid– un tanto trivial. Su explosivo dinamismo, tan americano, ¿a qué responde? Es difícil contestar47.
Interplay es sencillamente un ballet coral. A semejanza de lo que ocurre en un caleidoscopio, los grupos se forman y se deshacen como si obedecieran, más que a una calculada disciplina –y en realidad es así–, al azar. Edwin Benby califica este ballet, reconociendo que revela un talento rítmico poco común, como «superficial» e «inexpresivo». Quizá la expresión, de todas maneras, no tenga nada que hacer aquí o quizá también haya que buscarla simplemente en el perfume de juventud y frescura que la obra exhala de manera incontrovertible. Para George Amberg el gran mérito de Interplay estriba en que el estilo, tan típicamente americano, no está determinado por el tema sino por la interpretación, por el carácter de la interpretación. Efectivamente, no es así. Añadamos que Morton Gould ha escrito para este ballet una música bastante fina y discreta, dentro de un americanismo pronunciado.
Fancy Free venía precedida, al menos para los que acostumbran a hojear periódicos y revistas norteamericanos, de no poco renombre. Como Interplay es una obra que se expresa en un lenguaje coreográfico puro, ya que la anécdota, sumamente trivial –las hazañas de tres marineros en un día de permiso se reducen a beber cerveza, mascar chicle y hacer la corte a la primera muchacha que se cruza en su camino–, no sirve más que de pretexto para una exhibición casi acrobática del trío protagonista. El primer «paso a tres» y las danzas revelan no poca habilidad por parte de Robbins, pero, a la larga, todo acaba por perderse en un exceso de gestos, en una búsqueda forzada el humor y, en conjunto, en pura trivialidad. Lo mismo sucede con la música de Leonard Bernstein, que dista mucho de la finura de la de Morton Gould.
Un tranvía llamado Deseo debe la mitad de su interés a Tennessee Williams, como cabe imaginar; la otra mitad a Valerie Bettis, una verdadera autoridad en el campo de la «danza de expresión» (expressional dance). El mayor mérito de Miss Bettis radica, a mi entender, en haber logrado resumir la complicada obra del dramaturgo de Nueva Orleans. Por otra parte, ha jugado inteligentemente con los elementos que le ofrecía Williams, empleando algunos a manera de leit motiv –«la vendedora de flores para los muertos»–, y ejerciendo sobre la obra una especie de revolución, en sentido literal: lo material se inmaterializa, lo inmaterial –los sueños de Blanche, sus temores, sus pesadillas– adquiere corporeidad. Quizá sea ésta, exactamente, la correspondencia exacta entre los dos géneros: el teatro que es diálogo, y el ballet que es solamente movimiento y visión, valores plásticos.
En resumen, el Ballet Theatre, que no nos satisfizo en lo que se refiere a obras tradicionales, de ballet puro –a excepción de Interplay–, nos ha traído un repertorio desconocido y desde luego muy interesante. Todos los coreógrafos a que hemos hecho mención conocen perfectamente –por haberlo aprendido de los mismos rusos que quedaron en Norteamérica– la tradición de la danza académica; por eso saben que cuando rompen el riguroso verticalismo, el eje vertical alrededor del cual está construido ese ballet clásico, se arriesgan muchísimo. La libertad está entonces a su alcance, pero la libertad es muy peligrosa. Y sólo a fuerza de trabajo, de tentativas y de fracasos, los americanos han llegado a adquirir un estilo propio, que al mismo tiempo –esto es lo importante, después de todo, para nosotros– tenga validez universal. El ballet americano, en conjunto, se caracteriza por un apasionado esfuerzo por borrar las fronteras entre el teatro y el ballet, volviendo así a una concepción preclásica, a la época en que, como Ruth St. Denis, los géneros no estaban repartidos en compartimientos estancos. Si puede o no lograrlo, es cosa que habrá de decidirlo el futuro.
Nos falta hablar de los intérpretes, pero esto no nos ha de llevar mucho espacio, pues no son los mismos que crearon las obras a que hemos hecho alusión en este artículo; John Kriza, que, a lo que se dice, ha estudiado con Antón Dolin, aunque no refleja para nada su estilo, es el principal bailarín, y en todas las obras citadas –excepto en Interplay– aparece con carácter de protagonista; junto a él, Nora Kaye, experta en lo clásico y expresiva actriz; Rosella Hightower, en un momento de ligero declive, forma parte accidentalmente de la compañía y no actuó más que en lo clásico. Con esta trilogía colaboró un grupo de bailarines más o menos meritorios, pero sin personalidad suficiente para que fatiguemos con una larga memoria de atención del lector. En un plano similar a la Hightower se mueve la mejicana Lupe Serrano, bailarina de mucho encanto y excelente técnica que puso de manifiesto en The Combat (El Combate), obra que gustó mucho al público, pero que no vamos a analizar aquí porque se sale del área elegida en un principio y porque se parece a otros ballets –especialmente a El combate de las amazonas, de Jaime Charrat– que llevan las compañías no americanas.
Por Oscar N. Mayo
El día 22 de enero hizo su presentación en el Carlos III el Ballet Theatre, que dirigen Lucía Chase y Oliver Smith. Dos nombres casi desconocidos en España –desconocidos para el gran público, desde luego- que han ofrecido, por primera vez aquí, un espectáculo artístico de primera magnitud.
El lago de los cisnes, de Antón Dolin, con música de Peter Tschaikowsky; El combate, de William Dollar, con música de Raffaelo de Benfield; Paso a dos (Pas de deux), del Cisne negro, sobre la partitura de Tschaikowsky; Baile de cadetes de Lichine, música de Johann Strauss; Un tranvía llamado Deseo, Don Quijote, Billy el Niño, Fancy Tree, Juegos (Interplay), Rodeo, La leyenda de Fall River y otros muchos títulos constituyen el repertorio del Ballet Theatre norteamericano que, en los breves días de su exhibición en Madrid, ha cosechado triunfos de crítica y público.
Entre las obras presentadas se han ofrecido piezas de ballet clásico –El lago de los cisnes, Pas de deux, Baile de cadetes– junto a creaciones típicamente norteamericanas: Un tranvía llamado Deseo y Billy the Kid.
Lucía Chase nos habla de ballet, de música, de coreografía.
–Entre el «ballet» que nosotros presentamos y el que introdujo en París Sergio Diaguilev en 1914, media un abismo. Un abismo de gustos, de procedimientos, de temática. Aquel era un ballet europeo y éste es un ballet surgido e inspirado en Norteamérica.
–¿...?
–Los jóvenes artistas norteamericanos de ballet reaccionaron contra la servidumbre de Europa, con sus escenas de cíngaros, con sus cuadros de historia, etc. Los Nora Kaye, John Kriza, Jerome Robbin, Rosella Hightower, comenzaron a preguntarse: ¿por qué no hemos de actuar como norteamericanos, conforme a nuestras tradiciones y costumbres?
–A partir de ese momento –continúa explicándonos Lucía Chase– nace un ballet de vaqueros americanos, escenas del Oeste, jitterburgs49 y teenagers norteamericanos. Y dejan definitivamente aquellos papeles de gitanos, cosacos, aldeanos rusos y cadetes imperiales a que la rutina les tenía condenados y con los que tan mal se avenía el temperamento de los artistas de Estados Unidos.
–¿Cuáles son las escuelas de ballet más importantes en Norteamérica?
–Las primeras escuelas que se fundaron, bajo la influencia de los coreógrafos rusos, fueron las de Mordkin, compañero de Pavlova, y la Escuela de Ballet Americano, fundada por Lincoln, Kirstein y George Balanchine. En 1939 se fundó el Teatro de Ballet (Ballet Theatre), gracias a la iniciativa de Richard Pleasant. Años más tarde se fundó el Ballet de la Ciudad de Nueva York. Estas dos escuelas crearon un ballet expresamente coreográfico y bailado por americanos.
–¿Hay muchos artistas rusos en los Estados Unidos?
–Cuando Diaguilev hizo en 1916 su primera visita a Nueva York, muchos de los artistas de su cuerpo de ballet se quedaron en Norteamérica o volvieron posteriormente, para hacerse ciudadanos norteamericanos; entre ellos, Nijinski, Balanchine, Fokine, que se dedicaron a la composición, y una serie de bailarines notables, como Vilzak, Shollar, Viladimeroff y Novikoff. Se puede afirmar que en los últimos veinte años se ha producido un notable florecimiento del ballet en Norteamérica. Cientos de miles de estudiantes se preparan ahora en numerosas escuelas.
–¿Se dan con frecuencia representaciones de ballet?
–Nuestro Teatro de Ballet actúa por todos los Estados de la Confederación. El Ballet de la ciudad de Nueva York representa en esta capital habitualmente, y el Ballet Russe de Montecarlo está siempre en los Estados Unidos. Por otra parte, las óperas de Nueva York, Chicago y San Francisco mantienen sus propios grupos de ballet, y en algunas ciudades (Atlanta, Louisville, Los Angeles, etc.) se han creado compañías locales.

Tuvimos doble oportunidad de conocer a los artistas del Teatro de Ballet; en un vino español que se brindó en el buffet del hotel donde han residido en Madrid y en una recepción celebrada en los salones de la mansión del embajador de Estados Unidos, míster Lodge, dada por él y su señora en honor de los bailarines.
Vamos a hacer aquí un esbozo de biografía de las figuras principales del Ballet Theatre.
Nora Kaye, primera bailarina, nació en Nueva York. Dedicada desde muy niña al ballet, pronto se destacó como una bailarina elegante y dúctil. Su fama de danzarina clásica es hoy internacional. Puede decirse que toda la carrera artística de Nora Kaye se ha desarrollado dentro del Ballet Theatre, desde su actuación en Pillar of Fire. Sus éxitos posteriores como principal intérprete de Jardín aux lilas, Fall River Legend y Facsímile, han hecho de ella la más grande artista norteamericana de ballet.
John Kriza, su partenaire en muchas obras, nació en Berwyn, Estados de Illinois. Sus padres proceden de Checoslovaquia. Considerado como un danzarín clásico de primera fila, los mayores aplausos arrancados de todos los públicos de América y Europa los consiguió en su papel –tan norteamericano– de Billy el Niño, el famoso pistolero del Far West, que se lanzó por la senda del crimen después de ver asesinada a su madre, y murió a los veintiún años. John Kriza era miembro del Sokol50, en Chicago, y comenzó a trabajar en el ballet a los siete años, con Mildred Prehal. Más tarde estudió con Bentley Stone y posteriormente hizo su debut profesional con la compañía de Ópera de Chicago. Por último, Kriza se incorporó al Ballet Theatre.
Rosella Hightower, de Ardmore (Oklahoma), recibió sus primeras lecciones de ballet de Dorothy Perkins, en Kansas City. Después de permanecer una temporada en la Academia de Música de Brooklyn, se unió al Ballet Ruso de Montecarlo, donde permaneció cuatro años. En 1940 se incorporó al Ballet Theatre. Después trabajó en el Grand Ballet del marqués de Cuevas, llegando a ser considerada una de las mejores bailarinas del mundo. Regresó a Norteamérica en compañía de su marido, el pintor Jean Robier, y su hija, Dominique, y se volvió a incorporar al Ballet Theatre en 1955.
Lupe Serrano nació en Santiago de Chile. Sus padres son mejicanos. En el Ballet de Méjico inició sus actuaciones de bailarina cuando sólo tenía trece años. Después, en el Ballet de Montecarlo y, desde 1950, en el Ballet Theatre. Su creación más triunfal ha sido la de El combate, de Dollar, basada en el poema de Tasso, La Jerusalén libertada.
Ruth Ann Koesun, de Chicago. Su padre es un médico chino y su madre es norteamericana, descendiente de austríacos. Trabajó primeramente en la Ópera de Chicago y, desde 1946, en el Teatro de Ballet. Su actuación de más éxito ha sido en el preludio de Las Sílfides.
Erik Bruhn nació en Copenhague (Dinamarca), donde actuó como bailarín en el Real Ballet desde los siete años de edad. Después de lograr un merecido prestigio en Europa fue a Norteamérica, haciendo una aparición sensacional con Giselle, en la Metropolitan Opera House.
Scott Douglas es hijo de un sheriff de El Paso (Tejas) y su verdadero nombre es Jimmy Hiks. Estudió ballet bajo la dirección de Karma Deane y comenzó actuando en el Ballet de San Francisco. De esta compañía pasó al Ballet Theatre, donde hoy es una primera figura.
Harold Lang, de San Francisco, estudió con Kosloff y William Christensen. Trabajó primero en la Ópera de San Francisco, y en 1943 se unió al Ballet Theatre.
Eludimos, en honor a la brevedad, hablar con más detalle de otros bailarines del Ballet Theatre, como Michael Lland, Christine Mayer, Fernand Nault, Enrique Martínez y otros, figuras todas ellas de segunda fila, sí, pero cuya magnífica actuación en el cuerpo de baile fue factor decisivo para el éxito de la brillante presentación del ballet, presentación que ha constituido un acontecimiento artístico en la temporada madrileña.
Por Ángel Zúñiga
Lo confieso: ver a Tórtola Valencia me imponía. Los recuerdos de esta mujer extraordinaria los tenía pegados en ese álbum de la memoria donde colocamos nuestras mejores instantáneas. Allí se mantenía Tórtola bailando todavía sus creaciones: la danza tortolesca, la incaica, la bayadera, los valses y nocturnos de Chopin; la danza de la gitana de los pies desnudos, sobre música de Saint Säens; el valse caprice; le Rubinstein; la suite Peer Gynt, de Grieg; la serpiente sobre el Lakmé, de Delibes; la danza árabe, de Tchaikowski.
Los años diluyen los contornos de otros clisés sentimentales, pero el de Tórtola se mantiene sobre su propio pie, con la poderosa fuerza de sus piernas y en la embriagadora coreografía de unos brazos ondulantes.
Y es que Tórtola Valencia52 es una de las pocas artistas cuyo renombre resume una época grande de las variedades. No en vano fue maestra de estética en el München Kunstler Theater y trabajó con Max Reinhardt, el año 12, en una versión de Sumurum, dirigida por el gran animador teatral, sobre música de Hollander. Max Reinhardt descubrió a Tórtola de una forma peregrina. Curioseaba en una publicación titulada Mundial, que dirigía Rubén Darío, y al ver estampada en ella una fotografía de Tórtola bailando la danza preisraelita, dijo: «Esto es lo que necesito». El artículo sobre la danzarina estaba firmado por Pompeyo Gener, quien confesaba no haber admirado más que a Sarah y a Tórtola.
Yo no sé si las generaciones que han venido detrás, y conste que no arreando, se darán cuenta exacta de cuanto Tórtola significó en su tiempo. El ya difunto folklore, cuyos funerales ha celebrado Conchita Piquer, no ha dejado ver el bosque, vivo y profundo, de un género que permitía una libertad completa de expresión. Por ser libres para manifestar su sentimiento personal del arte, pegaron sus carteles en todas las esquinas internacionales los nombres españoles más famosos. Lo fue el de Tórtola, quien siempre actuó con una divisa personal: el arte debe ser muy grande.
El folklore es bastante más limitado. Resulta, valga la comparación, como la poesía andaluza equiparada a la Poesía, así, a secas. Se han encendido en nuestros escenarios todas las luces de la pandereta, y el tabaco de Carmen dibuja caracolas sureñas con esa vaga emoción que cabrillea a ras de piel. Las estrellas de las variedades lucían, es cierto, en todos los cielos, sin empañar su españolísimo brillo.
Yo recuerdo a Tórtola en la desaparecida Sala Imperio. Yo era entonces un crío; tendría cinco o seis años, cuando más. Aquella mujer, con su enorme boato, sus brazos acariciantes y el juego prodigioso de su cuerpo, al servicio de una anhelante fantasía, es de las impresiones que antes alimentaron mi recién nacido asombro, encabritado por unas danzas que apenas sí entendía.
¡Era para volverse loco! En una misma sesión recuerdo que actuaban Raquel Meller, Tórtola Valencia y La Argentina. De las tres, para que se enteren, Antonia Mercé era la que menos convencía. Yo no trato ahora de discutir ni de quitar méritos al genio sin par de la artista, sino de exponer simplemente un suceso. La Argentina alternaba en aquel instante el cuplé con el baile. En lo primero, estaba ni fu ni fa; en el baile, es cierto, ya destacaba mucho; pero yo no sé si la cercanía de Tórtola, entonces en su apogeo, imponía a la gran artista, todavía vacilante.
La Argentina necesitó, como ciertas señoras, el viaje a París para encontrarse a sí misma. Allí acabó por perfilar su figura y su arte; tuvo, además, la suerte de encontrar a un crítico como André Levinson, cuyas palabras han tomado todos como el Evangelio de la danza. Antonia era muy inteligente, y logró que nadie, en lo suyo, le pasara la mano por los pies. Y esto sin poner a las demás por debajo de ella ni por encima... Cada cual en su sitio y en su categoría. El desprecio con que en este país se habla de las demás intérpretes cuando sólo nos gusta una de ellas, es una atrocidad. Así, todo aquel lío de Argentina y Argentinita, temperamentos muy distintos, que no había por qué colocar en el mismo plano.
Pero volvamos a Tórtola. Al abrirse la puerta de su casa lo primero que hizo fue preguntarme, sin que yo la viera, en qué mes había nacido.
–En octubre, le respondo, mientras un par de perros se me echan encima con júbilo.
Me hace el efecto de que Tórtola consulta algún oráculo para saber cuál será mi destino. Y es que el mundo en que ella vive tiene mucho del de las pitonisas y hechiceras, conversadoras con estrellas y naipes que miran su pasado, ya más que su futuro, en la turbia bola de cristal.
Las paredes de la casa están llenas de recuerdos del mundo entero. En los muros, pinturas de Tórtola –pintadas por ella misma–, quien aparece con los figurines creados por su ingenio para las danzas; una cabeza que le hizo Zuloaga preside la reunión; en otros lugares, retratos de Gabriel Coll, pero, claro, muy recientes (Tórtola ha posado, además, para Anglada Camarasa, Chicharro, Beltrán Masses). Al ver todo aquello pienso si los historiadores de la danza no han olvidado a Tórtola con demasiada precipitación. Al natural, guarda todavía un gran empaque. Viste con un batín de mucha fantasía; los dedos, ensortijados con extrañas joyas, y en su cara, blanca como su cabellera, brillan unos ojos negros, que todavía bailan.
El acento de Tórtola continúa siendo extranjero. Pero ella juró y perjuró siempre que era española; al menos, como española se anunció toda la vida y como española vive en Barcelona, para que sea su última residencia. Le gusta vivir rodeada de un ambiente pintoresco, exótico, como en los mejores momentos de su carrera. Nadie como Tórtola conoció los resortes de la publicidad para encandilar al público. Sus escándalos fueron célebres y sus excentricidades mayores que sus escándalos. Pero no vaya a creerse que era como ahora, cuando la propaganda encubre tantas veces la más completa vaciedad. Tórtola supo vivir fuera del escenario como la artista que luego, en el escenario, era. Alimentó la continua leyenda de su vida con desplantes de genio que fueron famosísimos. Uno de ellos, de los más graciosos, fue el famoso enredo de hacer creer a la gente que estaba a punto de tener un niño, con bautizo falso y todo, que dio mucho que gemir a las prensas y mucha más cuerda que la habitual a las lenguas.
Tal vez toda esa leyenda fuese causa de que escamara a muchos posibles admiradores, dispuestos a regatearle lo que la propaganda le daba por añadidura. Pero Tórtola fue, esto nadie puede discutirlo, una gran creadora. Sus facultades de adivinación eran portentosas. Un sentido extraño, profundo, le hacía intuir lo que habían sido danzas perdidas en el baile de los siglos, así como reconstituir de manera genial pasos y movimientos de países que nunca había visitado. Había en ella un continuo sentido de la improvisación y una seguridad para hallar siempre, entre cientos, el detalle justo, preciso, al servicio siempre de una fantasía desatada. Según Tórtola, no se trataba solo de copiar, ni era la suya una labor de simple erudición, sino que sobre los materiales hallado se desplegaba su fantástica imaginación. Cuando en 1912 fue requerida para bailar en el Ateneo madrileño, cuya presidencia ejercía don Segismundo Moret, tuvo uno de sus mayores éxitos al improvisar una Maja, sacando de su cabeza una auténtica creación.
Fue una escuela la suya que estuvo más cerca de Isidora Duncan que de las academias o de Díaghilev, que todavía no había irrumpido en Europa cuando Tórtola Valencia ya había asomado su perfil a todos los escenarios. Esa misma vecindad con la Duncan, aunque en realidad fuera otra cosa, y el sagaz instinto de Tórtola para dar en el blanco, lo han tenido poquísimas. Esa misma vecindad, como decía, hubiese resultado en cualquier otra peligrosa. No hace falta que digamos lo ridículos que se ven algunos mastodontes de la danza cuando se ponen a crear sin pedirle a Dios permiso para tan alto cometido.
Tórtola, tal vez porque se carteó con las propias estrellas, tuvo siempre gran acierto en sus presentimientos. Cada danza suya era una auténtica creación. Y no hablemos de lo «gitano», en cuyo archivo también metió mano y codo, pese a que entonces acusaba la vecindad avasalladora de Pastora Imperio. Pero Tórtola sabía cómo llegar a la entraña de casi todo. Una inteligencia finísima le hacía descubrir las causas; esa misma inteligencia forzaba a la casualidad para que trabajara en favor de ella. Así sucedió con la danza incaica, que montó como resultado de uno de sus viajes al Perú y cuya interpretación se consideró en el mismo Perú como asombrosa adivinación.
Tórtola tiene muchas cosas que contar, verdades y mentiras, de su carrera. Yo ya digo que, aunque ahora la tenga viva, ¡y tan viva!, frente a mi persona, la recuerdo en las sesiones de la Sala Imperio, cuando llevaba a la Barcelona burguesa de coronilla.
–Dile a Raquel –me dice al despedirme– que sólo coma frutas y verduras. ¡Es lo mejor!
De entre todos los recuerdos, el de sus ojos sigue, ante mi vista, intacto. Y todavía bailan, con el mismo brillo de antaño, la danza de los años bajo el velo suave de sus pestañas, como fantasma de una prodigiosa imaginación, capaz de adivinar las más extraordinarias coreografías.
En el caso opuesto de Tórtola Valencia nos encontramos con Antonia Mercé, Argentina53. En aquélla todo era adivinación; en ésta, todo entendimiento, aprendida sabiduría. Los escenarios necesitan la íntima vibración de ciertas personas para que llegue, limpio como el aire, su mensaje de arte. Entendámonos antes. ¿Qué arte es ése? ¿En qué consiste su hechizo?, continúo, para poner en aprieto la pregunta. Una mujer, un hombre, hablan, cantan o danzan. Reconocemos en la palabra, en la voz o en el ritmo del cuerpo una verdad, unas verdades, tal vez las mismas de siempre, dichas con voz más alta; intentábamos descifrarlas en nuestros pensamientos, sin atinar. No dábamos con la forma ni podíamos llegar a lo hondo de su contenido.
Alguien nos ha facilitado la tarea. La verdad, la belleza, están allí, ante nuestros ojos. Tal verso sólo podía decirse así, como lo dice Ricardo Calvo; aquella era la melodía, tal como la sospechábamos, decimos al oír cantar a Victoria de los Ángeles; la figura humana nos revela el secreto de una música, nos da la cifra más alta del ritmo en la balanza del equilibrio y de la elegancia, llegamos a la conclusión al ver a Argentina. Es algo que pasa en breves segundos; fugaz, meteórica aparición. El arte es breve; en la razón de su corto tiempo radica su intensidad. El intérprete traduce en su lenguaje la significación virginal que le queda al hombre en su viejo idioma.
Lo corriente es lo contrario, la falsificación. Nos detenemos a escuchar y sólo oímos el chapurreado imitativo. Se suplanta la oratoria, la frase clara, gramatical, por signos y manoteos de sordomudos. El aspaviento acrobático, el circo, con sus piruetas, se intentan hacerlos pasar por la comedia suave y profunda, la comedia de la vida. El duro falso corre de mano en mano54, hasta que un oído más fino descubre la impostura. Menos mal si es sevillano; su caprichoso tintinear contiene nuestra ira. Peor es lo otro, la lata que nos dan sin vuelta de hoja: el duro de hojalata.
Cada vez que veo interpretar la Danza del fuego, de Falla, salta a la memoria la videncia artística de Argentina. No toque nadie lo que ella estampó rotundamente, como el perfil de una medalla. ¡Y cuántos monos de imitación andan sueltos por esos escenarios! ¡Cuánta falta de imaginación! Quieren aprovechar las cáscaras de las castañas que ella sacó del fuego, del fuego en su danza. La audacia no se para en barras. Es una pieza que ha sido tomada al asalto, sin respetar la arquitectura definitiva, y por serlo, inimitable, con que la construyó el extraño privilegio de un artista.
El cuerpo no crea, en sí mismo, la justificación de la danza. Tal es el caso de los imitadores, de quienes ven el número como uno más de las variedades. El gesto, el ademán se exageran a punto de la epilepsia; no existe un trazado biométrico, exacto como un jardín, que parezca olvidarse en el frenesí del baile, pero que los músculos, dirigidos, tengan siempre presente. Se busca el efectismo, el latiguillo del equilibrista que lanza sus cabriolas en el aire, el desplante garrulero de los pies, que no tienen cabeza. Se confía en la intuición por la intuición; se vuelve a ella, al nervio, que no sabe lo que se hace. No se sabe que lo intuitivo fue domado por Falla en el compás trabajado; por Argentina, en la obligada academia.
Parece como si la viera, con su terror contagioso; sus pies y sus brazos devanaban la rítmica enredadera. Antonia ejecutó como nadie las marchas nupciales entre el baile español y lo académico, un tálamo en que viera la luz lo razonable, lo cartesiano y el instinto, los nervios, la raza.
El camino de Antonia Mercé se lo trazó ella misma.
En los años de la Sala Imperio, en su titubeo entre la canción española, castiza, y el baile. La gracia picante, salerosa, de Mi chiquillo, de Curucú, Curucú o de un chotis de Quinito Valverde, que ella cantaba con muy mala voz, con una voz que no la hubiese llevado muy lejos.
Como estaba enfadada, de una sola patada
le puse todo el cu, curucucú, curucú, el cuerpo morao.
Y si dice la gente que yo no soy valiente,
que pase por aquí, quiriquí, quiriquí, con la mar de cuidao.
El alpiste para los canarios,
pa cadetes en Valladolid,
las libreas para los lacayos,
y los chicos guapos para mí.
Ya quería entonces hallar su manera; distinguirse de una forma personal, suya, como el pasaporte con las huellas dactilares y sus señas. En aquel momento todavía lo español quedaba circunscrito al tablado popular, con cante flamenco. El refinamiento no había llegado al gran público.
Todo lo más, se entusiasmaban con Pastora, que era como una corrida de toros, una caseta de feria; ella daba aire a lo popular con su abanico de reina. Cuando la misma Raquel cantaba El majo discreto, de Granados –esa canción que tan bien ha sabido decir Mercedes Plantada–, el público se fijaba solamente en el sabor picante de la segunda letrilla, con mucho nocturno Goyesco y con Albas de aristocracia.
Argentina tuvo que darse una vuelta por el mundo para ponerse a tono. Llevaba en sus maletas, junto a un paquete de ilusiones, partituras de quienes habían inventado una música auténticamente española. Montar piezas de Albéniz, de Granados; ponerse a bailar con todos sus deseos; pegar sus carteles de desafío en las esquinas del mundo; esa era Argentina. Necesitaba la consagración oficial, ese carnet de artista que solo se gana en los parises, en los londres y en las américas, donde se vende la tradición y el buen gusto. Pero no en los casinos, en los follies o en los palaces; ahora hablamos en serio.
Por eso tardaron tanto en devolvérnosla. De pronto, en el poste de anuncio de un bulevar cualquiera, unas letras rojas muy grandes anunciaban el pregón español; una sonrisa ancha y fresca, envidia de los fabricantes de dentífricos, iluminaba como un rayo de sol nuestro la calle lejana.
Conocía por el estudio –porque sólo el estudiar, la basca constante, logran la inspiración y dan el hallazgo– lo que había de hacer y evitar en cada baile. Fue un prodigio de sensualidad en Serenata, de Malata; de femenina candonga en Cuba, de Albéniz; una luz que estallaba, como cohete, en las banderillas de fuego de su Corrida, página de Valverde. Y sus castañuelas siempre repicando a gloria.
He visto a muchas bailarinas tomar el diapasón del tiempo. Guardo buen recuerdo de la sutileza de Nati, la Bilbainita, en los años remotos del Salón Doré; admiraba el aplomo de hembra de Laura de Santelmo; en Argentinita, el ángel que los cielos le enviaron para dar alas a sus muchas gracias.
En Argentina admiré el orden, la inteligencia. Los pies, las manos, el gesto, en su lugar y en marcha; el cuerpo, con un temblor de llama. No quisiera que nadie bailara la Danza del Fuego de no poder superarla. Habríamos de protestar, no digamos, como si un escritor mediocre quisiera imitar el estilo del Quijote, para darse postín con una injusta fama. En su canon, en su medida, Argentina enriqueció la tradición de la única manera posible: renovándola.
No en el ayer de Argentina y Tórtola, sino en la urgente actualidad, hay que situar a ciertos bailarines llegados de América, después de algunos años de ausencia. Tenemos a Carmen Amaya, torbellino de la danza, epilepsia de la gitanería, a quien habíamos visto bailar antes de la guerra, cuando todavía conservaba puro el pelo de la dehesa. En el Pueblo Español, de niña, demostraba lo que iba a ser; lo mismo que ahora lo demuestra la Dolores, de1 Charco de la Pava, en plena calle Escudillers, quien acumula sus rentas de baile para cuando sea una real hembra. Luego vimos a Carmenen La Taurina, en la calle del Cid, de los Invertidos, en el cine Urquinaona, en fin de fiesta, cuando ya estaba metida en eso de las películas, al lado de Pastora. Entonces Carmen no pretendía ser sino lo que era, y en el «colmao», en la taberna flamenca, entusiasmaba con su genio y sus desplantes, con su sabiduría honda y su cuerpecito, que sabía cuánto hay que saber del baile.
La ausencia nos la ha devuelto bastante cambiada, sin dirección artística, Carmen va a la deriva en un espectáculo pobre, rodeado de gentes, las familias de los gitanos, sin categoría. Su misma actuación es decepcionante. Entusiasma un momento, mientras, vestida de hombre, centellea su cuerpo con sacudidas bravas y eléctricas. El indiscutible hechizo dura poco, pero está lleno de frenesí que enerva y no deja en paz nuestros nervios. Lo demás, es galería, demasiada galería; y, si me apuran, camelo, demasiado camelo.
Cuando Carmen sale vestida de mujer, bailando la Danza V, de Granados, se aturrulla con las faldas y no sabe qué hacer con los pies. Tampoco resulta un gran elogio decir de una mujer que resulta mejor vestida con pantalones, como no lo sería a la inversa, en el plano del imitador de estrellas. Las condiciones de Carmen Amaya, aparte del juego que puedan dar en el extranjero, se ven mejor en el «colmao», en la juerga íntima. El escenario aun cuando se trate de espasmos violentos, hechos del juego misterioso de los instintos, necesitan cierta voluntad ordenadora.
También Rosario y Antonio55 han vuelto a nuestros escenarios en franca mejoría. De aquellos «chavalillos sevillanos» que actuaban el año 36 en Barcelona de Noche a esta atracción internacional media un abismo, aunque la pareja no haya olvidado, ni creo que olvide, sus comienzos. Ahora se halla en una edad en que, cada temporada, significa una superación, al pulir en la experiencia y en el estudio sus medios expresivos. En teatro, y en lo demás, nadie nace sabio; lo que se sabe es porque se ha aprendido; de llevar algo dentro, sólo el constante ejercicio logrará su puesta a punto para que los demás se enteren.
De momento, ella y él conocen el medio de llegar a un público incondicional, decidido a todo. Hasta el espectador ecuánime participa del espectáculo frenético. Desde el escenario se vierte a la sala y la histeria de ciertos grupos lo pervierte en exigencia de tópicos, fácil y gratuita. El afán de notoriedad, tan teatral, rompe el silencio con sus ayes y huyes. El ambiente caldeado interviene en la emoción del baile. Tales entusiasmos recuerdan los de esos admiradores que a uno se salen, como granos en primavera.
–¡Es usted muy inteligente! ¡Siempre coinciden nuestros juicios!
Con lo que el elogio, como puede verse, se lo dedican a ellos mismos, tal como si se miraran a un espejo.
La aparición de Rosario y Antonio en Triana obliga al rendimiento. Tenemos enfrente la actitud severa del baile, y, por serlo, más elegante. Los bailarines ya se cuidan de dar vivacidad y garbo. Se admira el perfecto sincronismo de las figuras, el sentido armónico con que vibran los cuerpos en una interpretación regulada al segundo. Los palillos puntúan la alegría melancólica de una sensualidad que, en la entrega del baile, queda olvidada. Rosario y Antonio logran aquí un equilibrio sereno.
El mismo elogio cabe en las «boleras», donde se define mejor la personalidad de los bailarines: se les entrevé en la coreografía y la música. El punto de apoyo de Antonio es el de la gracia, la suavidad, lo pequeño y delicado, en paradoja viva de sus nervios de acero, del resorte de su voluntad que va a buscar el movimiento en las raíces más oscuras del cuerpo. En sus «boleras» predomina ese concepto airoso y juguetón, atrayente y divertido, un poco infantil y un tanto picante, siempre delicioso. En sus trenzados existe la chispa de un ingenio popular que respeta la escuela, más feliz si pudiera hacer novillos. El ángel de Antonio vigila siempre la elegancia de sus movimientos. Antonio tiene eso: ángel, mucho ángel.
Asturias sirve para anotar el progreso de Rosario. Retitulada Leyenda para disipar toda posible limitación a un paisaje, nos ofrece una interpretación muy digna. La página no es fácil. El ritmo y los temas de Asturias indican, en su uniformidad, cierta monotonía; esa monotonía la salva Rosario con la floración coreográfica. También ella, apartándose de un dramatismo profundo, ríe o abre la boca en una sonrisa; se ampara en una gracia, que aquí no es necesaria; pero la fantasía y al mismo tiempo el respeto, nos lleva a considerar el esfuerzo constante de esta bailarina, absorbida casi siempre por la personalidad de Antonio. De todas formas, la separación definitiva de la pareja es lamentable. Yo los vi bailar por última vez juntos, a finales del 52, y sentí esa decisión irremediable.
El «zapateado» de él llega a un virtuosismo efectista. Aquí la técnica se arroga todos los derechos y representaciones. Su enorme vitalidad, el dominio del bailarín se consuma en un esfuerzo integral. Antonio prueba cómo puede dominar la técnica y sacar de ella efectos brillantes.
No todos los números son de idéntica categoría. En algunos sobra mímica, saltos, vestuario y recursos de music-hall. Esto lo sabe muy bien Antonio, quien busca un punto de transigencia para hacer populares sus recitales. Con todo y eso, Antonio no deja de ser el bailarín joven más considerable de la actualidad.
En persona, cuenta con la misma simpatía que en escena, con la que gana las voluntades. Yo le conocí en una fiesta que organicé, aprisa y corriendo, para que René Clair viera un «flamenco» en su última noche de Barcelona.
¡Cómo bailó aquella noche! En la intimidad, Antonio tiene una gracia indiscutible, un salero y un ángel que vela siempre por cuanto él hace o deja de hacer. A monsieur y madame Clair les brillaban los ojos de entusiasmo.
En otra ocasión, Antonio hizo un viaje a Barcelona, desde Madrid, sólo por estar en mi casa la noche de mis cumpleaños. Hizo el trayecto de ida y vuelta en un día. Entre la gente que andaba por mi calle de los Ángeles aquella noche, desde la vizcondesa de Furness hasta Margarita Gabarró de Puig, Antonio destacaba por su sencillez y su fuerte personalidad.
Mary Santpere, que hacía reír a un grupo formado por Rafaela y Leticia Bosch-Labrús, Josefina Satrústegui y Lolita Monegal; Guadalupe Muñoz Sampedro, cuyo encuentro con el vizconde de Güell fue delicioso; Elvira Noriega, Enrique Álvarez Diosdado, Luis Peña, Luchy Soto, Carlitos Pous, tenían muchos admiradores, pero, esa noche, todas las miradas convergían en Antonio, bailarín mágico de tretas encantadas.
–No sabes cómo te agradezco que hayas venido.
Y Antonio, con esa simpatía, que Dios le ha dado, me dice:
–Esto sólo lo habían conseguido Rita Hayworth y el Alí Khan...
He visto a Pilar56 y sus bailarines en el escenario del Teatro Champs-Elysées. Pilar, como ayer Encarna, va pegando pasquines españoles por las cuatro esquinas del mundo. Ya está bien darse de narices con un típico poste anunciador, en pleno bulevar, donde se grita su nombre, castizo y zaragozano, junto al del rencor estudiado de Picasso, con el cuento de nunca acabar de Guernica. Es como una bocana de aire cálido, que sube del Sur, Sena arriba, y se deshace como serpentina en las elegantes encrucijadas que van a morir a la Étoile.
El mundo cotiza bien a nuestros bailarines. Pérez de Ayala ya dijo, con su esquinada socarronería, lo de nuestras danzaderas, producto decididamente nacional. Siempre ha existido una ardiente española haciendo vibrar e1 aire sutil de París, desde esa Lola de Valencia, pintada por Manet, que asiste al pasar del tiempo en las paredes del Jeu de Paume, hasta las Amayas y Mariemmas, en los polos más opuestos de lo español.
Pilar López baila Goyesca; el Capricho, de Rimski; Bolero, Alborada del Gracioso, Triana. El espectáculo tiene un aire de distinción, de refinamiento, de buen gusto. Un público femenino, con modelos de Balenciaga y Christian Dior, aplaude y sonríe. No hay en este momento ninguna otra bailarina con tanto tino para escoger sus números y vestirlos con mayor propiedad ni tanto decoro. El público francés tal vez exija, tratándose de España, una mayor vibración pasional. Ante el desplante animal de Carmen Amaya o el frenesí rítmico de Antonio, Pilar representa mejor el orden, la medida, la lógica. Cualidades muy francesas, es cierto, puestas al servicio de la danza española para, así, regularizarla. Pilar ha llevado al baile español cierto sentido académico, superado por la gracia exquisita y el pulso extraordinario para mantener limpias sus bien fundadas ambiciones. Su versión del Bolero de Ravel, que no ha convencido a los franceses –ya sabemos cómo son, cuando se trata de sus cosas, bastante más intransigentes que nosotros con las nuestras–; ese Bolero, como decía, representa una ordenada gradación y una intensidad que va en aumento. Cuando Bronislava Nijinska nos ofreció la suya, desde el escenario del Nuevo, interpretada por ella misma, no lo hizo mejor ni más en su punto.
Pilar, con indiscutibles condiciones de coreógrafa, posee el mismo instinto de su hermana Encarnación para rodearse de artistas con imaginación y elegancia. Fernando Rivero, Vicente Viudes y Vitín Cortezo le han brindado algunos de sus mejores aciertos. En su compañía han figurado José Greco, cuyo entusiasmo vitaliza, en cierto modo, su técnica desespañolizada; Manolo Vargas, que pone, sobre todas las cosas, mucho temperamento; los Heredia, Juan, Miguel y Faico, adornándose en la interpretación de El Café de Chinitas, de García Lorca; Pastora Imperio, paseando su arrogancia mordida por los años, y Rafael Ortega, de auténtico genio y, en la intimidad, bailarín de gracias por docenas, saleroso y burlón con la guasa viva de los gitanos. Una noche, en una reunión de amigos presidida por ese príncipe honorario de los calés que es Alberto Puig, nos dieron las tantas viendo a Ortega, bailando con mucho choteo y reírse hasta de su propia sombra; y a Pastora, todavía indiscutible, en los tanguillos y rumbas, dichas a media voz. A la duquesa de Santángelo le bailaban sus ojos, claros, serenos, de ver el bulle-bulle de Rafael; y Margarita Puig daba el ritmo con las palmas como no se daría mejor en el Sacromonte.
También Pilar ha sabido recoger de nuestra América los bailes más característicos. Parece que esta rama colonial del folklore ibérico va a tener un auge inmediato. Joaquín Pérez Fernández, en ese mismo Paris, triunfa con su campaña de bailes, que titula, no sé por qué, de la América Latina. ¿No sería mejor y más sensato decir de la América española? Esto otro significa influencia norteamericana, que no debemos admitir en terrenos espirituales57. Menudos apellidos lleva el bailarín para escamotear su ascendencia. Ha montado un espectáculo discreto, de buen gusto, en el que a falta de bailarines de excepción existe una disciplina constante que supera un cierto matiz de monotonía.
Los bailes hispanoamericanos, incluso los de raíz india, tienen más carácter que técnica, más colorido que fuerza. Sus estampas hechizan por la gracia ingenua, por su chocante originalidad. Ahora hemos podido comprobarlo en el espectáculo Internacional folklore –otro título equivocado–, presentado por Marifé y Alberto Torres, cuya excesiva sencillez no restaba méritos a las evocaciones sabrosas de Cuba y del Perú.
Pilar ha sabido llevar adelante su espectáculo, con talento y elegancia. Es natural que algunas de las coreografías no convenzan. Sucede lo que con Le Chevalier et la Demoiselle, que recientemente hemos visto a la compañía acaudillada por el indiscutible Serge Lifar. Todo es de primer orden: decorados, vestuario, coreografía. Sin embargo, no convence; le falta vibración, ese no sé qué impalpable que debe cruzar el escenario bailando sobre las puntas del arte: no se crea que París siempre acierta. ¡Pues no se ven cosas regulares y otras francamente malas!
Goyescas podía dar esa impresión, tal vez por lo mucho que se ha abusado de Goya y de sus tópicos de majas y praderas, de tapices y apuntes del pueblo y democracia. En otras ocasiones, así en la gracia de las Escenas castellanas, que tanto recuerdan a La Argentinita; en el Bolero, de Vives, bailado tan deliciosamente por Pilar; en Capricho Español, en Pepita Jiménez, en Triana, en Concierto de Aranjuez, Pilar demuestra su gran inteligencia, su orientación suave, discreta, ordenadora. Hoy en día es la mejor con que cuenta nuestro baile.
Nadie puede regatearla ese mérito. En la Avenue Montaigne, Pilar deja bien sentado el pabellón español de la danza.
Barcelona está en deuda con Katherine Dunham. Sólo un grupo inteligente, asistido por los snobs, han apreciado, en lo que vale, el espectáculo creado por esta artista de excepción. Al menos, el snob cumple una función social. Al pronunciarse esa palabra con desprecio se habría de ver si quien la dice no peca por provincianismo, empeñado en no entender sino su propio contorno, y pariente de aquel otro consistente en darse por enterado, aunque nada se entienda, con tal de pasar por entendido de todos los aires que afuera se llevan.
Como sea, la exhibición de Katherine Dunham58 no ha constituido el éxito que, desde el primer día, le deseamos. Lo merecía. Sin disputa, es el mejor espectáculo de cuantos han desfilado por nuestra ciudad en muchos años. Ningún otro ha dado, con tanta exactitud, el palmito de la época. Madama Dunham ha sabido crear un extraordinario conjunto de danzas cuya fuerza chocante estriba en lo que ofrecen como suma de una civilización o de una encrucijada de civilizaciones en el momento de saturación de sus símbolos opuestos.
Ha sido necesario que esa civilización se mordiera a sí misma la cola, volviendo a lo primitivo –signo de nuestra decadencia–, para lograr la cifra más alta de un arte viejo y nuevo, barnizado con un oropel suntuoso, hondo, como la sangre que lleva al centro cordial de tantos pueblos, o de uno: el de la raza negra.
No se diga que todo eso carece de importancia ni que no debamos agradecimiento a Katherine Dunham por el talento con que ligó esos mundos y los puso en movimiento. Tal vez nunca sea más bella la flor que en el momento en que empieza a marchitarse y gasta con opulencia sus últimas fragancias.
Artistas de tanta calidad cuestan imponer en nuestro ambiente, titubeantes ciertas minorías, con cultura, entiéndase, para dar su juicio por temor a la equivocación y, con ella, al ridículo. No se trata del primer caso, ni será el último. A mí me interesa hacer constar la evidencia de un arte y de una artista, así como su entronque con una clara actitud de postguerra. En la anterior, otro conjunto de artistas negros, capitaneado por Louis Douglas, hizo su irrupción en Europa. En su desnudo primitivismo, estaban más cerca del music-hall, con Josephine Baker a la cabeza.
Un pretendido arte negro –ya sabemos cuánto ha hecho girar el gozne de las otras artes– se estaba implantando con el estruendo moderno del jazz. En ese mismo music-hall está Katherine Dunham cuando, para hacer una concesión al público, incluye su Americana. ¡Pero qué concesión! Si Field Hands o Plantation Dances no tienen la fuerza de aquellas otras estampas de Louis Douglas, en cambio las voces qué cantan los spirituals ya entran de lleno en la ortodoxia.
Volver a escuchar una canción trivial como Street Ball resulta una pura delicia. ¡Nada más elegante que esta exhibición de una canción sobre el fondo de una simple cortina! El Cakewalk está lleno de alegría, y el transformismo de Katherine Dunham es de las cosas más lujosas, con más fantasía, más espumeantes que hayamos visto nunca. Son estos detalles preciosistas los que dan categoría a un espectáculo de music-hall.
Esos límites los traspasa en la creación de Katherine Dunhan Barrelhouse, donde la artista desnuda toda interpretación humana del jazz, presentando la intimidad sensual y, valga la paradoja, deshumanizada. Lo que Katherine Dunham ha logrado con esa música, así como con el Tango, la colocan entre los artistas más refinados de este tiempo.
En Tango ha dado la emoción barriobajera, sensual, canalla, vergonzosa, con un no sé qué, pese a todo, de elegancia. Es de las cosas más finas que hayan podido darse en un escenario, lograda con los medios más sobrios y eficaces. La figura de Katherine Dunham, su magnífica salida a escena, sus movimientos, la imitación de la carne obsesionada, están puestas al descubierto en esta magistral creación.
Señalaba Juan Valera en una de sus novelas el parentesco espiritual que unía los cantos y danzas de los negros americanos, desde los del Brasil a Norteamérica. Esto lo escribió Valera hace un siglo, con la curiosidad en guardia de un espíritu tan vigilante y superior como el suyo.
Katherine Dunham ha ido a buscar en esas fuentes. No habrá dejado tranquilos rincón ni pueblo. La Suite Brasileña, partida absurdamente en dos mitades, por exigencias de una programación barcelonesa, está llena de cálido colorido. Katherine Dunham impone a lo pintoresco una severa disciplina estética. Si un espectáculo ha de ser artístico –y debe serlo–, que no se nos venga con que el rigor académico pueda venirle ancho. El esfuerzo de la Dunham consiste en respetar el folklore –que siempre es signo de inferioridad en las sociedades– pero sujetándose a ciertas reglas. Aún Shango, en donde el rito parece dejado intacto, no es sino una síntesis eficaz, teatral, de un frenético primitivismo.
Tanto esa estampa, de una fuerza irresistible, como él delicioso ballet L'au’ya, original de Katherine Dunham, son los momentos cumbre del espectáculo (aparte las creaciones personales en Tango y Barrelhouse). La gracia, la armonía, el clasicismo logrado en el último cuadro de este ballet muestran el gran talento de la artista; el contraste con el momento anterior, su excepcional calidad. De la selva, con los terrones ancestrales del negro, que recuerdan la llamada de la jungla de El emperador Jones, hemos pasado a una graciosa Martinica, a punto de una danza sensual y una muerte patética de la danzarina. He dicho que hemos pasado a la Martinica, y digo más: pasamos a Versalles, con la gracia, el encanto aristocrático de sus figuras.
Katherine Dunham es toda insinuación, toda sugerencia. De la pauta de lo que es y debe ser el baile, sin perder un estilo vivo, centelleante, hecho de contención más que de fuerza.
La he visto bailar también en un «flamenco» íntimo, una rumba sensual, insinuante, pero sin excederse nunca. No recuerdo otro flamenco con tanto ambiente. Los negros dieron el frenesí, la pasión, el calor y color de lo que entendemos por Harlem. Si Pastora Imperio nos entusiasmó a todos –negros y blancos, sin problema de color– como una reina, Katherine Dunham fue una constante fiesta para los sentidos, con el gobierno del arte hecho suavidad, y, por paradoja, convertido su selvático primitivismo en regla civilizada.
(De la obra de A. Zúñiga, Historia del cuplé,
publicada por editorial Barna, S. A.)

Por J. Lozano
Es tradicional la presencia del Circo Americano en Madrid. En el solar de la antigua Plaza de Toros, el Circo Americano levanta sus mástiles y arma sus lonas en unas horas. Una cabalgata le anuncia por las calles madrileñas, y las funciones comienzan en seguida: dos diarias y en los días festivos una más, a las cuatro, dedicada exclusivamente a los niños, pero a la que sí van los mayores, pues también se divierten.
Todo el enorme tinglado del Circo Americano lo mueven solamente dos hombres: Arturo Castilla, director y productor de estos espectáculos, y Manuel Feijóo, empresario y director también de los Circos Americanos y Feijóo. Los dos, en su mismo despacho, indistintamente, y sólo compitiendo en amabilidad, han respondido a mis preguntas.
–¿Cuándo y cómo se fundó el Circo Americano?
–El Circo Americano lo fundó Mariano Sánchez Rexach, el año 1920 en el frontón Madrid, hoy llamado Teatro Madrid. Tres años después Mariano Sánchez Rexach formaba sociedad con Leonard Parish, que entonces regentaba el Circo Price de Madrid, y juntos estuvieron explotando el Circo Price hasta la muerte de Leonard Parish en 1929. A partir de este año, Mariano Sánchez Rexach continuó solo con la dirección del Circo Price hasta 1936, año en que murió, a raíz de nuestra guerra. Como homenaje a este trabajo, la familia de Mariano Sánchez, o sea, sus hijos, levantaron de nuevo las lonas del Circo Americano en 1940, y desde entonces seguimos manteniendo el prestigio de este nombre por toda Europa.
–¿Tiene alguna correspondencia el Circo Americano con el Feijóo?
–La dirección del Circo Americano está a cargo de Manuel Feijóo y de Arturo Castilla, el primero casado con Pilar Sánchez Rexach, y el segundo con su hermana, Mercedes Sánchez Rexach, hijas de Mariano Sánchez Rexach, fundador del Circo Americano y director del Circo Prince de Madrid hasta 1936. Don Manuel Feijóo, aparte de tener la dirección conjunta con Arturo Castilla del Circo Americano, es director también del Circo Feijóo, conocido en España desde hace ochenta años.
–¿Cuántos Circos Americanos hay y que ruta corresponde a cada uno?
–Existen dos Circos Americanos, uno que realiza la tournée por el Centro y Norte de España, y otro que hace la tournée del Sur de España y Norte de África; este último está regentado por Juan Wernoff, socio de Manuel Feijóo y Arturo Castilla.
–¿Cuáles son los contactos con el extranjero?
–El Circo Americano sale constantemente al extranjero, y la dirección visita todos los países de Europa. Últimamente tuvo que rendir visita a la Zona Oriental de Berlín para asistir a una reunión internacional de empresarios de circo, dándose el caso de que para España tuvieran las mejores atenciones, a pesar de encontrarnos en zona rusa.
–¿Cuántas personas trabajan en el Circo Americano?
–El número de empleados total es el de unos 500: 180 empleados y unos 320 artistas.
–¿Cómo se mueve el Circo Americano?
–El circo se transporta por medio de treinta unidades motorizadas y arrastra un peso total de 480.000 kilos, mientras que por ferrocarril se envían otros treinta vagones de material diverso, alcanzando un peso de 150.000 kilos.
–¿Cómo contratan a los artistas?
-La mayor parte son contratados en Alemania; y todos coinciden en que en España ha evolucionado el circo de una manera vertiginosa, situando así al circo español a la cabeza de todos los circos de Europa. Y a propósito de esto: no hace muchos meses, cuando el director del coloso de los circos americanos, Ringling Bross, de los Estados Unidos, vino a España con motivo del film «El mayor espectáculo del mundo», sus frases quedaron grabadas en la blanca pista del circo. No he visto –dijo– circo tan bello y divertido en toda Europa como este Circo Americano movido por sus directores españoles. Estos espectáculos –añadió– solamente pueden ser comparados a los grandes espectáculos que hacemos en América.
–¿Cuántas fieras y animales tiene el Circo Americano?
–Estos años transportamos, entre los dos circos, un total de cien animales distintos, entre los que figuran: dieciséis leones, cinco tigres, seis osos, cuatro leopardos, tres panteras, cinco puercoespines, ocho serpientes, seis hienas, doces caballos, veintiséis monos, cinco lobos, un hipopótamos y tres focas.
–¿Y en cuánto se puede calcular la manutención de todo este zoo?
–El gasto diario para la alimentación de estas fieras asciende aproximadamente a unas 20.000 pesetas.
–¿Quieren añadir algo más para la Revista Teatro?
–Nuestra mayor aspiración es la reglamentación del circo ambulante español para hallar en los Organismos oficiales una protección, no de ayuda económica sino de apoyo, para que esta industria ambulante pueda desenvolverse por medio de ciertas concesiones lógicas, que hasta ahora han sido olvidadas no sabemos por qué razón. Quizá porque el circo ambulante en España estaba considerado como un espectáculo de títeres, pero la realidad es que su importancia ha tomado tal incremento, que es la industria del espectáculo que más trabajo da a los artistas, y que cuenta con mayor número de artistas que ninguna otra especialidad del espectáculo. Cualquier organización de circo ambulante representa un importe económico de más de diez millones de pesetas, y sus beneficios no guardan proporción con los enormes gastos que se acumulan en este espectáculo.
Y les dejo. Les doy las gracias por su amabilidad, pero les dejo. He de darme prisa: quiero llegar al circo con tiempo para no perderme ni un solo número... Y llego, entro e intento describirlo, pero...
El circo por dentro es sencillamente indescriptible. Hay demasiados objetos amontonados..., pero de pronto surge una figura impresionante: autoritaria, con chistera negra, pechera impecable y chaqué rojo, Emil Buckard –suizo, cincuenta años–, comienza a hablar. Entonces todo adquiere significado; un mozo de pista me ruega que me levante –estaba sentado sobre una caja enorme– y saca de ella una docena de hachas indias; alguien comienza a tirar de una cuerda y caen unas cortinas del techo de lona. Una muchacha rubia, vestida de mariscal, pasa llevando en brazos a un niñito con el pelo largo; la saludo y me sonríe. Resulta que es danesa y no comprende el español. Con los indios canadienses me ocurrió algo parecido, me sonreían todos, pero nada más. En cambio cuando tropecé con una mujer de trenzas largas y vestida de blanco, como yo me limitara a sonreír, ella me preguntó:
–¿Es usted periodista?
Era de Madrid.
Pero yo no pierdo de vista al señor Buckard, es el jefe de pista y a su vez comienza a prepararse el espectáculo. ¡Maravillosa voz la del señor Buckard! Maravillosa porque se expresa correctamente en seis idiomas y es capaz de hacerse entender en otros cuatro. A la troupe de indios canadienses les habla en italiano, alemán e inglés, y lo más curioso es que ellos le entienden perfectamente.
–Es un conjunto mixto –me explica Buckard– compuesto por alemanes, ingleses e italianos.
Naturalmente, estoy en el circo. Además, no creo que los auténticos indios del Canadá supieran manejar el látigo, el lazo y los «tomahawks» como los Sioux Melencias del Circo Americano.
No sé qué significado tendrá hablar de «entre bastidores» encontrándome en el circo. Seguramente ninguno. Pero si existen estos bastidores, hay que señalar que son tan espaciosos como la pista y además mucho más ruidosos que los de cualquier teatro. Se habla y se grita en varios idiomas, una acordeonista alemana «hace mano» sobre el teclado de su Honner; alguien silba...
Y son ya las siete de la tarde, o las once de la noche, es lo mismo. Comienza la función. Va a salir la gran parada: muchachas, banderas, el magnífico señor Bockard y la música. La música es un conjunto de hombres altísimos –o quizá a mí me lo parecen por sus altos gorros de granadero–, van vestidos de rojo y amarillo. El maestro levanta las manos, hay un silencio relativo, y estalla una marcha norteamericana. Se alzan las banderas y adelante.
El público comienza a aplaudir, ¿por qué? ¿Impresionado por el color de las casacas de los músicos? ¿Por esa docena de muchachas sonrientes? ¿Por el alegre flamear de las banderas o por la figura del señor Buckard? Yo no lo sé, pero resulta que aplaudo también un poco.


La orquesta ocupa su sitio: las muchachas repasan ante mí con sus banderas de congreso mundial y me doy cuenta de que los indios, los auténticos indios de Italia, Alemania, etc., han surgido silenciosamente a mi alrededor. Muy serios comienzan a lanzar sus hachas al aire, allí mismo, entre bastidores, mientras hablan entre sí en vaya usted a saber qué idioma. Me gustan, me gustan mucho estos indios: Hay uno que dibuja la silueta de una joven sioux lanzando cuchillos, con la particularidad de que la joven sioux está girando amarrada a un gran disco... Y otro con el látigo...; pero tengo que aprovechar los momentos.
–¡Señor Buckard! ¡Señor Buckard!
El señor Buckard se quita el puro la boca y responde amable:
–El público más complaciente es el español. Quizá porque tiene menos problemas que los demás públicos y se entrega sin reservas a la alegría. En cambio, ya ve usted, en Lisboa...
Sí, a veces es muy difícil tratar con los artistas. Sin embargo, se entienden a la perfección con los que son como ellos, del circo. Además, hay que tener en cuenta las psicologías y caracteres tan distintos, porque los japoneses...; pero perdóneme un momento.
Y se aleja gritando en alemán. Pero ¿será alemán? Sí, es alemán.
En la pista los Pep-Bros, norteamericanos, el uno gigantesco, el otro no. Se trata de subir a un farol que se tambalea; pero luego ocurre que el mayor mete al pequeño en una caja y le deja la cabeza fuera. El farol se cae, ellos también, pero todos se vuelven a levantar para caerse en seguida.
–¡Señor Buckard! ¡SeñorBuckard!
–Desde luego, es un gran problema. En Alemania se ha discutido mucho. Kroone decía lo siguiente: «Un circo sin animales, sin fieras, no es un circo» Pero yo sostengo lo contrario. El circo es todo variación, cambio incesante. Con los números de fieras ocurre lo contrario: se necesita mucho tiempo para que salten por un aro, para que aprendan, y se necesitaría mucho más para que olvidaran este trabajo y aprendieran otro... y perdóneme, pero...
Y se aleja, ordenando algo a un japonés diminuto en un idioma que no comprendo.
En la pista hay dos augustos idénticos, que lanzan balones a los niños. Después aparece un señor vestido de explorador y con una gran jaula. Y de pronto irrumpen ¡dos gorilas! ...; pero no, creí por un momento que...; pero..., son dos clowns disfrazados de gorilas..., y es que como yo estoy aquí, entrando y saliendo, esquivando a los tramoyistas cargados de objetos inverosímiles, pues...
Además, en un circo, nunca se sabe.
–¡Señor Buckard! ¡Señor Buckard!
–Desde luego, las mujeres bonitas son la pimienta del espectáculo. Han de ser siempre hermosas, a una hermosa se le perdona que se equivoque alguna vez, en cambio... Además, el público del circo es distinto, cada uno viene a ver lo que le gusta. Sí: yo la veo alegre, muy alegre. La vida de circo no puede ser nunca triste... y perdóneme, pero...
Vuelve a la pista. Un caballo imita los movimientos de una muchacha. Están emparejados; la muchacha alza una pierna, la arquea y el caballo hace lo mismo. La muchacha marca «El paso de la oca» (tiene que ser alemana) y el caballo la imita. Pero me doy cuenta de que me fijo más en las piernas de la muchacha que en los remos del caballo...; claro, cómo comparar..., a parte del público le ocurre lo mismo. ¿Si tendrá razón el señor Buckard?
Sobre la plataforma giratoria, en su parte interior, doce o catorce hombres trabajan intensamente. Un nuevo decorado surge rápidamente: motivos chinos, bombillas multicolores, farolillos picudos, tejadillos de pagodas...
Es una gran troupe, una numerosa troupe la Chi-Ban-Guy. Primero el que parece mandar en los demás hace ondear una bandera roja en la que se ve un gran dragón verde...
Un japonesito, un niño apenas de diez años, empieza a hacer flexiones. Posee una cintura muy particular, que le permite doblarse hacia atrás y acariciarse los tobillos. Una niña, también japonesa o china, besa el suelo sin mover los pies... A mí me duele el cuello. Después los dos, comienzan a dar saltos mortales en vistas a su inmediata actuación en la pista.
Gira majestuosa la plataforma al mismo tiempo que otro caballo para ante mí, portando al caballero Ives de la Cour, le saludo, pero no me hace el menos caso. La muchacha que daba ejemplo al caballo se llama Monique y me sonríe, pero nada más.
–¡Señor Buckard! ¡Señor Buckard!
Pero el magnífico suizo está tan ojo avizor, tan pendiente del público, de los reflectores, de los tramoyistas, que lo abandono en seguida para acercarme a la orquesta. Bueno, sin los gorros, resultan que son hombres talluditos, pero perfectamente normales.
El maestro es valenciano, se llama Emilio Estévez, y comenzó su carrera de clarinete en una orquesta de Valencia. Hace ocho años se entregó al circo y ya no quiere salir de él. Ha dirigido espectáculos cómicos, compone, algunos de los arreglos que interpreta la orquesta son suyos, y su especialidad son los desfiles circenses.
–Soy el mejor en organizar las paradas. ¿Usted vio esa película de «El mayor espectáculo del mundo»? Bueno, pues aquellos desfiles estaban copiados de los míos.
–¿Y dijo usted que de Valencia?
El maestro no me responde y dirige unos acordes misteriosos; la muchacha del micrófono anuncia al gran prestidigitador de la televisión norteamericana Kodell, ganador de un Oscar. Yo corro a la pista para verle.
Kodell es muy alto, vestido de amatista, con un amplio chaqué repleto de secretos. Cuando sale a la pista, saluda sonriente, saca un pañuelo, lo apelotona, lo retira y hace surgir una copa de vino que se bebe a la salud del respetable. Los niños abren los ojos y los mayores sonríen curiosos. Después bracea en el aire y caza en lo invisible un pájaro verde; pero no basta, el público aplaude y Kodell alza una de sus manos, en cada dedo hay un pajarito tembloroso. Los arroja a todos al fondo de su chistera, la agita y saca una cuerda, después unas tijeras, cortes, nudos, todo se arregla. La cuerda, de pronto, se queda tirante en el aire, el mago la planta como si fuera un árbol y un nuevo pajarito, un canario, trepa por la cuerda; cuando llega arriba Kodell lo hace desaparecer y la cuerda se quiebra en una explosión con un poco de humo. Aplausos, Kodell sonríe, sale, parece que a él le ha resultado todo fácil.
–Señor Buckard, ¿qué nacionalidad tienen esos dos muchachos?
–Son daneses.
Los dos muchachos son equilibristas; sobre una «monocicleta» que se pasea por el alambre, los Dan-Bros, el uno conduciendo y el otro de cabeza sobre la cabeza de su hermano, hacen aplaudir a todos y temblar a las señoras.
Alguien da unos silbidos prolongados, cortados de repente, cómicos. Le busco y le encuentro en seguida, está detrás de una figura gigantesca de madera que representa a un indio del far-west y se llama F. Antonio Ostarrich, trabaja desde hace dos temporadas con el Circo Americano. Hace muchas cosas, una de ellas es la de subrayar las caídas y los golpes de los augustos con una especie de silbato de grandes proporciones. Le gustaría ser clown. ¿Lo conseguirá algún día? Quizás sí; el circo está siempre abierto para todos.
Tropiezo con un uniforme fastuoso que resulta ser Estévez; el maestro ha abandonado a la orquesta y se fuma un cigarrillo con una alemana; el maestro la intenta hacer comprender que debe de tomar una aspirina o un purgante cualquiera, y que los dolores de estómago que sufre la muchacha obedecen simplemente al cambio de comidas: en Alemania se guisa con mantequilla y en España con aceite.
–Aspirina caliente –repite ella– cama, farmacia y hasta mañana.
Han surgido otras muchachas, todas alemanas, guapas y con magníficos acordeones.
Alguien me previene; ¡cuidado!, y yo me echo atrás para dejar paso a tres focas relucientes, mojadas, que berrean siguiendo a Mm. Danion. Salen a la pista: las focas aplauden, mantienen en equilibrio lo que quieren y suben y bajan escaleras; juegan al fútbol de cabeza y, por último, tocan una especie de piano formado por bocinas.
–Señor Buckard, ¿por qué les dan de comer cada vez que acaban un trabajo?
–Si no, no trabajan: hay que darles pescado entre número y número.
La orquesta interpreta ahora un pasodoble y las chicas alemanas lo siguen desde dentro con sus acordeones. ¿Se oirá desde fuera? Son ocho mujeres y se han colocado ya sobre la plataforma que comienza a girar en seguida. Ya están en el centro de la pista. Ha llegado el momento; un gesto de Buckard y un surtidor de agua, formando cortina enmarca a las acordeonistas. Aplausos, muchos aplausos. La cortina de agua cambia constantemente de color, los focos convergen en la pista y arrancan destellos a los acordeones.
Encuentro una salida hacia donde están las fieras; me escurro por ella y tropiezo con Mm. Danion, dueño de las tres focas que acaban de actuar. Le ruego que hable un francés espaciado y accede amable. Me dice que sólo hay tres números de focas en Europa, que las focas son más inteligentes que los perros, que duermen mucho, algunos días hasta doce horas, que en Madrid no hay veterinario de focas, pero que en París sí. Que comen por valor de 400 pesetas diarias y que una vez al año las baña, durante un día en el mar. Mm. Danion está muy contento en España, el pescado en nuestra patria es más barato que en Francia y el público amable.
Vuelvo dentro: las acordeonistas bisan números entre grandes aplausos y yo, lanzado a esta emocionante aventura de hablar francés, me encaro con los Castor: son cuatro, matrimonio, una hija muy guapa y un hijo de doce años que se llama Tury. Tury, lo mismo que su familia, va vestido de indio, es alto para su edad, trabaja en el circo desde los ocho años, ha actuado en el Moulin Rouge de su patria y desde hace mes y medio en el Circo Americano; sólo ha tenido un accidente y se partió una muñeca. Cuando salen a la pista me quedo para verlos trabajar, sostienen con los pies distintos objetos y el pequeño Tury hace equilibrios peligrosos.
Me meto en los camerinos, porque hay que «meterse», los camerinos del Circo Americano son diminutos, con paredes de lona y una simple cortina de lo mismo que sirve de puerta, sobre ella, en papeles prendidos con alfileres, están los nombres de sus propietarios.
He levantado la cortina de Pery y Popey.
–¿Se puede?
Pery se está maquillando; poco a poco surge su rostro de trabajo: blanco y con las cejas en interrogante. La cara de Popey, en cambio, se transforma por momento en algo parecido a una patata colosal; con manos de experto Popey se moldea la nariz.
Pery y Popey o Perico y Pepe si ustedes lo prefieren, son españoles. Pery madrileño y Popey andaluz. Pery está próximo a celebrar sus bodas de plata con el circo; empezó a los diecisiete años (tiene, pues, cuarenta y dos) con Pompoff y Tedy, trabajó con Toneti y cuando debutó estudiaba Comercio y aprendía francés en un colegio de la calle de Hernán Cortés, de Madrid; claro que al ir a Francia si no es por un español que vivía por allá...
Pery, él mismo lo confiesa, hace el trabajo antipático, es el payaso de la cara blanca que «prepara» los chistes a Popey y que siempre pierde en la pista.
Comienza a vestirse un traje de lentejuelas multicolores.
–¿Ve usted este traje? Pues me ha costado 7.000 pesetas, y eso que me lo ha hecho mi mujer, de lo contrario me saldría por mucho más dinero.
–¿Se considera usted bien pagado?
–Hombre –replica rápido–, si hubieran alineado a varios jugadores extranjeros que yo me sé en el partido contra los ingleses, hubiéramos ganado.
Me quedo pensando en esta incongruencia y no me parece tan incongruente, pero el sigue
–Toco varios instrumentos: el violín, el saxofón, la concertina y la guitarra y no toco ninguno.
–A veces, sí; pero no siempre mi trabajo está dirigido a los niños. El circo es de todos y para todos.
–No, no tengo hijos sólo un pekinés feúcho, ése.
Y me lo señala; el perrito duerme plácidamente sobre un arcón.
–Claro, claro que admiro a Charlot; también a mí me hubiera gustado hacer el payaso sentimental, pero ya le dije que mi papel consiste en lo contrario, en lo antipático.
–Pues mi triunfo me lo explico así: un poco de suerte, un mucho de trabajo y un poquito por ser psicólogo.
Pery, Pedro Ortega, tarda media hora en maquillarse, en cambio Popey se maquilla en diez minutos.
-He trabajado en Francia, Argelia y Portugal –sigue Pery–, en España en todas partes; también en Madrid, desde luego, y que conste –añade, levantando una mano enguantada–, el mejor público es de Madrid –y acaba rotundo–. No podía por menos de ser así.
Le hago notar que él nunca podrá reñir a su mujer si se maquilla demasiado, porque él mismo tarda lo suyo. Se ríe y asiente.
Observo que los payasos en la intimidad son tan normales que no hacen reír, en cambio se ríen de los demás por cualquier motivo. Y me parece muy justo.
Popey, que trabaja con Pery desde hace tres años, está un poco mustio en esta ocasión. Tiene ocho años de antigüedad en el circo; ha actuado con Carcellé en el Price y toca tres instrumentos. Encuentra un poco triste la vida de circo, al contrario que Pery...
–Sí, triste, triste..., no sé exactamente por qué...; quizá porque resulta demasiado familiar, demasiado mezclado, no sé... Bueno –acaba–, véngase otra tarde por aquí a ver si estoy más inspirado, porque hoy...
Y me lo dice muy serio, con una nariz que parece una pella de barro y una peluca pajiza. Yo no lo entiendo. Popey calza unos zapatos larguísimos y se toca con un sombrero hongo.
Pery revuelve dentro de un baúl decorado con sellos de Correos.
–¿Filatélico?...
–No, no soy filatélico..., vitalfílico, sí, ya ve usted y tengo una buena colección...; en cuanto a los sellos los empleo solamente para forrar mi baúl, otros lo hacen con etiquetas, cada uno...
Hace ya unos momentos o minutos, no sé, que ha acabado el número de las acordeonistas, las ocho muchachas alemanas que se titulan Palazzo Musical Follies han desaparecido en sus camerinos y su director, un alemán con el pelo blanco que se empeña en hablarme en italiano y es amabilísimo, me dedica una «foto» y firma con su nombre, Joe Biller.
Me estaba olvidando ya:
–¡Señor Buckard! ¡Señor Buckard!
–Es un gran número, se llama Woodrow, es norteamericano, de la televisión, mire, mire usted...
Woodrow es muy joven, simpático, sonríe, juga con tres sombreros y con tres ladrillos; pero yo no tengo mucho tiempo y vuelvo dentro. Quiero entrevistar a Los Randols.
Los Randols son tres: Aurora Martínez Argiles, Antonio Laborda y Juan García Coso; con Pery y Popey constituyen los dos únicos números españoles del programa del Circo Americano.
Los Randols trabajan sobre trapecios que giran, en el techo del circo, y jugándose la vida dos veces por día. El inventor del número es Juan García Coso y le sorprendo afeitándose:
–Debutamos –me dice– en Valencia con el Circo Americano, en un espectáculo llamado «Los Romanos». Estuvimos con el Circo Americano del Norte, luego pasamos al número dos, por Andalucía. Nosotros habíamos trabajado ya con el Circo Arriola.
–No, yo no empecé en el circo; empecé siendo novillero, me gustaban los toros; pero actualmente no estoy descontento, a no ser por una cosa...
Juan García Coso, que acaudilla a Los Randols, se queja justamente; los artistas como él han de retirarse antes que los demás; los músculos pierden elasticidad y el hombre que se cuelga por los dientes de un aro, a muchos metros del suelo, ha de abandonar el circo sin que se vean recompensados todos sus esfuerzos. No hay un retiro para los artistas de circo, han de gastarse bajo las lonas sin esperar nada del mañana. Son contratados libremente por las empresas, pero éstas no pueden preocuparse después de todos los artistas que han contratado.
Le hablo de un próximo arreglo sobre la materia y mueve la cabeza, dudoso.
Aurora, la única mujer de Los Randols, es madrileña, le gusta con delirio el circo y habla moviendo mucho las manos.
–Bueno, yo era bailarina, ¿sabe usted?, pero me gustaba el circo; lo abandoné todo por entrar en él; formé número con Juan y Antonio, y juntos hemos recorrido muchos kilómetros.
–Sí; claro que es peligroso, pero gracias a Dios no nos hemos matado todavía. Caernos, sí; Juan se partió las muñecas en un entrenamiento.
–Fue una cosa tonta –me dijo después el jefe de Los Randols–, puse las manos y...
Yo me quedé perplejo. Esto de saber caer debe ser una cosa muy difícil.
–Yo también me caí una vez –continúa Aurora– en un entrenamiento. Porque esto es lo más duro de nuestra profesión: la gimnasia, los entrenamientos. Cuando actuamos todos los días no necesitamos hacer ejercicios para continuar «en forma», pero cuando no hay contratos tenemos que ir todos los días a un gimnasio.
–No, no hemos conocido ni un solo fracaso. Bueno, pues volviendo a la gimnasia, como usted dice, lo más difícil es fortalecer el cuello; y lo más esclavo la tarea diaria de hacer gimnasia. Si se deja unos días de hacerla, cuando se comienza de nuevo, todos los músculos duelen: son las agujetas.
–Sí; el circo es bonito, alegre y esclavo.
La dejo leyendo una novela, vestida ya para el número y recorro los bastidores. El maestro Estévez ha abandonado de nuevo la orquesta por sus manías germánicas. Un niño dibuja, sentado sobre una gran alfombra enrollada. Hablo con algunos mozos de pista: son en su totalidad gallegos y desde que se inauguró el Circo Americano se van renovando: pero siempre son gallegos los que vienen.
–Los mismo ocurre en la orquesta –me informa Estévez– todos son valencianos. ¿Y sabe usted por qué?
–Porque es usted quien los contrata.
–¡No, señor! Porque en Valencia abundan mucho más los músicos que en cualquier otro sitio.
–¡Señor Buckard! ¡Señor Buckard!
–¡Ah!... ¿Eso?... Es que van a salir las fieras. Nosotros armamos la jaula en diez minutos mientras trabajan Los Randols.
Los Randols, vestidos fantásticamente de «marcianos», vuelan iluminados por los reflectores. No se oye ni un rumor en el público... Mientras tanto...
Comienzan a salir las fieras, que se van acomodando por la jaula recién levantada, panteras, pumas, tigres y leopardos, muchas fieras para un solo domador.
El domador es Mr. Buglione, directo del Cirque D’Hiver, de París y trabaja él solo frente a las doce o catorce fieras de la jaula. La particularidad de Mr. Buglione consiste en que no va vestido de domador, parece un burgués –gordo y calvo–, pero con la cara llena de cicatrices y la mirada enérgica. Se nota en seguida que es él el que manda, a pesar de «ir de paisano». Un león se resiste a obedecer: emoción, rugidos y un latigazo a tiempo; el león se alinea con los demás, un poco después salta por un aro que sostiene Mr. Buglione.
Pero lo más espectacular de las fieras viene al final del número. Van saliendo las fieras una a una a las perentorias indicaciones de su domador; sin embargo, un leopardo se niega y le hace frente; amenazas, látigo, revólver, todo inútil; el leopardo ni se mueve ni permite acercarse al domador; entonces éste limpiamente, le coge en brazos como si se tratara de un gato y lleva cariñoso hasta la salida. El público aplaude y respira un poco más tranquilo.
Han pasado ya tres horas, no ha habido intermedio alguno y la función está acabando. Y yo tengo que apresurarme.
–¡Señor Buckard! ¡Señor Buckard!
Resulta formidable este señor Buckard; se le encuentra siempre, y lo que es mejor, responde siempre. ¡Y no se enfada nunca!
–Oh, sí, tenemos siempre asistencia médica. En Madrid contamos con el doctor Bargañón y constantemente tenemos entre nosotros a dos de sus practicantes.
Me los señala, les saludo, se llaman García Hidalgo y Molinero, charlamos y me doy cuenta de que entienden mucho de circo.
–Los artistas son muy duros –continúa el amable suizo jefe de pista–, algunas veces he visto casos de salir a trabajar con 39 y 40 grados de fiebre. La explicación consiste en que los artistas de circo suelen concentrar sus nervios y les es fácil, haciendo un esfuerzo, trabajar enfermos. En caso de accidente curan en seguida, son muy duros.
Cuando trabajamos en provincias, la Cruz Roja monta un servicio especial para todas las funciones; pero ya le digo, hay muy pocos accidentes; en realidad la vigilancia médica está aquí más para el público que para los artistas.
Me despido del magnífico señor Buckard, y de Pery, y de Popey, y de muchos más con los que he simpatizado a lo largo de tres horas.
Cuando dejo el Circo Americano, las diez o las dos de la noche –da lo mismo–, me quedo un momento mirando hacia atrás: las luces de miles de bombillas continúan encendidas todavía, las banderas ondean al viento, la enorme lona del Circo Americano (5.000 metros cuadrados), esconde a toda una multitud de augustos, equilibristas, bellas mujeres, contorsionistas, indios, etc., que constituyen ese mundo internacional, siempre alegre, que se llama circo.
Dramaturgo, guionista de cine y televisión, realizador, director de cine, novelista... Jaime de Armiñán es una de las figuras más prolíficas del panorama artístico español. Parece inevitable que se dedicara al oficio de las letras y la escena. Es nieto del dramaturgo Federico Oliver, hijo del periodista Luis del Armiñán, nieto e hijo de las actrices Carmen Cobeña y Carmita Oliver. En 1954 estrenó sus primeras piezas teatrales: Eva sin manzana y Sinfonía acabada. Obtuvo el Premio Lope de Vega por Nuestro fantasma. Muy poco después de su aparición en el teatro comenzó la andadura de la televisión en España. De Armiñán se convirtió en uno de sus pioneros en el terreno de la ficción para la pequeña pantalla. Entró en el cine como guionista en 1962 y se aventuró con la dirección en 1968 firmando Carola de día, Carola de noche, con la estrella Marisol como protagonista. Con Mi querida señorita (1972) fue candidato al Óscar a la mejor película de habla no inglesa. Su cine ha estado muy pegado a la actualidad nacional de cada época consiguiendo notables éxitos de taquilla con Un casto varón español, El amor del capitán Brando, Al servicio de la mujer española, Mi general o El día que nací yo. Entre sus libros se encuentran Biografía del circo, Los amantes encuadernados; La isla de los pájaros; La dulce España: memorias de un niño partido en dos; Los duendes jamás olvidan y algunos de sus guiones para cine y televisión.
Resulta innecesario recordar aquí la biografía y los méritos de Buero, sin ninguna duda el dramaturgo más importante del teatro español en la segunda mitad del siglo XX. De su obra como artista plástico hemos tenido un excelente recordatorio reciente en la Biblioteca Nacional de España (BNE). Conviene, acaso, resaltar su constante compromiso personal con la sociedad en la que le tocó vivir: Buero no fue un artista de los que se refugian en la consabida torre de marfil, sino que se preocupaba por todo cuanto le rodeaba. Todavía en 1987 firmaba, junto a Paco Nieva, Rafael Canogar y Pedro Almodóvar un manifiesto contra el polígono de tiro de Cabañeros por el destrozo ecológico que ocasionaba. Escribió multitud de artículos, tanto en ABC como en El País y otros medios, y se adentró en el territorio del ensayo breve, reflexionando sobre el drama histórico, sobre Lorca, Arthur Miller, Velázquez. El teatro no era para él sólo un oficio, sino toda una manera de relacionarse con el mundo. Sus artículos sobre este tema muestran su interés no sólo por la literatura dramática en sí, sino también por todo el estado general de la profesión y sus posibilidades de mejora.
Sorprenderá encontrar en estas páginas a Coll, director cinematográfico de culto gracias a películas tan intrigantes como Distrito Quinto, ejemplo señero del fascinante y desconocido cine negro español, y Los cuervos, ambas con un Arturo Fernández insólito y completamente diferente a la imagen que hoy tenemos de él, o, sobre todo, la extravagante Pyro, con protagonismo del actor norteamericano Barry Sullivan. Pero es que Coll fue también productor, guionista prolífico, novelista, realizador televisivo, aficionado a la ciencia ficción, crítico de jazz y de teatro, y unas cuantas cosas más. Personaje a redescubrir, su labor como articulista está dispersa, y sirve entre otras cosas para recordar la inquietud cultural y la desprejuiciada modernidad que en aquellos años hizo de Barcelona una de las ciudades más vivas del país.
Los pocos datos biográficos de esta autora los encontramos rastreando las hemerotecas catalanas de los años cincuenta y sesenta. Ejerció el periodismo durante más de cincuenta años, siguiendo la tradición familiar. Su abuelo y su padre fueron fundadores de los diarios El Noticiero y El Lunes, ambos de Zaragoza. Pilar ya en 1953 ejercía el periodismo en Barcelona. Trabajó en El Correo Catalán pero, sobre todo, en La Vanguardia donde, a partir de 1960, tuvo abundantes secciones dedicadas a la moda y las informaciones para la mujer en la página Retablo Femenino, que apareció periódicamente durante varios años cambiando el título por el de Retablo de Él y Ella. Fue secretaria del Círculo de Escritores de la Moda. Hasta 1989 sus artículos aparecieron casi diariamente. Su relación con el teatro apenas aparece. Sí hemos encontrado el título de una conferencia que pronunció: La mujer, la caverna y Tirso de Molina. En 1979, en una carta al director publicada en su periódico se manifestó profundamente carlista.
Este dramaturgo, poeta y ensayista argentino fue gran admirador de Buero, de lo cual queda constancia no sólo en el artículo publicado aquí sino también en el libro que le dedicó y que lleva por título, sencillamente, Antonio Buero Vallejo. Entre sus obras dramáticas, compuestas en colaboración con Alberto Sábato, destacan Fuego en la nieve(1949), Peregrino del mundo (1950), La estatua de sal(1952), Los cínicos(1953), Tres damas de la noche(1956),oTelón final (1961). Devoto fue un cultivador del lunfardo, la jerga bonaerense que nosotros hemos conocido a través de las letras de los tangos, y que él utilizaba en su poesía. Periodista de prestigio, ocupó también importantes cargos públicos, entre ellos la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires.
El que fuera respetado –y temido– crítico teatral se trasladó a Madrid para estudiar Derecho, doctorándose en 1928. Para entonces ya había publicado un libro de poesía. En 1934 obtuvo el Premio Nacional de Literatura. Aunque circunstancialmente en 1952 se hizo cargo de la dirección del Teatro Español, reemplazando a Modesto Higueras, su actividad fue siempre el periodismo. Ya en 1926 apareció su firma en algunos periódicos, aunque su entrada en Informaciones sería el mayor paso profesional. Allí comenzó en 1940 a ejercer la crítica teatral. Más tarde, entre 1944 y 1960, la firmó en el diario ABC. Finalmente pasó al diario Pueblo, donde estuvo hasta su muerte. También fue pionero de la crítica en TVE y redactor jefe del noticiario cinematográfico NO-DO. Hizo popular un formato de crítica que le permitía quedar bien con todos los sectores. En la primera parte de sus crónicas relataba el acontecimiento social, la acogida, las salidas a escena, la respuesta del público... después, en negrita, hacía su análisis crítico. Aunque escribió varias obras de teatro y adaptó o tradujo otras, para los estudiosos de la escena del siglo XX son más interesantes libros suyos como Desde la silla eléctrica; En la jaula de los leones; El teatro que yo he visto o sus estudios sobre Arniches, Alfonso Paso, Jardiel Poncela o Jaime Salom.
Garrido aparece en la revista como un curioso colaborador. En realidad, su terreno fue el Derecho: jurista de prestigio, especialista en asuntos internacionales, y profesor de la Escuela Diplomática, se interesó mucho por la escritura, y no sólo de temas legales. Los títulos de sus libros (El colonialismo en la crisis del XX español, Vietnam, conflicto ideológico, La lucha de liberación del pueblo palestino) nos muestran a una persona no sólo informada, sino realmente comprometida con la actualidad. Escribió en Cuadernos para el diálogo, Triunfo, Cambio 16 o El País. La presencia de este autor en el volumen, con un suelto sobre Giraudoux, nos recuerda que hubo un momento en este país en el que el teatro no sólo fue una cuestión endogámica, como tan a menudo sucede hoy, sino que constituía una afición, y una preocupación, comunes entre los profesionales de otros muchos oficios.
La autora del artículo sobre el Ballet Theatre se hizo conocida, más adelante, con otra firma, Lola Aguado, al tomar el apellido de su marido. Hija de un prestigioso notario aragonés, Dolores estudió piano en el conservatorio de su ciudad natal y se licenció luego en filología románica. Como experta en periodismo sobre temas musicales escribió en los diarios Pueblo y Alcázar, y formó luego parte del equipo editorial de la Revista Española. A partir de 1958 pasó a escribir en la popular Gaceta Ilustrada. Dolores traducía del inglés y del francés, lo cual le permitía estar al tanto de las novedades musicales internacionales. Por cierto que el conocimiento de otros idiomas, como se ve en varios de estos perfiles, era bastante más común de lo que se suele creer entre quienes informaban sobre asuntos culturales, desmontando así otro mito más sobre la cultura española. Colaboradora de Historia y vida y del diario Ya, estuvo al pie del cañón hasta la temprana fecha de su muerte (sólo tenía 59 años).
Sordo empezó como periodista en el diario Alerta, una publicación de inspiración claramente falangista surgida durante la guerra civil. Después formó parte de la revista de poesía Proel, fundada con el apoyo del Ateneo santanderino, donde coincide con José Hierro, Dámaso Alonso, Concha Espina, Carlos Bousoño y otros grandes nombres de la época. Trasladado a Barcelona en los años cincuenta, funda La Revista junto a Dionisio Ridruejo, traduce, del catalán, a Mercè Rodoreda y otros autores, y colabora con diversos periódicos. Como traductor de inglés estuvo muy al tanto de la actualidad del teatro internacional, lo cual queda patente en los artículos suyos que aquí presentamos. Fue uno de los fundadores, en 1957, del Premio de la Crítica de la Asociación Española de Críticos Literarios. Pero lo que verdaderamente le gustaba era la crítica gastronómica, a la que dedicó varios libros.
Este director y empresario teatral debe ser considerado como una de las grandes figuras de la escena española en la segunda mitad del siglo XX. Junto Cayetano Luca de Tena, José Luis Alonso, Luis Escobar y Alberto González Vergel, trajo a nuestro país el mejor teatro universal y recuperó notables piezas del Siglo de Oro y autos sacramentales. Quizá lo más destacable de su ingente obra fueron sus aventuras empresariales. Procedente del TEU de Granada, en 1946 fundó la Compañía Lope de Vega, a la que pertenecieron todos los grandes actores de la época y con la que recorrió España con un extenso repertorio. En 1961 logró convertir unas dependencias del Círculo de Bellas Artes en el teatro Bellas Artes, inaugurado con Divinas palabras. Aún recuperaría otro recinto perdido para la escena, el cine Progreso, al que puso el nombre de Nuevo Apolo y lo reinauguró en diciembre de 1987. Allí intentó reverdecer el género musical con producciones como Los miserables. Con la perspectiva que da el paso del tiempo, hoy juzgamos titánica la empresa de levantar la Antología de la Zarzuela. Durante años consiguió recorrer el mundo arrastrando una compañía en la que viajaban más de cien artistas. Ya en 1959 había fundado la compañía lírica Amadeo Vives, que sería el germen de este gran espectáculo que contó con colaboraciones de estrellas como Plácido Domingo o Montserrat Caballé. Además, en distintas etapas, fue director del Teatro Español y del Teatro Lírico Nacional. Y, por si todo esto fuera poco, dirigió casi sesenta producciones teatrales a lo largo de su carrera.
Pocos escritores tan laureados como Torrente, que obtuvo por su obra, entre muchos otros galardones, el Cervantes y el Príncipe de Asturias. Y sin embargo el tiempo parece haberle arrancado de la primera línea en la que siempre estuvo. A nosotros nos interesa aquí en su faceta de hombre de teatro: fue dramaturgo, aunque sin demasiado éxito, todo hay que decirlo. Sin embargo, su participación como guionista de la espléndida Surcos, una de las mejores películas del cine español, permite suponer un talento no explotado para la ficción dramática. Fue también crítico, tanto en el diario Arriba como en Radio Nacional. Como crítico teatral, Torrente resultó polémico y duro, y sin duda se equivocó a menudo. Su ataque decidido y cruel a La muerte de un viajante, drama que impresionó a toda la joven dramaturgia española de la época, fue respondido por una encendida defensa de Alfonso Sastre.
Navarro afincado en Barcelona, Zúñiga fue uno de los grandes cronistas cinematográficos de nuestro país. Su libro Una historia del cine, escrito en 1948, es un clásico del género, muy apreciado por todos los aficionados, y quizá el primer gran volumen sobre este tema publicado por un español. Articulista de Destino y El Noticiero Universal, fue su labor como corresponsal de La Vanguardia en Nueva York durante casi tres décadas la que le brindó la oportunidad de conocer y tratar en persona a muchas de las grandes estrellas de Hollywood y Broadway, a quienes, a su vez, servía de anfitrión cuando pasaban por España. Aunque el rango de sus intereses fue particularmente amplio: lo mismo se interesó por la historia del cuplé que por la información política o la literatura de viajes (dio la vuelta al mundo en varias ocasiones) e incluso llegó a escribir varias comedias teatrales que se publicaron en la colección Alfil, la misma editorial que sacó adelante la revista Teatro.
Al anunciarse la publicación de la revista Teatro Manuel Benítez Sánchez-Cortés y Juan Manuel de Polanco figuraban como directores. El primero tuvo una actividad teatral destacada pero de De Polanco no hemos encontrado información.
Manuel Benítez Sánchez-Cortés apareció como poeta en 1950 con la obra Las siete palabras de Nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Mas tarde fundó la editorial Alfil, que luego pasaría a llamarse Escelicer, desde la que impulsó diversas colecciones entre las que destacó la de textos dramáticos, Teatro, que mantuvo activa de 1951 a 1976. También dirigió la editorial Mundus.
Además de esta faceta debemos destacar su actividad como empresario teatral y director de escena. Tuvo al lado en muchas ocasiones a Carmen Troitiño, una de las personas más destacadas en el teatro de cámara madrileño desde el año 1952. Con ella, y con Luis Escobar se pusieron al frente del Teatro Goya y del Teatro Club Recoletos. Constituyeron más tarde la empresa Escena S.A. para convertir el cine Panorama de la calle de San Bernardo en el Teatro Arlequín. Manuel Benítez se instaló en la segunda mitad de los sesenta en Argentina, donde enfermó gravemente en 1970, falleciendo al año siguiente tras haber regresado a Madrid. Por su parte, Carmen Troitiño y Luis Escobar desarrollaron largas carreras en la escena española. La primera aventurándose a reabrir, con más o menos éxito, teatros como el Príncipe, el Progreso o el Lara. Escobar, que también reincidió como empresario con el viejo Eslava madrileño, acabó sus días siendo un actor muy popular gracias a las películas de García Berlanga en las que intervino.
El siglo XIX fue el de la gran eclosión de las publicaciones monográficas dedicadas al teatro. Los periódicos, que también aparecieron por decenas en esa centuria, dedicaron gran espacio a la escena. La importancia de la información teatral para ellos fue recogida por Julio Checa en el extraordinario trabajo coordinado por Fernando Doménech y Eduardo Pérez Rasilla, publicado en dos volúmenes con el título genérico de Historia y antología de la crítica teatral española:
(...) la indiscutible vitalidad que tuvo la escena española del primer tercio de siglo, en montajes y en publicaciones, se vio acompañada por la atenta mirada de una crítica que encontró en la prensa un lugar, fenómeno inconcebible en nuestros días, para ofrecer críticas, reseñas comentarios o chismes referidos al hecho teatral. Habría que pensar en la cantidad de espacio informativo que hoy en día ocupa el fútbol para hacerse una idea aproximada de lo que sucedía con el teatro durante esos años61.
Se entiende esta importancia porque el teatro también sufrió una gran eclosión. Fueron años en los que la escena era el principal foco de entretenimiento de todas las clases sociales compartido, cuando era temporada, con los toros. El teatro privado tuvo un desarrollo espectacular a partir del segundo tercio del siglo XIX. Aunque fuertemente controlado por el Consejo General de Castilla y los por los ayuntamientos, los teatros públicos dejaron de tener la exclusiva sobre las representaciones. Sirva como ejemplo el caso madrileño, donde los coliseos municipales de la Cruz, del Príncipe y de los Caños del Peral, tuvieron que compartir espectadores con los nuevos privados de la Sartén, el Instituto, el Variedades o el de los Basilios antes de que comenzaran a construirse los grandes recintos de la segunda mitad del XIX.
Desde El indicador de los espectáculos y del buen gusto, editado por José María Carnerero en 1822 hasta Programa, El Proscenio y El Álbum, las tres de 1827, fueron apareciendo numerosas publicaciones con el teatro como tema monográfico o muy destacado. Vamos a repasar muy someramente las principales de ese siglo.
El Correo Literario y Mercantil apareció el 14 de julio de 1828 editado por Pedro Ximénez de Haro y con José María de Carnerero y Juan López Peñalver de la Torre como redactores principales. Aparecía los lunes, miércoles y viernes de cada semana. No era un periódico monográfico sobre teatro, pero le dedicaba muchas páginas, sobre todo a la crítica de los estrenos en los teatros del Príncipe y de la Cruz. El 4 de abril de 1841 salió la Revista de Teatros, que dirigía el dramaturgo José María Díaz. También en el mes de abril de 1841 apareció El Nuevo Avisador, que se subtitulaba Revista de Teatros. Fue un semanario en el que escribían José de Espronceda, José de Zorrilla, Juan Eugenio Hartzenbusch, Tomás Rodríguez Rubí y Ramón Campoamor. Realmente era casi un panfleto publicitario, con una sección dedicada a la escena. Pero el 30 de diciembre de 1842 apareció como separata la Revista de Teatros, con una tirada de 6.000 ejemplares.
El 1 de abril de 1842 salió el primer número de El Pasatiempo, diario de teatros. Tenía cuatro páginas y costaba cuatro cuartos. Su editor y propietario fue Joaquín Meras. Se vendía en el interior de los teatros, pero la autoridad municipal prohibió esta práctica, como había hecho tres años antes con El Entreacto. La Gaceta de los Teatros salió por primera vez el 10 de marzo de 1848 «consagrado principalmente a propagar las ideas de buen gusto y a defender los intereses del público y de la buena literatura, sin desatender los de aquellos artistas que lo merezcan». Salía los jueves y estaba dirigido por Manuel Cañete. La suscripción mensual valía 5 reales. La Gaceta de los teatros dejó de publicarse el primer trimestre de 1854.
A final de 1850, el 23 de noviembre, apareció Correo de los Teatros, que salía todos los domingos. Su salida coincidió con la inauguración del Real y a ella dirigió casi todo su espacio. Estaba dirigido por Pascual Cataldi y logró publicarse durante dos años. El 1 de octubre de 1853 salió a la calle El Coliseo, revista semanal de teatros, literatura y modas, con redacción en la calle Jesús del Valle, 3. Rafael Carvajal solía firmar los artículos de fondo y las críticas, Emilio Bravo que era el director y propietario de la publicación. Colaboraron en distinto números escritores de la talla de Hartzenbusch, Campoamor, Ventura de la Vega, Cánovas del Castillo, Camprodón o Núñez de Arce. No llegó a sostenerse ni un año completo.
El primer número de El Consueta salió a la calle el 3 de enero de 1856. Se anunciaba como Revista de teatros, literatura, ciencias y artes. Se definía como heredero de El Apuntador, una publicación clausurada por el gobernador civil el 24 de diciembre del año anterior. Su propietario era don Joaquín Guillermo de Lima. El semanario salía los jueves y tenía tres páginas. Consueta era también una forma de llamar al apuntador.
La Zarzuela salió por primera vez el 4 de febrero de 1856. Este género escénico vivía momentos de gloria que culminarían con la inauguración, ese mismo año, del teatro que lleva su nombre. Esto afirmaba su editorial de presentación:
Defenderemos la Zarzuela ridículamente combatida por bocas más o menos autorizadas, para quienes nada significa sin duda, que autores muy célebres, dramáticos y líricos, hayan escrito y escriban Zarzuelas: trataremos de ilustrar a la opinión pública, desvaneciendo cuantos errores veamos propagar en contra de un espectáculo que ha hecho renacer en España el entusiasmo musical y puede ser muy provechoso para fines ulteriores, así como ha producido ya resultados positivos para las muchas familias que tienen su existencia ligada con el teatro lírico español.
Aunque este semanario dedicaba atención preferente a las novedades líricas, también recogía crítica teatral, necrológicas, biografías y noticias internacionales. Tenía una presentación bastante cuidada y editó una galería de retratos muy apreciada actualmente. Llegó a sacar 77 números, el último el 20 de julio de 1857. El 15 de octubre de ese año salió La España Artística, gaceta musical, que se anunciaba como sustituta de La Zarzuela. Entre sus colaboradores estaban Arrieta, Gaztambide, Hilarión Eslava... Estaba dirigida por Juan Anchorena. De la crítica teatral se ocupaba Julio Nombela y de la musical el profesor Eduardo Velaz de Medrano.
El 7 de septiembre de 1856 salió el primer número de La España Teatral, periódico de teatros, literatura dramática y música. Solo alcanzó a sacar seis números. El Teatro Español fue una revista cuyo primer número apareció el 1 de febrero de 1859. Se anunciaba como crítica de obras y de actores, noticias sobre el arte, historia del teatro. Tuvo periodicidad semanal y estaba encabezada por Roque Barcia. El editor era Leonardo Sánchez Deus.
Aunque estuvo prácticamente dedicada a los estrenos operísticos, reseñamos la aparición del semanario La Escena, el 12 de noviembre de 1865. El responsable editor era Mariano Tancredi. La crítica operística estaba firmada por Narciso Martínez. El 13 de octubre de 1866 cambió de línea editorial al comenzar su segunda época, cuando pasó a ser revista semanal de teatros. Figuró como director el citado Narciso Martínez y en la portada aparecía una extensa lista de colaboradores en la que estaban Eusebio Blasco, Joaquín Gaztambide, Asenjo Barbieri, Emilio Mozo de Rosales o Manuel Ortiz de Pinedo. La Escena se publicó al menos hasta la primera semana de mayo de 1867.
El Teatro, revista literaria, apareció el 7 de octubre de 1864 y anunciaba periodicidad semanal, saliendo a la calle los días 7, 14, 21 y 29 de cada mes. Era una publicación que tenía pretensiones de intelectualidad, con extensos estudios sobre temas como los autos sacramentales de Calderón, el teatro antiguo o biografías de personalidades célebres. En el editorial de presentación no se recataban en anunciar que: «Todos nos han animado a emprender la escabrosa senda de la crítica filosófica, razonada e imparcial de uno de los principales elementos de la Ilustración en nuestro siglo, del Teatro». Los trabajos llevaban, entre otras, las firmas de Pedro Escamilla, Antonio de Aquino, Miguel Ramos Carrión, Tejada y Alonso Martínez y Manuel Ossorio y Bernard, que era el director. El último ejemplar que hemos encontrado es del mes de enero de 1865.
La Sociedad no tuvo una larga existencia. La que se subtitulaba como Crónica Semanal de teatros, salones y literatura publicó su primer número el 12 de octubre de 1867. Además de reseñas sobre los estrenos de los teatros públicos, incluyó informaciones sobre los salones de la aristocracia madrileña en los que se ofrecían conciertos y representaciones. Contó también con las colaboraciones de Julio Nombela, crítico teatral habitual en el diario La Época.

El Sainete fue otra revista teatral publicada en los años 1867, con los redactores Ramón Chico de Guzmán y Álvarez Guerra. Al menos durante los años 1866 y 1867 salió con regularidad el Diario de Teatros. Su primer número pudo salir en noviembre de 1866. Parece que estaba sufragado por los empresarios de los locales y que se distribuía gratuitamente en cafés, fondas, teatros y establecimientos públicos. El 24 de octubre de 1870 apareció el semanario El Teatro, que salía los lunes. En él, según su editorial de presentación:
Publicaremos reseñas de los espectáculos públicos que Madrid ofrece y, cuando lo exija el mérito de las obras en los coliseos representadas, haremos un análisis, más o menos extenso, pero siempre imparcial y concienzudo, examinando su tendencia, fin moral e importancia.
Su fundador y propietario fue Ángel Muro y Goiri. Además de la revista, cada día distribuían por los salones, unos impresos con la programación de todos los teatros abiertos. Este suplemento es una de las carteleras más completas de esa época porque incluía los teatros más pequeños, siendo una excelente fuente documental para la investigación. Además de los títulos representados, incluía en cada teatro su aforo y los precios de las entradas. Logró resistir poco más de cuatro meses. Poco después de esa publicación anterior, vio la luz El Entreacto. El 3 de diciembre de 1870 sacó el primer número, subtitulándose periódico cómico-teatral con agencia de teatros. Salía los sábados. La agencia propietaria tenía la razón social de Araujo y compañía y su sede en la Carrera de San Jerónimo, 3. Además de noticias, incluía biografías y un folletín semanal. Logró sacar al menos 35 números.
El Teatro Nacional, propiedad de Rafael Palomino de Guzmán y Fernando del Pozo apareció por primera vez el 5 de octubre de 1871. Palomino se retiró tras la aparición del primer número.
La Correspondencia Teatral, revista semanal escrita en español, francés e italiano, sacó su primer número el 18 de octubre de 1873. Es una auténtica rareza entre este tipo de publicaciones porque, efectivamente, su contenido estaba en los tres idiomas. Abría cada número con un extenso artículo de fondo, una revista sobre la actividad de los teatros madrileños y una sección de noticias generales sobre la escena nacional e internacional. Un año más tarde abandonó esa internacionalidad, siendo dirigida por Enrique Hiraldez de Acosta, e incorporando unos interesantes grabados sobre las personalidades escénicas de la época.
El 15 de octubre de 1874 nació La Crítica, revista semanal de literatura, artes y espectáculos. Salía los jueves. Dedicaba atención preferente a los grandes estrenos dramáticos y musicales. Del teatro se ocupaba Manuel de la Revilla y de la lírica Antonio Peña y Goñi. Más tarde se incorporaron a la redacción Ricardo Blanco Asenjo, Andrés de Piédrola y Ángel Rodríguez Chávez. No tuvo una vida prolongada, no llegó a cumplir un año.
El 25 de abril de 1880 apareció el primer número de la revista El Teatro, dirigida por Julio Nombela. Su propósito: «Reunir para formar un solo cuerpo de doctrina, de observación y estudio cuantos elementos constituyen o están relacionados con la literatura dramática y el arte del escenario, es el objeto especial de esta revista».
Al menos aparecieron tres cuadernos de esta publicación sesuda y extensa –superaba las cien páginas– en la que se hacía la historia del teatro desde los griegos o se publicaban bonitos figurines firmados por Manuel Cubas. Apareció el día 25 de cada mes e incluía una sección dedicada a repasar los estrenos producidos en Madrid, en las principales capitales de provincia y en algunas ciudades extranjeras.
La España artística, periódico de teatros, literatura, política y bellas artes, apareció el 13 de junio de 1888, con periodicidad semanal. Estaba dirigida por Gabriel Merino y tenía como administrador y redactor a Enrique Zumel, un prolífico dramaturgo.
Ya en la última década del siglo apareció El Diario del Teatro, que salió a la calle el 26 de enero de 1894 dirigido por Salvador Canals. Tenía cuatro páginas en las que se incluían largos artículos de opinión, noticias nacionales y extranjeras, biografías de artistas de cualquier nacionalidad y una completa cartelera de Madrid. Entre sus colaboradores estuvieron Augusto Figueroa, Federico Balar, Enrique y Ricardo Sepúlveda, Roque Izaguirre o Félix de Montemar. Apareció con regularidad hasta bien avanzado el año 1895.
El 19 de febrero de 1897 comenzó a circular un folletín titulado Madrid de noche. Era de distribución gratuita. Se presentaba con una fotografía de actores en la portada y con colaboraciones de Echegaray, Flores García, Vital Aza, etc. Un mes más tarde, el 18 de marzo, apareció Juan Rana, un semanario satírico que se anunciaba como revista de literatura y espectáculos. Destacaban las ilustraciones, sobre todo caricaturas, firmadas por Navarrete. Estuvo apareciendo, con intermitencia, hasta 1906.
Al comenzar la temporada de 1897 los teatros de Madrid iniciaron la publicación de un Programa con la cartelera de cada uno. Además de la guía tenía noticias breves y fotografías de actores. Se repartía gratuitamente y fue una respuesta al incremento de tasas que les aplicó el Ayuntamiento para colocar carteles en las calles. Decidieron no pagarlo y lanzar su cartelera. También aparecieron ese año al menos tres revistas más. El Proscenio, revista literario-teatral estaba dirigida por Sixto Pérez Perecito y colaboraban Francisco Flores, Jacinto Benavente o Celso Lucio. Por las reseñas que salían en prensa tras cada número sabemos que estaba profusamente ilustrada e incluía caricaturas de actores y estampas de los teatros. También circuló otra denominada Madrid teatral, de la que no hemos encontrado información. Tampoco nos ha sido posible localizar algún ejemplar de El Álbum, que comenzó a distribuirse gratuitamente en noviembre del mismo año 1897. Se publicaba diariamente sostenido, básicamente, por los anuncios.
El siglo XX comenzó con El Teatro, suplemento ilustrado de Nuevo Mundo, que apareció por primera vez en noviembre de 1900 y se publicó hasta 1905. Sus reseñas de estrenos destripaban los argumentos escena por escena. De sus ilustraciones llaman la atención actualmente las fotografías coloreadas que solían publicarse a toda plana. Calvet fue el prolífico fotógrafo de la publicación.
Algunos estudiosos de la prensa teatral que consideran El Arte del Teatro, cuyo primer número apareció el 1 de abril de 1906, fue la continuadora de El Teatro. La revista quincenal estaba dirigida por Enrique Contreras y Camargo. Biografías de artistas y autores y reportajes gráficos y literarios sobre los estrenos fueron sus contenidos principales. Las ilustraciones modernistas fueron también uno de los signos distintivos de la revista. Aparecieron sesenta y seis números hasta 1908.
Tomó el relevo Comedias y Comediantes, otra gran revista ilustrada de periodicidad quincenal en sus principios aunque a final de 1910 pasó a ser mensual. Aparecía como gerente el libretista Antonio Asenjo Pérez. La portada coloreada con retratos generalmente de actrices resultaba muy atractiva. Alejandro Miquis, Sinesio Delgado, José Alsina, Emilio Carrere, Asensio Mas... firmaban sus páginas. En el apartado gráfico fueron habituales fotógrafos como Alfonso (Alfonso Sánchez García), uno de los grandes cronistas gráficos de España en el final del siglo XIX y la primera mitad del XX, Diego Calvache, Reutlinger, José Campúa, Irañeta, Vaudel...También incluía dibujos y caricaturas de Robledano y Bagaria. Estuvo apareciendo hasta mayo de 1912 (número 43). Esta revista mereció un ensayo de Juan Miguel Godoy editado por la Universidad de California en 1993.
En diciembre de 1909, editado por Prensa Española, volvió a aparecer El Teatro. Sinesio Delgado, José de la Serna, Luis Gabaldón o Francisco Flores García fueron dos de los colaboradores habituales. Fue una revista más generalista que, además de reseñas de la actividad semanal, publicaba reportajes extensos, pinceladas históricas, biografías y relatos breves. Fernando Fresno (Fernando Gómez-Pamo del Fresno) firmaba las caricaturas.
La gran popularidad de las variedades, del llamado género ínfimo, en las primeras décadas del siglo provocó la aparición de publicaciones dedicadas exclusivamente a él. Eco Artístico nació el 25 de octubre de 1909 y hoy constituye una fuente documental imprescindible para comprobar las atracciones que gustaban al público de principio del siglo XX, los salones donde actuaban y, sobre todo, las indumentarias, tocados y complementos que vestían en escena estos artistas. Salía los días terminados en cinco y los primeros ejemplares costaban veinte céntimos. Estuvo dirigida inicialmente por S. Pérez Aguirre. No informaba solamente del movimiento en Madrid, sino que incluía reseñas de toda España. Revista de Varietés (órgano del music-hall español) era, sobre todo, una especie de catálogo publicitario de los artistas de moda. La dirigía Alfonso Martín y salía los días 10, 20 y 30 de cada mes. La redacción estaba en Alcalá, 20, en el Trianón Palace, uno de los templos del género sobre el que, años más tarde, se edificó el actual Teatro Alcázar. Tenemos noticia de que superó los cien números hasta 1914.
En octubre de 1930 salió el primer número de ¡Tararí!, revista de espectáculos y deportes que aparecía los sábados. El teatro era uno de los temas más ampliamente tratados. El propietario era León Vidaller, también director. Tuvo redacciones en Madrid y Barcelona. Estuvo en los quioscos semanalmente hasta abril del año 1936 con 186 números.
El dramaturgo Joaquín Dicenta, hijo, dirigió durante la II República (desde final de 1935), el semanario Comedia, con informaciones de teatro, cine, deportes, toros, arte, música, libros y turismo. Y todo ello en quince páginas muy bien ilustradas al precio de 20 céntimos.
Barcelona Teatral fue un semanario aparecido en 1941 como suplemento de la revista gráfica nacional Nueva España, fundada por Domingo Navarro. Era un opúsculo que comenzó con dos páginas y que, rápidamente, subió a cuatro con las que se mantuvo por lo menos hasta mayo de 1954. Su lectura resulta muy amena porque no contiene artículos largos ni excesivamente minuciosos. Se trata, sobre todo, de una publicación informativa de la actualidad bastante bien ilustrada.
Tres años después de la desaparición de Teatro –fuente de este libro– nació Primer Acto, publicación de obligada referencia para analizar la escena en España desde la segunda mitad del siglo pasado. Desaparecido su fundador, José Monleón en 2017, su hija Ángela continua la labor editorial. Es una de las pocas publicaciones que ha traspasado el umbral del siglo XX. Por el camino se han quedado otras como Pipirijaina y Yorick.
El primer número de Yorick apareció en Barcelona en marzo de 1965 y se estuvo publicando hasta 1974. Por imposición del Ministerio de Información y Turismo los primeros números estuvieron dirigidos por María Cruz Hernández. Como otras revistas de su especialidad, a los artículos y noticias unió la publicación de textos dramáticos.
Casi coincidiendo con la desaparición de la anterior, el 15 de marzo de 1974 nació Pipirijaina, que tuvo dos etapas muy diferenciadas. La segunda, desde 1976 hasta 1983 estuvo dirigida por Moisés Pérez Coterillo. Este profesional, gracias al Centro de Documentación Teatral, lanzó en 1983 El Público, una lujosa publicación –inicialmente en blanco y negro– que alcanzaría noventa y cuatro números hasta 1992. Los últimos dieciocho ya fueron revistas a todo color y con unas dimensiones más reducidas.
En marzo de 1983 apareció el primer número de la revista que, seguramente, es más iconoclasta: Teatra. Los socialistas habían ganado las elecciones y Tierno Galván era alcalde de Madrid. Era una revista artesanal de la que solo se editaban doscientos ejemplares numerados. En su equipo estaban destacados profesionales actuales del teatro: Juan Antonio Vizcaíno, Ernesto Caballero, Ignacio García May, Blanca Suñén, Javier Vallejo, Alfonso Armada, José Andrés Rojo y Juan Manuel Sánchez. Desapareció en junio de 2002 y Fernando Arrabal fue el presentador del último número. Sus ejemplares son codiciados por los coleccionistas.
ADE Teatro, la publicación oficial de la Asociación de Directores de Escena, es otra de las revistas de entre dos siglos. Lo que comenzó como un boletín de la asociación en abril de 1985 se transformó en enero de 1989 más tarde en la revista que ha llegado a nuestros días con 175 números y unos contenidos teóricos también imprescindibles para entender el teatro del final del siglo XX. Su director es Juan Antonio Hormigón.
En 1996 Carlos Gil Zamora fundó Artez (Revista de las Artes Escénicas) con periodicidad mensual y dedicada la información general de las artes escénicas en España e Iberoamérica. Tiene la sede Bilbao. Cuenta con una magnífica versión que puede consultarse en internet.

Al comenzar el siglo XXI reseñamos el mantenimiento de revistas como Fiestacultura, dedicada al teatro de calle, cuyo primer número apareció en la primavera de 1999, dirigido por Pascual Mas i Usó y con el equipo de Xarsa Teatre. En el momento de aparecer este libro ha alcanzado ya los 75 números.
La última –por el momento– revista monográfica del sector en España es Artescénicas, publicación oficial de la Academia de las Artes Escénicas de España. El primer número apareció el 27 de marzo –Día Internacional del Teatro– del año 2015. Su línea editorial busca el equilibrio informativo sobre las distintas artes escénicas, además de analizar la actualidad de la Academia y de sus miembros. La mayor parte de los textos están redactados por académicos. Hasta el final del año 2018 se han publicado once números. La periodicidad es cuatrimestral.
El fenómeno de las publicaciones teatrales gratuitas ya se dio durante el siglo XIX, aunque entonces fueran unas modestas hojas que se repartían en los teatros. Avanzado el siglo XX fueron numerosas las cabeceras que aparecieron y desparecieron. La supervivencia de las mismas depende exclusivamente de los ingresos publicitarios. Su rentabilidad también está ligada a la economía de los gastos de producción. Al tener esa dependencia de las empresas teatrales públicas o privadas, se entiende que no tengan un contenido crítico y se limiten a contenidos promocionales con los materiales documentales que facilitan los gabinetes de prensa. Hay alguna excepción, como Godot, que se sale de la línea editorial general y publica artículos de opinión, análisis y crítica. Dirigida por Álvaro Vicente, publicó su número 0 en junio del año 2010.
En la larga lista de revistas están Teatro Madrid, comenzada a publicar en 2000, con tamaño de bolsillo, y que sobrevivió hasta 2008. El mundo del espectáculo teatral apareció el año 2005 dirigida por Jesús Rodríguez Fernández. Teatros, dirigida por Philippe Ch. Garçon, se está convirtiendo ya en decana de este tipo de publicaciones estando a punto de llegar a los doscientos números. A Escena, dirigida por Olga González Braojos y Programaté, que dirige Gema Fernández, han superado el año 2018 los cien números.
Cualquier tipo de periódico o revista, sea monográfico o de información general, debe competir en esta segunda década, con la información digital. Las revistas convencionales de teatro han debido implantar también su versión en red como complemento al papel. Pero los distintos blogs o páginas monográficas dedicadas a la información y crítica de las artes escénicas se cuentan por centenares. Son publicaciones que también deben someterse al dictado de la publicidad para su mantenimiento, aunque los gastos de su producción sean considerablemente inferiores a los de cualquier revista impresa.
Antonio Castro Jiménez
En la España del siglo XXI gusta mucho la memoria histórica, pero muy poco la historia. Se entiende: la memoria es personal y subjetiva y ni siquiera está obligada a parecerse a la verdad. Incluso sabemos hoy que es relativamente fácil implantar falsos recuerdos. La historia, en cambio, es más exigente: a poco que se la tome uno en serio, debe documentarse. Existe con independencia de lo mucho o poco que nos pueda gustar.
Que con frecuencia se manipule una cosa para hacerla pasar por la otra es una cuestión diferente, y no menor, desde luego, pero poner ambos conceptos en un mismo nivel constituye una falacia: aunque los medios de comunicación y las redes sociales pretendan convencernos de lo contrario, la opinión y el dato no juegan en la misma liga. Ni siquiera estoy seguro de que participen en el mismo juego. La historia genera obligaciones; porque, una vez que uno sabe, no puede no saber. Y si elige hacerlo, entonces se revela como un impostor. La memoria, en tanto que subjetiva, remite sólo a sí misma. Pertenece más bien al territorio de la ficción. Sería inocente y hasta bella si no fuera porque se usa a menudo para hacer proselitismo; es decir, si no fuera porque hay quien cree que puede implantar su memoria en los demás y suplantar a la historia, que no es de nadie precisamente porque es de todos. Cuando eso sucede, la catástrofe es enorme.
La imagen que la cultura española tiene de sí misma, construida desde la memoria y no desde la historia, es decir, desde la fabulación, el deseo, el complejo, el miedo, pero no desde el documento, supone que en esta cuestión somos, y siempre hemos sido, un país de segunda. Que hemos llegado sistemáticamente tarde y mal a toda innovación cultural, por culpa de nuestras supuestas (y muy cacareadas) carencias políticas y económicas. Nos salva, en este fracaso generalizado, una cierta y caprichosa tendencia a producir genios que por lo visto salen de la nada, como los conejos de un sombrero de copa: un Lorca por aquí, un Picasso por allá, un Valle de cuando en cuando. Pero eso es todo. Al fin y al cabo, como dijo Victor Hugo, España es medio africana, y ya se sabe que en África sólo hay salvajes. ¿No?
Estas cosas y otras similares las hemos asimilado como ciertas sin el más elemental cuestionamiento. Resulta difícil, por ejemplo, encontrar en cualquier época y en cualquier sociedad una etapa cultural tan brillante, artística y científicamente, como la que representa la Generación del 98; y sin embargo en cuanto aludimos a dicho periodo aparece automáticamente el lenguaje desdeñoso. Decimos «el Problema de España» o «el Desastre del 98», enfatizando, por encima del esplendor innegable del momento, un fracaso político que objetivamente hablando no lo fue tanto, una presunta crisis económica que es muy cuestionable, o una discapacidad para el pensamiento, como si alguna vez se hubiera pensado más o mejor que entonces. El ¡que inventen ellos! del sabio Unamuno, episodio perversamente reinterpretado, reducido a anécdota pueril, se sigue esgrimiendo como prueba fehaciente de este presunto retraso cultural nuestro.
Si esto sucede con momentos tan admirables como el del 98, imagínense ustedes lo que puede pasar con el franquismo, la etapa infame por excelencia de nuestro pasado reciente. La Transición, en su afán por hacer tabla rasa, o sea, en hacer como si no hubiera pasado nada y todo el mundo fuera inocente, estableció el mito, a partir de entonces incuestionable, según el cual aquellas décadas de dictadura habían sido un erial cultural del que no había nada que rescatar ni aprender.
Era mentira, pero además una mentira profundamente injusta y ofensiva para quienes protagonizaron la cultura de entonces. Porque reivindicar su labor no es, como acaso temieron estos nuevos censores o sus herederos ideológicos de ahora, reivindicar el franquismo ni dejarse intoxicar por los efluvios deletéreos del Movimiento, sino celebrar el talento y el compromiso de una generación de españoles que, a pesar de las gigantescas dificultades coyunturales, tuvo los redaños de mantener nuestra cultura en marcha e insólitamente al día de cuanto sucedía en el resto del mundo. Las páginas de la revista Teatro que hemos honrado en este volumen le dejan a uno desconcertado: ¿una revista teatral española de la década de 1950 hablando abiertamente de Brecht, elogiando a Katherine Dunham, comparando a Tennesse Williams con Lorca, celebrando a Beckett, constatando la existencia de un teatro catalán escrito e interpretado en catalán? Teatro hizo eso y más cosas: informaba puntualmente de los estrenos en Londres, París, Buenos Aires, publicaba bellas reproducciones de figurines y escenografías, debatía sobre los derechos de autor, reflexionaba sobre la actuación española o la relación entre el lenguaje del cine y el del teatro, y entrevistaba a personalidades como Vittorio Gassman o Ingrid Bergman (en su faceta de actores teatrales, no de estrellas del cine). Pero ¿no habíamos quedado en que esas cosas no pasaban aquí? Y sin embargo la revista no miente: las páginas están ahí al alcance de nuestra mirada. ¿Y entonces?
Entonces lo que sucede es que se nos ha tratado como niños durante demasiado tiempo. No es un fenómeno de ahora; por no retroceder más, prácticamente todo el siglo XX y lo que llevamos del XXI ha consistido en decirnos, desde las sucesivas estructuras de poder, lo que podíamos y debíamos saber y lo que no. Lo que «nos convenía»; lo que nos «hacía falta». «Ahora no toca hablar de eso», hemos oído, con frecuencia, a las personas que ocupan puestos de responsabilidad. «Los ciudadanos quieren esto o lo otro», dicen, con impunidad, como si lo hubieran consultado cinco minutos antes con todos y cada uno de nosotros.
La actual crisis de la cultura española, y esto no se dice jamás, es el producto directo de semejante estado de cosas; no de la insuficiencia de los presupuestos, como se empeña en creer tanta gente, sino de esa constante infantilización social que conduce, inevitablemente, a la infantilización cultural. Porque los niños tienden al egoísmo, sobre todo cuando se les mima sin criterio y se les castiga sin razones; pero si además descubren que las trampas les benefician, se acostumbran enseguida a hacerlas.
No se nos concede el derecho a los datos desnudos, sólo a las fábulas, a los cuentos para antes de dormir que unos y otros nos endilgan según sus respectivas agendas ideológicas. Se insiste en «la juventud» de nuestra democracia, como si eso justificara esta enfermiza sobreprotección. ¿Juventud? ¿En serio? ¿Después de cuarenta años? Se teme que no seamos capaces de soportar la verdad completa, o sea, la suma de las verdades, la constante contradicción de la realidad. Se cree que no estamos preparados para aceptar los golpes, las ironías, para juzgar problemas complejos, para entender los infinitos matices de la existencia, para equivocarnos por nosotros mismos. Los vicios y virtudes de nuestro oficio, los debates, las controversias, las pasiones, se repiten desde hace décadas. ¿Cómo vamos a resolverlos o integrarlos de una vez por todas si ni siquiera sabemos que ya estaban ahí desde hace tanto tiempo?
«Cuando era niño», se lee en la célebre carta a los Corintios, «hablaba como un niño, pensaba como un niño, juzgaba como un niño; más cuando ya fui hombre dejé lo que era de los niños». La sociedad española no está ya para juegos y, por tanto, el teatro tampoco debería estarlo. Queremos que se nos cuente todo de nuestra historia, lo bueno y lo malo, y poner los nombres y los datos en su lugar, sea éste cual sea, poder entender por nosotros mismos sin que algún cretino con ganas de asegurarse algún puesto oficial tenga que llevarnos de la manita.
La infancia se ha acabado.
Ignacio García May
1 Editorial aparecido en el primer número de Teatro (noviembre 1952).
2 Publicado en Teatro, nº 1 (noviembre 1952): 34.
3 Los grupos de teatro de cámara proliferaron entre 1945 y 1970. Al frente de ellos estuvieron profesionales como José Gordon, Josefina Sánchez Pedreño, Trino Martínez Trives, Carmen Troitiño, Luis Escobar, José Luis Alonso, Antonio del Cabo, Rafael Richart y sobre todo Modesto Higueras. El gobierno franquista oficializó este teatro el 10 de agosto de 1954 con la creación del Teatro Nacional de Cámara y Ensayo.
4Publicado en Teatro, nº 11 (abr.-jun. 1954):37-39.
5 Publicado en Teatro, nº 2 (diciembre de 1952): 13-14.
6El término alude a la forma en que el franquismo calificaba la Guerra Civil.
7 Publicado en Teatro, nº 5 (marzo 1953): 33-38.
8 Como se confirma por una frase posterior, y dada la fecha del artículo, marzo de 1953, se refiere al éxito de La muerte de un viajante, que Tamayo había estrenado en 1952 en el teatro de la Comedia en Madrid y que en ese momento formaba parte ya del repertorio en gira. La obra recibió algunas críticas durísimas, pero al mismo tiempo causó una honda impresión tanto en el público como en la joven generación de profesionales, como ya hemos visto por algunos comentarios de Buero.
9 Se refiere al impuesto sobre espectáculos públicos de carácter mensual y ordinario que se cobraba para incrementar los recursos económicos del Tribunal Tutelar de Menores.
10 En ese momento no era propósito, como dice Tamayo, sino ya realidad, como la propia revista había anunciado en su primerísimo número: «es una de las más importantes noticias oficiales que pueden producirse en derredor del Teatro y por ello merece un vítor entusiasta y esperanzado». Se mencionaba también en aquel suelto al primer director de la renovada institución, Guillermo Díaz-Plaja.
11Publicada en Teatro nº 9 (sep.-dic. 1953):40 y 78. La revista reprodujo a menudo artículos extraídos de otras publicaciones. Este que damos aquí provenía del muy prestigioso Theatre Arts Magazine, fundado por el crítico norteamericano Sheldon Warren Cheney en 1916 y publicado hasta 1964. En la época a la que corresponde este artículo, el editor era Charles McArthur, el célebre dramaturgo coautor, junto con Ben Hecht, de Primera plana. Como curiosidad, en el mismo número de Theatre Arts en que apareció este texto, (agosto, 1953), se mencionaba, por primera vez, a un actor joven que empezaba a despuntar en una obra de Broadway: James Dean.
12 Sic. Es producto de la traducción.
13 Sic. Por las mismas razones. Obviamente, se trata de Los cuernos de don Friolera.
14 De nuevo Sic. y por idéntica razón. En este caso se trata de Las galas del difunto.
15 Esta última frase es extraordinaria, dado el contexto.
16 Publicado en Teatro, nº 10 (ene.-mar. 1954): 55-56.
17 En el momento de publicarse este número Buero ya había estrenado Historia de una escalera (1949); Las palabras en la arena (1949); En la ardiente oscuridad (1950); La tejedora de sueños (1952); La señal que se espera (1952) y Casi un cuento de hadas (1953) y Madrugada (1953).
18 Publicado en Teatro, nº 19 (may.-ago. 1956): 11-12.
19 Publicado en Teatro, nº 8 (jun.-ago. 1953): 49-52.
20 La edición aparece así, incompleta, en el original. La frase debía ser del tipo: «a ese hombre no hay quien llegue», o similar.
21 En alusión, evidentemente, a la novela del autor, de la cual existía una temprana traducción española de Julio Gómez de la Serna.
22 Sic, en el original. Lo habitual es Diálogos de Carmelitas, sin el artículo.
23 La película, dirigida por el argentino Luis Saslavsky en 1951, fue protagonizada por María Félix, la máxima estrella del cine mexicano. Los guionistas eran Charles de Peyret-Chappuis y el propio Saslavsky, «a partir de una idea de Cocteau», pero es cierto que la publicidad de la época, tanto en España como en Francia e Italia, atribuyó desvergonzadamente la película al dramaturgo.
24 Publicado en Teatro, nº 10 (ene.-mar. 1954): 43-44. Este artículo que publicamos nos muestra un retrato de O'Neill casi blasfemo hoy en día. Y sin embargo hay algo muy certero en el reproche de Torrente hacia la imagen de O'Neill como Gran Autor construida básicamente sobre su molesta densidad más que sobre su profundidad real. Si bien hay que recordar que la que se considera obra maestra de O'Neill, El largo viaje del día hacia la noche, sólo se representó tras su muerte, en 1956. Torrente, por tanto, no la conocía aún.
25 Publicado en Teatro, nº 16 (may.-ago. 1955): 26.
26 Esta obra no se estrenaría comercialmente en España hasta el año 1959 con el título No habrá guerra en Troya. En 1930 Rafael Bardem ya había estrenado en el Teatro Fontalba de Madrid la primera pieza teatral de Giraudoux: Sigfried.
27 Alusión a los infames pactos de Munich previos a la II Guerra Mundial.
28 Publicado en Teatro, nº 14 (ene.-feb. 1955): 5-8.
29 Hasta el momento de publicar este artículo se habían estrenado en España El zoo de cristal (1950) y Verano y humo (1952) en representaciones restringidas.
30 Publicado en Teatro, nº 16 (may-ago. 1955): 10-12.
31 Sorprende que los estudiosos españoles estuvieran al corriente de las novedades de la escena europea. Beckett todavía no se había representado en España. El proceso, de Kafka, se estrenó en el Teatro María Guerrero en 1979. Este autor apenas aparece en el teatro en España. Ionesco era más conocido. En 1954 se había estrenado La lección y a principio de 1955, La cantante calva. Quizá estos estrenos provocaron el artículo.
32 Henri Bremond, defensor de la idea de una poesía esencial, opuesta a la retórica decadentista decimonónica.
33Se reproduce el nombre del autor y director alemán tal y como aparece en la revista. Hoy lo escribimos Bertold.
34 Publicado en Teatro, nº 17 (sep.-dic-. 1955): 8-10.
35 En este mismo año, 1955, se hizo una versión en cine con Curd Jurgens. La obra en sí no se editó en España hasta 1963, fecha en que Aguilar publicó un volumen de obras escogidas del autor, pero existían ediciones argentinas de los años 50.
36 Habitualmente escribimos Bertolt Brecht. Su nombre era Eugen Berthold Friedrich Brecht.
37 Sic. En castellano lo habitual es Sechuan; en alemán, Der gute mensch von Sezuan.
38 Publicado en Teatro, nº 17 (sep.-dic. 1955): 25-27.
39 Se estrenó el 11 de noviembre de 1955 con dirección de González Vergel e interpretación de Enrique Cerro, Maritza Caballero, Laly Soldevila y María Cañete.
40 Publicado en Teatro, nº 22 (abr.-jun. 1957): 14-16.
41 Se estrenó en España con el título de Final de partida, el 11 de junio de 1958, dirigida por González Vergel, con Luis Prendes, Antonio Gandía, Manuel Díaz González y Adela Carbone.
42 Alusión al Evangelio de San Marcos, 15-33/34: "A las tres en punto Jesús gritó con voz fuerte, “Eloi, Eloi, lema sabachthani?” que significa, “Dios mío, Dios mío ¿por qué me has abandonado?”
43Publicado en Teatro, nº 21 (ene.-mar. 1957): 28-33.
44 El American Ballet Theatre se presentó en el gran cine Carlos III de Madrid el 22 de enero de 1957. Estuvieron hasta el 3 de febrero. Actuó con una orquesta de cámara ampliada que dirigieron Joseph Levine y Jaime León.
45 The Great American Goof, de 1939, coreografiada por Loring y con libreto del luego famoso novelista William Saroyan.
46 La mención de personajes como Dolmetsch, fabricante de instrumentos musicales, y uno de los primeros en renovar el interés en la música antigua a finales del siglo XIX, demuestra por parte de la autora del artículo un interés musicológico que va más allá de la pura información periodística.
47 El comentario es llamativo, visto desde nuestra época; porque Robbins se convirtió en un gigante de la danza. Suya es, por poner sólo un ejemplo, la coreografía de West Side Story. En cuanto a Fancy free, no está de más recordar que este espectáculo fue una de las inspiraciones de la posterior On the town, otra cumbre del musical.
48Publicado en Teatro, nº 21 (ene.-mar. 1957): 28-33.
49 Es el nombre genérico de las enérgicas danzas que conocemos más comúnmente como swing.
50 El Sokol, creado en Checoslovaquia y trasladado luego a EEUU por los emigrantes de dicha nacionalidad, es una organización centrada en la práctica y difusión de la educación física. Los gimnasios Sokol sirvieron también como centro comunitario. El espíritu de esta organización conectaba con la cultura de los Flechas franquistas, por su defensa de la vida sana y del deporte como elemento de formación cívica.
51 Publicado en Teatro, nº 13 (oct.-dic. 1954): 12-16.
52 Carmen Tórtola Valencia nació en Sevilla el año el 18 de junio de 1882 y murió en Barcelona el 13 de febrero de 1955.
53 Antonia Mercé y Luque La Argentina, nació en Buenos Aires el 4 de septiembre de 1890 y falleció en Bayona el 18 de julio de 1936.
54 El dicho fue extremadamente popular, pero es muy posible que haga falta aclararlo de cara a un lector joven: con «duro» se refiere a la moneda de cinco pesetas.
55 Florencia Pérez Padilla, Rosario, nació en Sevilla en 1918. Murió en Madrid el 21 de enero de 2000. Antonio Ruiz Soler, Antonio, también nació en Sevilla el 4 de noviembre de 1921 y falleció en Madrid el 5 de febrero de 1996.
56 Pilar López Júlvez nació en San Sebastián en 1912 según su biografía. Pero ya en 1917 bailó en el Teatro Reina Victoria de Madrid. La prensa dijo que tendría unos diez años entonces. Murió en Madrid el 25 de marzo de 2008.
57 Actualísimo debate que, a día de hoy, ha ganado la etiqueta norteamericana.
58 La presencia de esta artista en el artículo es doblemente extraordinaria. Por un lado, la constatación misma de que actuara en España en aquellos años nos recuerda, como tantas otras cosas en este volumen, lo rica que llegó a ser la programación de entonces frente a la imagen monótona y gris que se nos ha transmitido convencionalmente. Por otro demuestra el excelente ojo crítico de Zúñiga: Durnham, cuya biografía es extraordinaria (¡Una mujer de raza negra que, en la década de 1930, estudió antropología en la Universidad de Chicago, y obtuvo una beca Guggenheim!) creó y dirigió una compañía profesional integrada totalmente por afroamericanos y revolucionó el estudio de la danza con su propia técnica. Por cierto, y en previsión de quienes se escandalizan hoy por todo, aclararemos que las alusiones del crítico al «primitivismo» de la Dunham no son de naturaleza racista sino literales: la bailarina había extraído su personalidad coreográfica de sus estudios etnológicos en Jamaica, Haití y otras islas caribeñas.
59 Publicado en Teatro, nº 19 (may.-ago. 1956): 29-34. Este artículo es un prodigio de reporterismo cultural. Aunque empieza de forma ortodoxa, poco a poco el autor se introduce, y nos introduce, en el mundo del circo con un tempo, un sentido del humor y una divertidísima capacidad inquisitiva dignos del cine de Jacques Tati.
60No ha sido posible encontrar información fiable sobre los autores J. Lozano, Oscar N. Mayo y Luis Quesada.
61Fernando Doménech y Eduardo Pérez Rasilla, Historia y antología de la crítica teatral española (1763-1936) (Madrid: Centro Dramático Nacional, 2015), 1:513.
Con este volumen la Academia recuerda a los artífices de la revista Teatro, publicación que se mantuvo en los quioscos de nuestro país de 1952 a 1957.
Durante esos seis años la revista prestó atención periódica a la actualidad de los escenarios españoles y extranjeros: por ejemplo, habló abiertamente de Brecht, elogió a Katherine Dunham, comparó a Tennessee Williams con Lorca, celebró a Beckett, publicó bellas reproducciones de figurines y escenografías, reflexionó sobre los derechos de autor, la actuación española o la relación entre el lenguaje del cine y el del teatro, y entrevistó a personalidades como Vittorio Gassman o Ingrid Bergman (en su faceta de actores teatrales, no de estrellas del cine), etc.
Estas páginas reconocen a una generación de españoles que, a pesar de las dificultades coyunturales de la dictadura, mantuvo nuestra cultura en marcha e insólitamente al día de cuanto sucedía en el resto del mundo. Un volumen que ha sido posible gracias a la colaboración del Centro de Documentación Teatral, en cuyos fondos bibliográficos puede consultarse los números completos de la revista, y a Antonio Castro e Ignacio García May, responsables de la selección de los artículos.